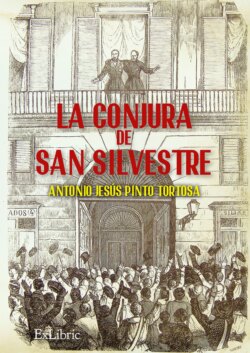Читать книгу La conjura de San Silvestre - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 12
1. Un arduo camino
ОглавлениеAsí, y no de otra forma, puede describirse el duro tránsito, espacial y emocional, que me trajo hace unos años a la villa y corte de las Españas, donde mi afanosa vida no ha faltado a su cita con la zozobra y, por tanto, tampoco me ha sido dado el sosiego que venía buscando. Pero no quiero comenzar a referir los acontecimientos de modo desordenado; por eso voy a intentar explicar las circunstancias que dieron con mi persona en Madrid a comienzos de la década de 1850.
Principiando por lo sencillo, describiré en primer lugar el trayecto hasta esta ciudad. Las jornadas de camino en diligencia no sirvieron sino para confirmar mi profundo respeto por la orografía de este país nuestro, lleno de asperezas, como su propio carácter. También vino a dar la razón a los viajeros venidos de otras latitudes, quienes han definido a España en sus diarios personales como «un país de polvo y chinches». Además del trance de llevar a cuestas conmigo cuanta felicidad podía arrastrar de mi vida anterior, al pie del Mulhacén, el camino me resultó penoso porque me obligó a tomar conciencia de que mi avanzada treintena distaba de la lozanía de la audaz veintena, cuando hube de explorar los mucho más amables recovecos de la ciudad de Antequera.
La noche que llegué a Madrid, tumbado en mi jergón, en la fonda La Vizcaína, tenía molidos los huesos por los vaivenes de mi vehículo tractor, y los baúles aún cerrados al pie del catre, con el consiguiente olor a rancio acumulándose entre mis ropajes. Todo mi ser se resentía por la obligación de permanecer varias horas sentado durante el viaje, y por el sueño poco reconfortante en camastros no siempre acolchados. Como mi propio padre me había dicho días antes, despidiéndome desde el sillón en el que cada vez pasaba más tiempo, abandonándose a una enfermedad por la que se dejaba ganar terreno sin pudor, «uno ya no está para estos trotes». Con aquella imagen de fatalidad impresa en mi memoria, solo me restaba el consuelo de que en breve me entregaría al sueño para reparar mi atormentado espíritu, no menos maltrecho que mi cuerpo, esperanzado en que las horas de reposo me permitirían saludar al nuevo día con una sonrisa optimista.
Precisamente de mi alma paso a ocuparme a continuación. La última vez que había confiado mis inquietudes a las páginas de un manuscrito, acababa de ser cómplice indirecto de un crimen pasional en la sociedad antequerana. Medroso como soy, me dejé guiar por el criterio de alguien que me había prometido éxito a cambio del silencio y la complicidad por omisión. El presidente de la Audiencia de Granada, responsable de mis ilusiones, fue el primero en beneficiarse de las circunstancias y pronto se vino a Madrid, para hacer carrera como diputado, bailando al son de los pocos que deciden en este país el sino de todos los españoles. Su marcha de Granada provocó inquietud y resignación en mi padre, previsor de una nueva huida de su vástago, y pavor en mi esposa, Pilar.
La historia de mi matrimonio es otro cantar, bastante desafinado además, que se puede resumir en una máxima: jamás debimos casarnos. El suyo fue el consuelo egoísta que mi ánimo ansiaba para aliviar las secuelas del golpe de realismo que había recibido en mi investigación en Antequera, cuando resolví el asesinato del señorito Antonio Robledo Checa. Distorsionada su imagen a mis ojos por esta circunstancia, Pilar me pareció el alma gemela que todos buscamos y solo algunos acaban encontrando. Y lo digo así, en tercera persona del plural, porque yo no tuve esa fortuna; el lento despertar a la cruda realidad de la convivencia me descubrió una criatura virtuosa, abnegada y dispuesta a aceptar mis defectos, aunque yo fuese incapaz de mostrar la misma dedicación a la vida conyugal y de tornar sus imperfecciones en virtudes.
Nunca la he amado, y por eso me resulta mucho más difícil aceptar que ella sí me quiere. Para conservar las convenciones sociales y como recurso desesperado de quienes quieren salvar el matrimonio, cometimos el siguiente error: tuvimos un hijo. El pobre Antonio, que lleva el nombre de su abuelo paterno y ya pasa los diez años, ha visto suficiente en este tiempo para tener claras algunas cosas: su madre es infeliz conmigo, a mí me resultan indiferentes los sentimientos de ella, y ninguno de los dos, desde nuestra insatisfacción recíproca, le hemos sabido dar el hogar que merece. Solo su anciano abuelo, a cuya comprensión escapa todo este circo, tiene la clarividencia suficiente para darle el afecto que le falta, porque él sí que conoce lo esencial: los niños no tienen culpa de nada.
Así estaba el panorama en mi tierra natal cuando, diez años después de haber venido a refugiarse en las faldas de las mocitas madrileñas, mi antiguo jefe en la Audiencia de Granada me reclamó a su lado. Obviamente me faltó tiempo para disponer mis cosas y marcharme; a mi familia le he dicho que hasta pronto, pero en mi fuero interno deseo que sea para siempre, aunque ello me convierta en un cobarde. Mi padre debió penetrar mis verdaderas intenciones, y calla; mi mujer asumió su papel de viuda en vida, paradójico pero más que coherente con nuestro trato conyugal. Y mi hijo me dejó ir, literalmente. De todo lo que me dejé atrás, esto último es precisamente lo que más me duele: que alguien por cuyas venas corre mi sangre me intuya como una persona ajena, que se ha ganado a pulso y por todo trato posible la indiferencia.
Ya en Madrid, quizá para compensar este caos personal, como he hecho casi siempre, antes de abandonarme al sueño y dejar de pensar en lo que ya no tenía remedio, me propuse reunirme con el antiguo presidente de la Audiencia de Granada a la mañana siguiente, nada más despuntar el alba. El ser humano puede ser feliz en la medida en que alimente sus ilusiones y sea capaz de vivir de ello. Por eso, a mí entonces me bastaba pensar que mi espíritu de sacrificio y mi dedicación al trabajo me convierten, cuando fracaso en los demás aspectos, en alguien aprovechable, pese a todo. Aunque la medida de mi provecho ha de quedar a juicio de quienes sean capaces de valorar mis actos en la Tierra.
Con esta única certeza en mente, que no era poco, pensé: «mañana será otro día». Pero mi subconsciente se empeñaba en llevarme la contraria y advertirme que sí, que el nuevo día ayudaría a valorar la situación desde perspectivas diferentes, aunque esta España nuestra es siempre la misma. Y precisamente en aquel momento había estado cerca de caer entregada a la reacción, que casi había conseguido, desde el Gobierno y por cauces legales, lo que los carlistas no habían sido capaces de imponer con las armas en los años treinta. Justo antes de dormirme concluí, como sostengo todavía hoy, que cada vez entiendo menos a este país. Claro que… ¿acaso yo, que soy tan hijo suyo como el resto de españoles, no reflejo sus mismas contradicciones? Por tanto, ¿cómo puedo juzgarlo, sin convertirme también en juez de mí mismo?
*****
Contra lo que mi cuerpo me aconsejaba, apenas pude conciliar el sueño, atormentado mi espíritu por los fantasmas que siempre han turbado mi existencia. Por eso, cuando el campanario de la cercana iglesia arzobispal castrense acababa de tocar cuatro campanadas exactas, me resigné a pasar el resto de la madrugada en vela. Tras acomodar el almohadón en el cabecero de la cama, me recosté y me dispuse a ilustrarme con la lectura de la última edición de El Quijote, que acababa de adquirir en una librería de Granada días atrás. Las andanzas y las ensoñaciones de don Alonso Quijano me parecían baladíes, comparadas con el vaivén emocional en que mi vida se había convertido, o en el que yo la había convertido (reconozcamos mi parte de responsabilidad en el juego). Y visto el final del Ingenioso Hidalgo, no cabía esperar mejor futuro para mi propia persona, de modo que la demencia del manchego y los avatares de su época, lejos de alentar mi buen humor, atrajeron grises nubarrones sobre mi ánimo.
Con todo y con eso, fui capaz de aguantar dos horas de lectura concentrada a la luz del candil, hasta que a las seis de la mañana mi cuerpo dijo basta y resolví bajar al comedor de la fonda. Cuando hice entrada en aquella dependencia, desprovista aún de los preparativos para la colación, como era de esperar, uno de los mozos se hallaba afanado en disponer todo lo necesario para el momento en que los clientes comenzasen a desfilar ante los humildes, pero sabrosos, manjares de la gastronomía española y europea. La posadera, doña Ramona Berdorrain, cuyo origen daba nombre a mi hospedería, jamás se ocupaba en persona de tales menesteres, pero sus empleados cumplían con creces en el desempeño de un establecimiento que, no en vano, se hallaba entre los más demandados de Madrid. Aún me congratulaba por mi suerte en encontrar habitación en el lugar, en buena medida propiciada por el hecho de haber abonado tres mensualidades por adelantado, cuando el hombre me oyó entrar y se giró.
—¡Buenos días, señor! —exclamó, solícito, encaminándose hacia la entrada desde donde yo contemplaba su quehacer—. Pronto se ha caído usted de la cama esta mañana.
El chascarrillo era manido y yo no estaba para humoradas, pero algo en su tono y en la forma de tratar al cliente, con respeto a la par que con cierto desenfado, me hizo responder a sus palabras con una sonrisa. He aquí, me dije, un buen ejemplo de cómo alguna gente debe desplegar todos los recursos a su alcance para hacer frente a los sinsabores de la vida. Porque aquel individuo al que tenía enfrente, a más de enjuto de facciones y pálido de piel, llevaba un parche sobre el ojo derecho. Sin embargo, como decía, todo se relegó a un segundo plano ante el calor de su ademán:
—Buenos días tenga usted, hombre —respondí, con cierta familiaridad cubierta de una leve capa de altanería. «Yo marco la distancia entre los dos», intentaba decirle—. Disculpe si le he interrumpido.
—No tiene que disculparse en absoluto, don Pedro. —El hecho de que conociese mi nombre me descolocó y él debió advertirlo, porque se apresuró a aclarar—. Le vi llegar anoche, cuando salía de mi turno, y revisé su nombre en el registro de entrada para hacer cuenta de la clientela total de la casa y de la cantidad de género necesaria para el desayuno… Usted dispense.
Había humildad sincera en sus palabras, aunque le había dado a entender que también existía falta por mi parte, pues me había personado a una hora bastante intempestiva. Iba a reiterarle lo innecesario de sus excusas, cuando se me adelantó, resuelto:
—Si me da cinco minutos, caballero —mientras hablaba conmigo miraba a su alrededor, calculando el tiempo que le ocuparía el apaño del refectorio—, preparo para usted una mesa y le dejo desayunar tranquilo. Solemos despachar a partir de las seis y media, pero si algún huésped necesita adelantarse por motivos personales, como estimo que es su caso, no tenemos nunca el menor inconveniente. Además —continuó su perorata—, casi estamos ya en horario de apertura.
Quise corresponder a su amabilidad:
—Mire…
—Tomás, señor —dijo, adivinando el cauce de mis pensamientos—, mi nombre es Tomás González Gil, para servirle.
Sonreí, con pudor ahora. Conforme iba observando sus facciones, me percataba de que aquel hombre debía ser mayor que yo, aunque no mucho, y me incomodaba que alguien que probablemente había echado ya sus primeros dientes cuando yo veía la luz del día por vez primera se mostrase tan solícito conmigo.
—Mire, Tomás —comencé, en tono cómplice—, le agradezco el favor y acepto su propuesta, con una condición.
No me respondió, pero la apertura de su único ojo, a punto de salir disparado de su cuenca, daba a entender que la impaciencia por conocer mi proposición le devoraba a grandes dentelladas.
—Que comparta usted conmigo un poco de su tiempo y me acompañe en el desayuno. Le invito yo.
Por toda respuesta, hizo una exagerada reverencia y comenzó a moverse por entre las mesas como alma poseída, afanándose en disponerlo todo lo antes posible para disfrutar del privilegio, creía él, con que le había obsequiado por su complicidad en mi temprano despertar.
Diez minutos más tarde nos encontrábamos sentados, frente a frente, conversando de manera animada mientras despachábamos sendas tostadas y cafés con leche caliente, para combatir el frío invernal. Diciembre había llegado haciendo honor a su fama, con el sable en alto y, pese a que las dependencias de la fonda se hallaban bien acondicionadas, nunca estaba de más un refrigerio que ayudase a contrarrestar el viento que recorría las calles de Madrid, cortando como un cuchillo.
Tomás, mi inusitado interlocutor, se comportaba con decoro y modales impropios de su condición, y había en el fondo de sus ojos y de su manera de sonreír algo que me recordaba tiempos pasados. Confesaba conocer Madrid como la palma de su mano, puesto que había llegado siendo aún muy joven, procedente de la sierra de Cercedilla, con el fin de aliviar su casa de una boca más que alimentar y de regresar, de vez en cuando, a visitar a sus padres y hermanos, llevando algo de dinero y de comida con los que atenuar las penurias cotidianas. El lance que le costó el ojo, me informó sin el menor reparo, había ocurrido durante las jornadas revolucionarias de 1836. Con apenas quince años se había sumado a las masas que reclamaban libertad y cambios en España, y un sablazo perdido de un soldado del Ejército le había privado para siempre de la visión de las cosas del mundo con aquel hemisferio de su cabeza.
—Fíjese, pobre hombre —decía refiriéndose a su atacante—. Resultó ser un joven recién alistado al ejército que estaba allí porque le habían movilizado a última hora. Obedeciendo órdenes de un oficial borracho, nos embistió a mí y a otros tantos que nos agolpábamos en la plaza de Oriente. Con la mala fortuna de que la punta de su sable encontró mi ojo. Lloraba más que yo, el muy infeliz, y me estuvo custodiando en el hospital, mientras la fiebre amenazaba con llevarme al otro barrio. Tres semanas se pasó así, velando mi sueño, hasta que los médicos me devolvieron a casa. Y, ya en la calle y de nuevo sin ocupación, él mismo intercedió para encontrarme trabajo: primero en la sacristía de San Andrés, como mancebo del cura, y después, cuando este último murió, en La Vizcaína, donde sirvo desde que se fundó.
Continuamos nuestra conversación durante media hora más, tiempo que Tomás empleó en aconsejarme lugares para comer o cenar, «de confianza; aunque como esta casa, ninguno», me advirtió, fiel servidor de quien le daba el pan. Y de este modo, con la cabeza animada por optimistas pensamientos, regresé a mi cuarto, donde me armé de mi capa y mi sobrero para salir a la calle, acto valiente donde los hubiese cuando solo el gélido viento transitaba la capital.