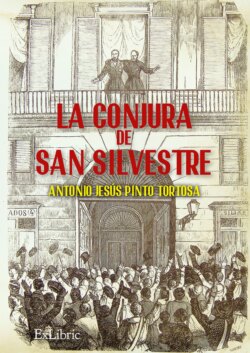Читать книгу La conjura de San Silvestre - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 9
Enterrad toda esperanza Madrid, 6 de noviembre de 1853.
ОглавлениеApenas un mes atrás había tenido que enterrar a su padre, y ahora esto… Habían transcurrido ya veinte años desde que Luisito retirase al cabeza de familia de su oficio como mozo de botica, siendo ahora conocido como Luisito «el Boticario», en plena titularidad de aquel derecho. Y su buen hacer, así como el deber moral de rendir honor a la memoria del progenitor, le habían convertido en un ser querido, tanto en el barrio donde trabajaba como en su lugar de residencia. Fany y él consiguieron vencer las adversidades iniciales de su relación, consolidando un matrimonio cuyo vínculo se afianzó ante cada nueva dificultad. Así, conscientes de que siempre se tendrían el uno al otro, mucho más allá del juramento pronunciado ante el altar, habían vivido también dos décadas de feliz unión cuyo fruto era un joven gallardo de dieciséis años, Enrique, que ayudaba a sus padres en todo cuanto podía y comenzaba a aprender el oficio familiar, aunque nunca hizo ascos tampoco a la ocupación de su abuelo materno, policía, e igualmente soñaba, en sus largas noches imaginando la vida adulta, con acabar sirviendo a las fuerzas del orden.
Ley de vida era que la gente se hiciese mayor y que incluso abandonase este valle de lágrimas para encontrar una existencia diferente: como polvo, para los agnósticos, y como dichosos convocados al Reino de los Cielos, según los creyentes. Así y todo, era mucho más fácil asumir la irrevocable naturaleza de las cosas cuando moría gente de alrededor, que cuando tocaba a uno llevar luto por un ser querido. Luis había estado bien curtido en tales lides, dado que su madre les había dejado cuando él aún era muy joven, víctima de aquella epidemia de cólera morbo que, a más de menguar a casi la mitad de la población, había exacerbado los instintos de la otra media, dando paso al nada edificante episodio de la quema de conventos en el verano de 1834. El caso de su esposa era diferente: rodeada siempre de un entorno familiar amigable, la muerte de su padre le golpeó con dureza, amenazando con sumirla en una depresión de la que vino a rescatarle su retoño, que no tuvo la fortuna de conocer a don Germán. Cuando tocó el turno a su madre, y el taller de costura de la calle de Atocha se quedó huérfano, el impacto fue mucho mayor en términos personales y sociales, pero ella supo diluirlo de mejor forma.
Los años habían pasado, trayendo una sensación ficticia de sosiego a toda la prole, de modo que la muerte del padre de Luis, el antiguo boticario, volvió a sorprender a aquella compañía de tres en horas bajas. Luis intentó rehacerse porque su hijo y su mujer así se lo merecían, ya que no era plato de buen gusto ver pasar los días junto a alguien que se resiste a insuflar nuevo fuego a su espíritu. A ello le ayudó el trabajo, que apenas le daba tregua. Quedaba, pues, tranquilo, porque poco más se podía esperar, una vez desaparecidos los cuatro abuelos. «Los próximos seremos nosotros», pensaba él, «pero para eso aún queda», intentaba consolarse al mismo tiempo, imaginando una vejez apacible al lado de su mujer, su hijo y, por qué no, sus nietos (en plural). Por todos estos motivos, aquella nueva noticia supuso un jarro de agua fría: carecían de cualquier vínculo con el cuerpo transportado en el féretro, mientras el pueblo se amontonaba a ambos lados de la calle y guardaba un respetuoso silencio, pero sentían que con él se iba algo más que una simple persona mortal.
Juan Álvarez Méndez, que había pasado a la historia como Mendizábal, primer ministro durante los años iniciales del reinado de Isabel II, y titular después de la Cartera de Hacienda, tenía solo sesenta y tres años cuando le sorprendieron las Parcas. Como suele ocurrir en estos casos, el ánimo macabro de cada hijo de vecino dio pábulo a todo tipo de rumores, entre los cuales los preferidos fueron dos: primero, «si ya se sabía que estaba muy enfermo; ¿no veíais la mala cara que tenía el pasado verano, cuando nos lo cruzamos por la calle?»; después, «dicen que la reina madre siempre estuvo enamorado de él y que había ordenado envenenarle». Ambos absurdos, el primero por presunción de algo que nadie podía conocer, salvo quienes frecuentasen la compañía de aquel caballero, pero nadie de entre los que pronunciaron aquella infame frase podía contarse en tan afortunada concurrencia. Y el segundo, simplemente, porque era una mentira como una catedral, que solo querían creerse los necios aburridos con la monotonía de su propia vida, sintiendo la necesidad irrefrenable de emponzoñar la de los demás.
Lo único cierto era que la muerte había cogido desprevenida a toda la opinión pública, fundamentalmente porque aquel personaje había conseguido algo muy difícil: ganarse el respeto de propios y extraños, mostrándose ante el conjunto de la sociedad como un individuo respetable, que siempre obró en defensa del bien común y jamás buscó su propio lucro. De hecho, y esto sí parecía cierto, su situación económica no había sido nada desahogada cuando le llegó el turno de presentarse ante el Creador. Esta buena imagen generalizada granjeó a Mendizábal respeto en vida y, como cabía esperar, un tributo proporcional cuando sus restos mortales salieron a las calles de Madrid en aquella mañana neblinosa. El cortejo fúnebre se vio compuesto, desde hora muy temprana, por un volumen de gente tan nutrido como no recordaba haberse visto en ninguna otra ocasión similar.
Para empezar, se personaron en su casa rostros destacados tanto de las filas moderadas como del sector progresista, cuyos carruajes ocuparon, desde bien temprano, las inmediaciones de la residencia del difunto don Juan de Dios. Se sucedieron varias horas de pésame y condolencia a la familia del finado, para disponer posteriormente la comitiva que habría de conducirle hasta el cementerio de San Nicolás. Cuál sería la sorpresa de los allegados de don Juan, que se contaban tanto entre sus partidarios como entre quienes ocupaban las filas de la oposición, cuando contemplaron la calle inundada de gente a las doce de la mañana, hora dispuesta para la partida. Debieron, por tanto, las autoridades emplear un rato en despejar un poco el camino y convencer a la muchedumbre de que se corría serio riesgo de una avalancha popular. Solo entonces, pasadas las doce y media, hizo el noble exprimer ministro su primer y último desfile triunfal por las calles de la capital, pues ha de decirse que, pese a su fama y buen hacer, jamás se prestó nuestra España a rendirle honores en vida; novedad donde las haya.
Cuatro guardias civiles a caballo precedían a la comitiva, seguidos por los pobres de San Bernardino. Traspasada esta primera línea de aquella mortuoria batalla, se vislumbraba el féretro del prohombre fallecido, portado en el carro de veteranos, del cual tiraban seis caballos enlutados con penachos negros. Escoltando los restos mortales de Mendizábal podía apreciarse a los porteros del Congreso y a otros guardias, en este caso de infantería, ataviados con su traje de gala. Llamaba poderosamente la atención el pendón que cubría el ataúd: el escudo del Reino vecino de Portugal. Mucho tenía que agradecer aquel país a nuestro difunto, dado que habían sido sus gestiones las que habían posibilitado el triunfo de la causa de María da Glòria frente a su tío, el absolutista don Miguel. Mayor motivo de escarnio era, pues, este detalle para nuestro país, que ni siquiera supo honrar los restos del mercader gaditano con una mínima presencia de la Casa Real, que tanto le debía. ¿Por qué sería, se preguntaba Luisito el Boticario, observando aquel espectáculo, que esta España sabe pagar tan mal a quienes por ella dan todo cuanto tienen? Sobre el escudo una corona de laurel, depositada donde debía encontrarse la cabeza de Mendizábal, concluía el ornato de aquel triste depósito de los restos de tan brillante prócer de la patria.
Seis cintas pendían de los laterales del féretro, tres a cada lado, portadas por quienes evidenciaban la calidad humana de Mendizábal: a la derecha, el moderado Joaquín Francisco Pacheco, seguido por Salustiano de Olózaga, de la cuerda del fallecido, y Francisco Martínez de la Rosa (cuán triste no sería la ocasión, que hasta este último había renunciado a sus afeites de costumbre para acompañar al desfile mortuorio con la austeridad requerida). A la izquierda, don Juan Bravo Murillo, que en boca de todos había estado hacía varios meses, Joaquín María López y Evaristo San Miguel. ¿Podía imaginarse escolta más variopinta para los restos de aquel que combatió con tanta sarna a la reacción, abrazando decididamente la causa de la libertad? Esa era, a todas luces, la clave de la grandeza: que no reside en lo que uno construye sobre sí mismo, sino en la estima que los demás le tienen, sin motivo aparente, y en ocasiones contra todo orden natural imaginable. Porque el afecto de verdad, el que no se compra ni se vende, es igual a la fe: inexplicable, irracional, y capaz de mover montañas.
Tras ellos, deseoso de pasar desapercibido, aunque era difícil con el atuendo que portaba, marchaba a pie, aislado de todos y por todos rechazado, don Luis Sartorius, conde de San Luis y, a la sazón, presidente del Consejo de Ministros. Aquel sujeto, oriundo de Sevilla y orondo de constitución, llevaba poco tiempo en el poder, pero batía récords a la hora de ganarse el desafecto de cuantos se citaban día a día en la carrera de San Jerónimo. Tan rápido crecía su impopularidad, que el propio Martínez de la Rosa, presente, ya a su avanzada edad, en el atardecer del liberalismo isabelino, debía sentirse dichoso por haber gozado de un poco más de tranquilidad que aquel hombre. Sartorius se había caracterizado solo por un rasgo, reconocido por todos, defensores y detractores: su incapacidad para escuchar a los demás. Las voces de crisis posteriores a la caída de Bravo Murillo, los rumores de desgaste del gobierno moderado, y lo que era peor, las llamadas a la reforma necesaria, habían encontrado en él una firme pared contra la que rebotaban, sin conseguir penetrar ni el menor poro de su piel. Entonces los asistentes no lo podían saber, y quizá él mismo se mantenía a la zaga de ellos para evitar que el murmullo de sus pensamientos se filtrase a las cabezas vecinas, pero San Luis había encontrado ya la fórmula para evitar toda crítica: disolver el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El tiempo lo diría; de momento, él se limitaba a preparar las gestiones y obrar con cautela, para soltar la liebre en la ocasión oportuna y dejar a todos sus enemigos, que eran todos los políticos, sin capacidad alguna de reacción.
Tras el presidente se veía a los albaceas testamentarios y a los ministros del gabinete en ejercicio, cerrando la procesión un piquete de caballería de la Guardia Civil, junto con una larga fila de 186 coches. Esta larga comitiva marchó hacia la calle de Alcalá y entró en la carrera de San Jerónimo por la Puerta del Sol, epicentro de la activa vida urbana, en la cárcel de ilusiones que era Madrid. Precisamente en aquella misma calle, bajando hacia Recoletos, se hallaba no solo el Congreso de los Diputados, sino también la sede de La Nación, periódico subversivo que había sido clausurado por el Gobierno, en un anticipo de su inminente golpe de autoridad. Al pasar junto al local de dicho diario, en apariencia vacío y desierto por orden gubernamental, alguien arrojó otra corona de laurel sobre el ataúd, con tan mala puntería que el enser en cuestión cayó a los pies del conde de San Luis, paralizado ante tan imprevista maniobra.
Aquel infeliz acontecimiento estuvo a punto de abortar la paz y respeto que se respiraba en cada esquina, entre las cabezas de la gente y los murmullos de sentimiento sincero hacia aquel que se iba de este mundo. En efecto, uno de los guardias a caballo miró hacia el lugar de procedencia de la corona de laurel y, concluyendo que en La Nación alguien estaba aprovechando para lanzar un mensaje desafiante al Consejo de Ministros, se dispuso a abandonar la comitiva para subir e inspeccionar el local donde el periódico había estado funcionando. Un oficial lo detuvo y, ante el intento de desasirse de la mano de su superior, Martínez de la Rosa medió, sereno pero contundente:
—Señores, repórtense. —Y señaló al ataúd, como si aquellos individuos hubiesen olvidado a qué habían ido hasta allí—. Don Juan no merece que se le despida en medio de violencia.
Aquello fue suficiente para hacerles entrar en razón y disipar el débil nubarrón que había asomado tímidamente por el horizonte. Siguió, entonces, la marcha fúnebre su camino, sin registrar nuevos incidentes. Así, en medio de nuevas muestras de sentimiento y condolencia del pueblo madrileño, fue avanzando la macabra compaña por Recoletos y la puerta de Atocha, hasta que finalmente llegaron al destino eterno del liberal redomado: el cementerio de San Nicolás. Hubo momentos en que la Guardia Civil quiso intervenir de nuevo, porque las masas se agolpaban contra el enrejado de la puerta y a lo largo del paseo principal del camposanto, pero poco podía hacerse: en el fondo, era de agradecer aquella muestra de afecto ante los restos de don Juan de Dios. Creían ellos, ingenuos, que esto no era sino el reflejo del amor generalizado a todos los protagonistas de la vida pública española. No se daban cuenta, pensando de esta forma, de que en realidad los españoles podían ser sumisos, pero nunca tontos, y sabían tan bien reconocer a quien se lo merecía, como despreciar a quienes les apretaban día a día. «Habría sido interesante», seguía pensando Luis el Boticario, que caminaba junto a su hijo y observaba el entierro desde la entrada al cementerio, «ver cuánta gente habría venido hasta aquí si el muerto fuese, sin ir más lejos, cualquiera de quienes portan las cintas del ataúd».
Martínez de la Rosa, «Rosita la Pastelera», imbuido del respeto y el sentido del honor que solo los años saben imprimir en el carácter humano, dio entonces muestras de una nueva exquisitez de carácter y pidió al enterrador:
—Por favor, mozo. —Depositó la mano en el hombro de su interlocutor, para transmitir afecto y granjearse así mayores garantías de obediencia—. Tenga la bondad de abrir el féretro un momento.
Se asombraron quienes le oyeron, pero él se apresuró a aclarar, mirando ahora a todos:
—Es de ley que la corona de laurel repose sobre la frente de quien tanto la mereció, en lugar de quedar sobre el ataúd, expuesta a la podredumbre, sin que el bueno de don Juan tenga la dicha de disfrutarla en el más allá. —Miró a algún político que le rehuyó los ojos, previendo el latigazo que se avecinaba—. Ya que tantos se la negaron en el más acá.
Obedeció el operario y todos pudieron contemplar, por última vez, el rostro de don Juan Álvarez Méndez, sereno y candoroso, como siempre, transmitiendo esa misma sensación de seguridad e imprudencia divertida que le habían valido tantos cumplidos, amistades y enemistades a lo largo de su prolífica existencia.
Llegó entonces el momento de los responsos, correspondiendo el primero al general Evaristo San Miguel, progresista que había compartido con Mendizábal muchas horas de tertulia animada, planeando un mejor futuro para España. «Este país», se decía el general, antes de iniciar su discurso, «nunca supo darnos la ocasión para ayudarle tanto como necesita. Pero me queda un consuelo: sí que me brindó a mí la oportunidad de gozar la amistad de Mendizábal. Y esa es una satisfacción que me llevaré a la tumba conmigo». Más dado a la reflexión introspectiva que a la verborrea y al don de palabra, el suyo no fue un responso a la altura de la figura política que a punto estaba de ser engullida por la tierra.
A hacer justicia al finado acudió, otra vez, Martínez de la Rosa, que en aquella única tarde parecía dispuesto a compensar al mundo por la estulticia de que había hecho gala mientras estuvo al frente de la Nación.
—Hay hombres —explicaba Luis a su hijo Enrique, aludiendo a Rosita la Pastelera—, que parecen hechos para permanecer en segundo plano, hijo. Allí actúan a la perfección y son pulcros a la hora de cumplir su trabajo. Sin embargo, cuando sienten las luces sobre sí mismos, y la mirada de todos concentrada en su nuca, no hacen sino cometer un despropósito tras otro.
Asentía el joven Enrique, extasiado en la contemplación de los uniformes de la Guardia, y en la dignidad que afectaban los políticos allí reunidos. Todos menos el conde de San Luis, pues no por joven escapó aquel detalle al tierno adolescente, que ya tendría tiempo para descubrir, poco a poco, las luces y las sombras del ejercicio político de este lado de los Pirineos.
El silencio se hizo aún más evidente cuando Rosita la Pastelera se llevó el puño a los labios, carraspeó para llamar la atención de toda la concurrencia, tanto la de dentro del cementerio como la que aguardaba fuera, y sin mirar ningún papel, dio rienda suelta a las palabras que se formaban en su cabeza:
—Acabáis de oír la sentida voz de un amigo —aludía a la intervención de San Miguel—; no creáis, señores, que vais a oír ahora la de un adversario. Las pasiones políticas no tienen entrada en este recinto: es sagrado y sería profanarle.
»Un mismo sentimiento nos une en este lugar; uno mismo anima nuestros corazones y mueve nuestros labios.
»Voy a decir breves palabras: pocas y graves, porque así conviene en un sitio en que reinan el silencio y la muerte.
»¡La muerte! ¡Cuántas ideas tristes y lúgubres despierta esta sola palabra! Ella nos recuerda, a pesar nuestro, nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestra nada…
»Y si esto acontece cuando pisamos estos sitios en ocasiones semejantes, ¡cuánto más deberá ser hoy día con el triste motivo que aquí nos reúne! ¿Qué se hizo aquella imaginación de fuego, aquella actividad incansable, aquella voluntad cuya fuerza crecía a proporción que crecían los obstáculos?… Todo ha desaparecido sin dejarnos más que su memoria.
»En el bosquejo de la vida que acaba de trazar el digno general que me ha precedido, se ve la gran parte que tomó el señor Mendizábal en sucesos importantes de nuestro país, como un atleta infatigable, sin dejarse vencer por las dificultades, llevando siempre el mismo norte, y lleno de aquella fe, sin la cual las fuerzas más robustas desfallecen, para llevar a cabo arduas empresas.
»Una cosa notable, y muy peculiar suya, es que habiendo levantado tantas tormentas políticas con lo audaz de sus reformas, recogió pocos odios hacia su persona; hallándose la explicación de este enigma en su propio carácter, franco, sin rencor, dispuesto, después de la lucha más empeñada, a tender al mayor contrario una mano amiga y generosa.
»Otra cosa notable es que a pesar de sus ideas, más o menos exactas y practicables, respecto de los grados de libertad que debían darse al pueblo, por cuya causa abogaba siempre, estaba arraigado en el fondo de su corazón el sentimiento monárquico; y no tibio, frío, incapaz de esfuerzo ni sacrificio, sino vehemente como todos sus sentimientos, susceptible de exaltación y de entusiasmo. Así lo demostró al defender con tanto celo la causa de dos augustas princesas, unidas con los vínculos de la sangre y con los más sagrados aún del infortunio… causa que Dios en su eterna justicia coronó en uno y otro reino de la Península, haciendo que triunfase la legitimidad contra la usurpación, la libertad contra el despotismo.
»Nosotros no podemos ser jueces bastante imparciales respecto al antiguo compañero cuya muerte todos lamentamos; estamos muy cercanos, a pesar de que ya nos separa no menos que la eternidad.
»Mas sea cual fuere el fallo que pronuncie la posteridad respecto de su conducta pública, no podrá menos de reconocer en él dos cualidades de sumo precio; la buena fe en sus convicciones y un amor ardientísimo a la independencia y a la libertad de su patria.
Así concluyó y la masa reunida respondió a su iniciativa con un aplauso cerrado, mientras aquí y allá, en más de un rostro, unas lágrimas reflejaban la emoción. Mucho tiempo había transcurrido desde aquel mes de mayo de 1835, en que habían agredido a Martínez de la Rosa a la salida del entonces Estamento de Próceres y hoy Congreso de los Diputados. «El tiempo lo cura todo», meditaba él mientras observaba a la muchedumbre, complacido en su orgullo de dramaturgo y orador.
Luis aplaudía con su hijo Enrique, girando un poco la cara para que su vástago no viese las lágrimas derramadas por su padre en memoria de aquel que, sin ser familiar suyo, había oficiado como un auténtico padre de todos los españoles: remangándose cuando tuvo el poder en sus manos, para apartarse después y quedar en la retaguardia, respetando el criterio de España como esa hija díscola que camina hacia la perdición de su vida, pero que en el fondo, qué diablos, libre es de hacer de su existencia lo que quiera. Enrique se había percatado de la emoción de su padre, pero optó por permanecer callado y no hacerlo notar: ese sería uno de los secretos que quedaría entre ellos dos, y sobre el que solo bastaría cruzar miradas en el futuro para rememorarlo, sonreír con nostalgia, y seguir relegándolo al recuerdo silencioso.
Sintió de pronto que su padre dejaba de aplaudir, aunque la multitud continuaba entregada a dicha labor, y le sorprendió. Arriesgándose a violar la intimidad de su progenitor, y rezando al mismo tiempo porque le hubiese dado tiempo a enjugarse las lágrimas y conservar cierto orgullo ante su joven hijo, se giró y le miró. Lo que vio le preocupó sobremanera: aún resbalaba por las mejillas del Boticario la emoción desbordada ante el responso de Martínez de la Rosa… pero, ¿eran de emoción aquellas lágrimas? No podía ser, porque casaban mal con la palidez cadavérica del rostro del cabeza de familia. La boca permanecía entreabierta y musitaba algo, una y otra vez, que su hijo no podía oír porque el ruido en torno a ellos era ensordecedor. Agarró Enrique a el Boticario por la manga y le sacudió:
—¡Padre, padre!
Pero nada: Luis parecía hipnotizado. Guiándose por el sentido común, decidió entonces seguir la mirada de su acompañante, pero no vio nada que llamase su atención. Solo un señor de unos cuarenta años, edad de su propio padre, con el rostro picado de viruela y el cabello rubio rizado, tuerto, que no miraba en dirección al ataúd, sino que oteaba el horizonte, como buscando a alguien. El joven Enrique había oído hablar tanto de los agitadores profesionales, pagados por el Gobierno para provocar tumultos que justificasen su acción armada, como de los policías de incógnito, y pensó que quizá aquel individuo representaba uno de los dos caracteres.
Hasta que la mirada de este último se detuvo en ellos… Solo fue un segundo, pero Enrique podía jurar que el único ojo de aquel ser había emitido un destello especial y que su boca había sonreído, alternando la mirada entre él mismo y su padre.
—¿Le conoce usted? —preguntaba a Luis, pero ante la falta de respuesta volvió a sacudir el brazo—. ¡Padre, padre!
Aún no reaccionaba, y en un gesto de desesperación el niño agarró a su custodio por la nuca, para obligarle a bajar la cabeza y hablarle al oído, de modo que él pudiese escucharle sobre las voces y gritos de la muchedumbre. Entonces pudo percibir, por fin, la voz distorsionada y rota de Luis, el Boticario, que parecía haber envejecido:
—Pablo… no puede ser —repetía, una y otra vez.
—Padre, ¿qué dice?
Pero ya no tuvo respuesta, porque Luis se desmayó. Desesperado, el joven se arrodilló y comenzó a pedir auxilio, pero le detuvo una mano firme apoyada sobre el hombro. Levantó la vista y pudo ver al mismo hombre que había provocado tal transformación en Luis:
—¡Ayúdeme, se lo suplico, señor! —le imploró, aunque pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Aquel ser, a quien su padre se había referido como Pablo, tenía el primer botón de la camisa desabrochado. En el cuello mostraba una fea herida, de hacía años, que había dejado una huella de piel lacerada: el beso del garrote era aún identificable en la epidermis. Como si estuviese viviendo una pesadilla de la que deseaba despertar cuanto antes, Enrique le gritó, casi le escupió—. ¿Quién demonios es usted?
En lugar de responder, el esbirro sonrió ampliamente, con unos dientes perfectos y un nuevo destello de su único ojo azul, atravesado el otro por una cicatriz:
—Cuida a tu padre, chaval —acabó diciendo—. Aunque no sé si merece cuidado alguno quien trata tan mal a sus amigos.
Antes de que Enrique pudiese preguntarle de nuevo quién era, el espectro se giró y se mezcló con la gente. Cuando llegaron las primeras personas en su ayuda, su padre comenzaba ya a recobrar el conocimiento.
*****