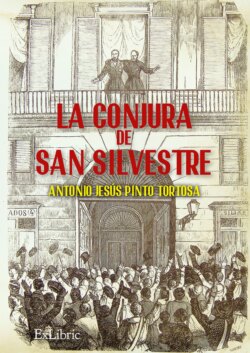Читать книгу La conjura de San Silvestre - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 13
2. Misión en Madrid
ОглавлениеMi antiguo jefe, don Ramón Sotomayor, me había citado a las nueve de la mañana en la Fontana de Oro, cerca de las Cortes, para describirme la empresa que me debía encomendar. Si me dejaba guiar por mi experiencia previa junto a él, poco halagüeño debía ser el envite: la primera vez en que recurrió a mis servicios me había obligado a ser cómplice indirecto de un homicidio, a cambio de una promesa de ascenso que se había demorado diez años. Como carta de presentación o aval de garantía no era un tanto a su favor, salvo por dos circunstancias: él pertenecía a esa clase de personas que tiene la sartén por el mango, lo cual equivale, en esta farsa que es el teatro del mundo, a tener la costumbre de requerir los servicios de los demás, y la fortuna de que su llamada nunca es en vano, pues siempre hay algún desdichado que acude a ella. Además, contaba con una gran ventaja: me había conocido lo suficiente en Granada para ser consciente de que yo no tenía nada mejor que hacer, ni en mi vida profesional, ni en mi vida en general.
Por consiguiente, me tocaba bajar la cabeza, presto a oír sus instrucciones. Como contaba con tiempo suficiente de margen, decidí pasear y, nada más abandonar la fonda, pasé junto a la puerta del Sol y bajé la carrera de San Jerónimo. A aquellas horas solo algún guardia de servicio patrullaba a las puertas del Congreso, donde en breves instantes el ambiente se animaría de forma notable. Para entonces, yo esperaba contar ya con las credenciales que me permitiesen asistir al debate político desde la tribuna, allí donde me había sentido llamado desde la más tierna juventud. Atravesando el paseo del Prado, contemplé el edificio del museo, obra de Juan de Villanueva, y me adentré en el Buen Retiro.
La escena que se dibujó ante mí era totalmente irreal: orlado con jardincillos, setos de hermosa factura y especies de árboles de diferente procedencia, aparecía empañado por una tenue bruma que trasladaba al viandante a un mundo onírico, donde el tiempo parecía detenerse. Lo temprano de la hora me permitió hacer el recorrido prácticamente en soledad, con la única excepción de los guardias de turno que aparecían en puntos estratégicos y cuyo fin era garantizar la seguridad del viandante. Recorrido este bello espacio, cuya imagen todavía hoy me sobrecoge, me aventuré a seguir caminando hasta la zona del estanque. Las aguas permanecían mansas, como dormidas aún, aguardando el primer rayo de sol que fuese capaz de sacarlas de su ensoñación. El olor a verdín, a humedad y a naturaleza muerta se mezclaba con una agradable fragancia a castañas asadas, propias del mes de noviembre, pero presentes durante un periodo mucho más amplio en una ciudad donde todo se magnificaba.
Al salir del lugar por la entrada principal pude contemplar la soberbia imagen de la Puerta de Alcalá, con la diosa Cibeles al fondo. Fue entonces cuando tuve la convicción de que Madrid, cuando se la contempla por primera vez en toda su majestuosidad, descarga un puñetazo en el vientre del viajero, allá donde el resuello se pierde, al que solo cabe reaccionar con dos respuestas: bien pronunciando una eterna declaración de amor, que seguramente estará impregnada de algunos episodios de odio y reproche, o bien saliendo disparado hacia la primera diligencia que le devuelva a uno al lugar de donde viene, con la convicción de que jamás debió salir de allí.
Sumidas en estos pensamientos, habían transcurrido casi las dos horas que me separaban de la cita con mi otrora superior, de modo que aceleré el paso para localizar la dirección de la Fontana de Oro. El lugar comenzaba a poblarse de rostros graves que, supe más tarde, correspondían a los prohombres de la patria, sobre quienes tantas anécdotas y opiniones había leído u oído desde que comencé a tener uso de razón. En aquel momento, no obstante, me pasaron desapercibidos individuos como el orondo Salustiano de Olózaga, quien mucho había sufrido al servicio de Isabel II, pero que pese a todo regresaba una y otra vez al escenario político, atraído más por la embriaguez del poder que por el deseo de asistir a la patria. Su imponente figura se recortaba contra el paisaje de levitas, gabanes y patillas bigoteras, en una mesa apostada en una recóndita esquina del café, donde conspiraba seguramente con otros progresistas sobre la forma de regresar a la primera línea de batalla, a ellos vetada desde hacía tanto tiempo, como consecuencia de la conocida predilección de la soberana por el Partido Moderado.
Pese a los escasos minutos que mediaban entre la apertura del local y aquella hora de mi cita, el humo de las cachimbas y los cigarros comenzaba a volver denso el ambiente, motivo por el que me fue difícil localizar a don Ramón. Por eso y porque los años, que ni siquiera a mí me habían respetado, habían hecho mella en la fisonomía de aquel hombre. Mis ojos se habían paseado brevemente al principio por su efigie, acomodada en un sillón desde el que emitía bocanadas de humo con olor a las Antillas, mientras pasaba perezosamente las páginas de La Época. Entonces apenas había llamado mi atención detalle alguno; «un paniaguado más del sistema que vela porque los medios de la prensa traten bien a su mundo», pensé. Ahora bien, transcurridos unos instantes en busca de Sotomayor e impotente por el escaso éxito de la empresa, resolví volver a escrutar el horizonte humano que ante mí se dibujaba. Fue entonces cuando, en uno de sus gestos para hojear el diario, su cara quedó más expuesta a mi visión y en mi mente se operó la conexión necesaria.
Diez años. Había transcurrido una década, pero aquel hombre parecía haber envejecido el doble. Como ya he dicho, yo mismo era testigo del alto precio que el tiempo se cobra en la naturaleza humana, pues si bien mantenía la forma física más o menos estable a fuerza de ejercitarme con cierta periodicidad, mis digestiones se habían vuelto lentas cual reforma legislativa. A lo que había que sumar el desgaste de la visión, que me obligaba a portar quevedos para ayudarme a leer cualquier documento que hubiese que inspeccionar en el desarrollo de mis funciones. Pero una cosa era este deterioro físico, y otra muy distinta el camino acelerado hacia la decrepitud que se observaba en la figura del expresidente de la Audiencia de Granada. Don Ramón Sotomayor había engordado más allá de lo que aconsejaba la ciencia médica, y en sus manos, regordotas y torpes como siempre habían sido, sus dedos recordaban palillos dispuestos a aporrear la piel de un tambor de infantería tocando a rebato. Se había dejado crecer la barba, pero lo cierto es que el nuevo atributo de su fisionomía no le hacía ningún cumplido, pues entre otras partes del cuerpo, los kilos se acumulaban en su papada, que brotaba hacia el exterior, provocando un desagradable efecto de prolongación de su cara en el lugar donde debía estar su cuello. Y sus ojos, aquellas pupilas negras que se habían clavado en las mías en el otoño de 1843, haciéndome sentir la incertidumbre y la fatalidad de la España de los favores y las clientelas, aparecían surcados por profundas ojeras y por sendas bolsas delatoras de la falta de sueño.
Si aquel hombre había ido a Madrid para medrar y tener mejor vida, que bajase Dios y lo viera. El desconcierto provocado por su visión me impidió reaccionar antes, pero él me había visto hacía un momento y ni siquiera se había dignado hacerme un leve signo de asentimiento. Como yo, recorría mi figura de pies a cabeza, y a la inversa, con tal de comprobar si el reloj de arena de nuestra existencia había marchado con la misma dureza en mi caso que en el suyo. Su expresión permaneció inmutable aún después del reconocimiento visual, por lo que fui yo quien, en calidad de recién llegado, me quité el sombrero, hice un breve gesto de salutación y, viendo una tenue sonrisa en sus labios, me encaminé al sitio donde él me aguardaba.
—Señor Sotomayor —comencé a decir, ceremonioso—, me alegra volver a verle.
Por toda respuesta, don Ramón dirigió su mirada al asiento que quedaba libre frente a él, dándome a entender que lo ocupase. Así lo hice, desproveyéndome a mi vez de la capa que no podía sino embarazarme en un habitáculo donde, por fortuna, el frío del exterior quedaba bien aislado. Quizá fuese el propio efecto del humo del tabaco y de la cafetera hirviente, pero a aquellas alturas poco me importaba el medio si el fin era desentumecer mis articulaciones, anquilosadas, casi también, por la escarcha. Realizada esta última operación, se instaló entre don Ramón y yo mismo un tenso silencio. La sonrisa inicial había desaparecido de la orografía de su cara, y como nunca me han gustado los sobreentendidos ni los silencios prolongados, decidí romper un poco el hielo:
—En primer lugar, quiero agradecerle la oportunidad que me ha brindado en este momento, trayéndome a su lado…
Decidí dejar las últimas palabras en el aire, a ver qué efecto provocaban, pero él permanecía impasible. Juro que llegué a temer que hubiese sido víctima de una apoplejía, porque sus facciones se tornaban cada vez más encarnadas, mientras el resto de su cara parecía incapaz de emitir el más leve gesto. Tenía la sensación de que el tiempo se había detenido y de que todo el mundo me miraba, divirtiéndose por el trago que estaba atravesando y que me hacía sentir, no precisamente para mi comodidad, el cuello de la camisa cada vez más apretado contra mi yugular. Con una gota de sudor resbalando por la sien, decidí seguir adelante:
—Ha de saber que siempre tendrá en mí un solícito ayudante en aquello en lo que, humildemente, pueda serle de utilidad…
Por algún extraño motivo, que aún hoy me cuesta comprender, le hablaba inclinándome hacia delante y bajando la voz, como si estuviese expresando mis condolencias a alguien que hubiese perdido un ser querido. Me gustaría decir que hoy me veo a mí mismo desde fuera, en aquella situación, y me cuesta aguantar la risa; lo cierto es que realmente ya entonces podía verme, porque tras don Ramón existía un espejo que reflejaba todo el panorama sito ante él, entre cuyos componentes me encontraba yo mismo en semejante trance. La cosa comenzaba a atravesar la tenue línea que separa la sátira del drama, con mi corazón acelerándose y golpeándome el costillar con violencia, cuando don Ramón Sotomayor, expresidente de la Audiencia de Granada, estalló en una tremenda carcajada.
Ahora sí cobraba sentido el tono bermellón de sus mofletes: aquel hombre me había estado poniendo a prueba, comprobando hasta qué extremo sería capaz de soportar la tensión en una situación incómoda. Mientras lo hacía, mi turbación le había resultado chistosa (sobra decir que a mí no me lo parecía) y poco a poco la risa había ido ganando terreno en su ánimo, obligándole a contraer las facciones para evitar que saliese a relucir de pronto, estropeando el efecto que él había buscado.
—Desde luego, Carmona… —acertó a decir, mientras su barriga seguía rebotando en cada estertor de risa y la concurrencia entera del café se giraba para mirarnos—. ¡¡¡A ceremonioso nunca ha habido quien le gane!!!
Durante un segundo permanecí con los ojos abiertos como platos, incapaz de dar crédito a la escena y herido en mi amor propio. Me sonrojé, consciente de la humorada de que acababa de ser objeto, pero intenté recomponer el gesto:
—Señor, n… no sé si entiendo…
Si quien lea estas líneas se siente tentado de reaccionar de manera similar en circunstancias parecidas, le recomiendo desde ahora que no lo haga. Si hay algo peor que un ridículo involuntario, es un ridículo que quiere hacerse el digno. Una nueva carcajada lo confirmó entonces:
—¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Menuda cara ha puesto, ahí, dándome conversación, mientras yo le desafiaba con la peor de mis miradas…
En algún momento esperaba tener en mi mano la posibilidad de pagar a aquel hombre con la misma moneda. Porque, llegado el caso, le iba a hacer sudar tanto que iba a poder posar para los figurines de una revista de moda de la temporada primavera/verano.
Aún tardó un momento en recomponerse. Ahogada la risa y tranquilizada la atmósfera del café, mientras algunos concurrentes se codeaban y me señalaban sin mirarme, probablemente haciendo chiste del escarnio de que yo acababa de ser objeto, don Ramón decidió que ya era hora de ponerse serios. Primero, los formalismos habituales:
—Temprano le veo por aquí, don Pedro. —Me trataba de usted, como siempre, pero ahora existía un tono diferente al que había empleado conmigo diez años atrás; parecía reconocer mi valía como abogado y estar al tanto de mis méritos—. Si le soy sincero, en estas fechas y con este frío, le imaginaba todavía resguardado al calor de las mantas. ¿Dónde para usted, amigo?
Dejando pasar este trato, en apariencia familiar, respondí:
—En la fonda La Vizcaína.
—¡Diantre! —Su sorpresa era real—. Si es así, ha de contarse entre los afortunados, señor letrado. Sepa que es harto complicado hallar cobijo allí, puesto que hablamos de una de las casas de huéspedes de mayor prestigio de todo Madrid. ¡Razón de más para que hubiese usted remoloneado un poco entre las sábanas antes de acudir a la cita, hombre de Dios!
Tentado estuve de volcar mi corazón en aquella conversación y confesarle mis problemas personales, que habían enturbiado tanto el viaje como mis horas de sueño la noche pasada. Sin embargo, aún pesaba en mi recuerdo la dura entrevista mantenida en su despacho de la Audiencia de Granada, cuando había ido sellando mi destino minuto a minuto, mientras la ceniza de su puro caía sobre mi expediente de ingreso en aquella casa. Por eso, obligándome a recordar que aquel hombre manejaba más poder del que me convenía a mí, pudiendo por ello resultar imprevisible para mis intereses, decidí dar una respuesta correcta y diplomática:
—Me obligué a madrugar para pasear temprano por las calles de Madrid y familiarizarme un poco con la ciudad, señor.
El colmillo asomando por la comisura de sus labios denotaba un atisbo de satisfacción en su rostro, pensando quizá que hábitos como aquel le habían llevado a pensar en mí como mejor alternativa para la empresa que tuviese entre manos.
—Celebro su abnegación, Pedro, de la que ya he tenido otras pruebas en el pasado.
Nuevo silencio. Esta era la señal: Sotomayor nunca se había andado con rodeos, y ahora no iba a hacer una excepción. Fuera lo que fuese que se disponía a pedirme, venía ya, sin tapujos ni paños calientes. Y aquel silencio, premonitorio de un futuro inmediato incierto, constituía la oportunidad que me brindaba para salir corriendo o quedarme y unir mi destino al suyo, una vez más.
—Usted dirá.
Asintió. «Tú lo has querido», parecía decirme con los ojos, que centelleaban por efecto de las luces de la Fontana. Quizá para hacer más llevadero el trago, se ofreció a invitarme a una taza de chocolate caliente, que le acepté de buen grado, como bien menor a cambio del mal mayor que, casi con total seguridad, se avecinaba.
—Letrado, le debo una disculpa. —Esto era nuevo en alguien acostumbrado a oír excusas en lugar de darlas; por nada del mundo iba a interrumpir el curso de su razonamiento—. Una década atrás, cuando usted acababa de llegar de Antequera con un crimen resuelto bajo el brazo, yo debí corresponder con mi parte del trato. Le había prometido que su futuro quedaría ligado al mío, y que si yo conseguía hacer carrera en Madrid usted sería mi sombra. Y no lo hice.
Había en sus palabras un pesar real, de modo que decidí responder a su sinceridad con la más intensa de mis miradas y el más atento de los oídos:
—Ha de saber que, si no le he reclamado antes, ha sido precisamente porque he pensado en usted —alegre paradoja, me dije a mí mismo, mientras él proseguía—. Los dos años posteriores a la caída de Espartero, con el escándalo Olózaga de por medio, fueron complicados hasta que el régimen se asentó sobre bases sólidas, tras la aprobación de la Constitución en 1845.
Había bajado la voz al referir estos últimos acontecimientos, señalando de manera disimulada a la figura de don Salustiano. Prosiguió don Ramón:
—No obstante, la Carta Magna tampoco acabó de traer sosiego a este país. Los moderados pugnaron con dureza por arrojar a los progresistas del poder, pero una vez se hicieron con las riendas del mismo, incurrieron en los mismos errores y vicios que sus predecesores. Sobre todo, han pagado muy caro el precio de confiar su futuro y su fortuna a un hombre como el general Narváez, impulsivo, voluble, intrigante y mucho más partidario de defender sus ideas con la espada que con la razón.
»A la lucha interna entre los partidarios del Espadón y los detractores de su ego, que debilitaba las bases del partido mientras este permanecía en el poder, hubo que añadir una circunstancia agravante del panorama político: las bodas reales. Un año después de que la Constitución viese la luz, nos desposaron a la niña Isabel II, que nunca dejará de ser eso, una niña mimada y consentida, con su primo, Francisco de Asís.
»No se le ocultará, porque es la comidilla de todo el mundo, que Paquita Natillas, como conocen en los mentideros madrileños al rey consorte, nunca ha tenido predilección por el sexo femenino. Eso unido a que su esposa, nuestra reina Isabel, sí siente gran inclinación hacia el sexo en general, propicia un ambiente en la Corte cuya descripción voy a ahorrarle. Basta con decirle, por ahora, que somos el hazmerreír de Europa.
»Y por si todo esto fuera poco, hace apenas un año Juan Bravo Murillo estuvo a punto de sacar adelante su Proyecto Constitucional de 1852, con el que pretendía instaurar un régimen presidencialista similar al que aupó a Napoleón III al poder en Francia. ¡Tiene gracia! Aquel extremeño iba a conseguir en las Cortes lo mismo a lo que todos nos resistimos durante la Guerra de Independencia: hacer germinar en España la semilla del Bonapartismo.
—Podrá ver, Carmona —añadió Sotomayor, a modo de colofón—, que hasta ahora no he tenido en ningún momento la sensación de contar con una posición segura como para tirar de mis hilos y traerle a Madrid. Entre otros motivos, porque bastante peligraba mi situación como para además arriesgarme a arrastrar a otros en mi caída.
Llegado este punto no pude resistirme e intervine, pues a mí no me engañaba con su sempiterno afán de paternalismo.
—Cabe otra posibilidad, don Ramón, si me permite —al principio se asombró de que le interrumpiese, pero se daba cuenta de que el joven inexperto, a quien había amedrentado en su despacho de la Audiencia hacía tanto tiempo, se había ido para no volver jamás—. Puede que usted no haya decidido convocarme hasta ahora por miedo a dejar testigos de sus tejemanejes.
Comenzó a encarnarse otra vez, en esta ocasión por la rabia y la ira que crecía en su pecho, pero le interrumpí antes de que estallase.
—Señor Sotomayor, es conveniente que pongamos las cartas sobre la mesa, ¿no le parece? —Sea porque la ira le ahogaba, sea porque deseaba concederme una oportunidad antes de mandarme de vuelta a Granada, decidió concederme la licencia de exponerle mi visión de las cosas—. Diez años hace que usted me hizo cargar con la mala conciencia de quien sabe que podría haber hecho justicia, pero cedió a los impulsos de su ambición. Sé que una buena parte de la responsabilidad cae de mi lado, no me llevo a engaño, pero también usted tiene la suya. Ahora, por suerte o por desgracia, ya no es mi jefe, y yo me avengo a colaborar en la empresa que me proponga, pero pongo mis condiciones: sea claro conmigo. No va a volver a engañarme con falsas amenazas ni con la promesa de una vida llena de fortuna. Créame, ya he pasado tiempo suficiente en este mundo para darme cuenta de que nuestra existencia, en sus rincones más remotos, está llena de unas telarañas que impiden que la felicidad sea plena. Me conformo con poder pagar mis gastos, tener una vida tranquila y dormir bien todas las noches, sin almas sobre mi conciencia.
Algo en su cara se relajó, ocasión que aproveché para asestar la estocada final:
—Usted me necesita, porque en su momento le demostré que sé hacer mi trabajo y que tengo un profundo sentido del deber, no reñido con ciertas obligaciones éticas que me he impuesto para mirarme todos los días al espejo con entereza, sin que un sentimiento repentino de culpa me obligue a bajar la vista —mi tono era desafiante, y aún hoy me alegro de haber mantenido tal rectitud en una ocasión como aquella—. Colaboraré con usted, pero mi condición es que jamás serviré ningún interés turbio. Todo tiene que ser claro, cristalino, y si en algún momento observo que me la intenta jugar, haré la guerra por mi cuenta y tiraré de la manta. Esta vez sí. ¿Sabe por qué?
Era evidente que ni lo sabía, ni estaba en condiciones de alegar nada.
—Porque me lo debe —concluí, señalándolo con el índice—. Porque la inocencia de un joven granadino quedó enterrada para siempre en su despacho, y porque a la Justicia sacrifiqué mi vida y mis principios. Ahora le corresponde hacer lo propio y demostrarme que es usted quien merece que yo le ayude. Nunca le he llamado, porque había perdido toda esperanza de que se acordase de mí. Si ha dado el paso, algo querrá. Y a quien algo quiere, algo le cuesta.
Inspiró y expiró tres veces seguidas. Las conté porque temía que estuviese siendo víctima de una taquicardia o de un ataque de ansiedad. Entonces, con el trabajo de un coloso que intenta desperezarse por la mañana, se incorporó y agarró su bastón y su capa. Empuñó el primero con una energía tal que parecía ir a hundirlo sobre mi cráneo y merecido me lo tenía, a qué negarlo. Pero lejos de hacerlo, con la capa enrollada en el brazo izquierdo, y el bastón y el sombrero presas de su zarpa derecha, me miró, fulminándome, y me exhortó:
—Sígame.
Recorrimos varias mesas, ante la mirada de los concurrentes, que le saludaban con inclinaciones de cabeza mientras me miraban y cuchicheaban a mi espalda. Se preguntaban quién era aquel individuo que acompañaba a Moncho Sotomayor, como más tarde supe que le conocían entre sus círculos de confianza. El tiempo me dio la ocasión de que mi nombre llegase a ser, casi, más conocido que el suyo. Llegados a una cortina de color carmesí, mi anfitrión se hizo a un lado y me invitó a pasar. El corredor que se habría tras aquella tela era oscuro, y a derecha e izquierda se distribuían espacios reservados, donde los gerifaltes de la alta política española decidían el destino de los súbditos, y digo súbditos, de este país. En el segundo reservado a la derecha, Sotomayor, que había venido tras de mí todo el camino, llamó suavemente con el puño de marfil de su bastón, pues sus nudillos inflados habrían sido incapaces de tan ligero gesto.
—Adelante —ordenó, más que anunció, una voz firme desde el interior.
Una vez en el cenador, cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pese a la avanzada hora de la mañana y a que en el exterior hacía un día raso de los que prometen un frío desolador, pude identificar, en esta ocasión sí, a la persona que se sentaba ante nosotros.
Leopoldo O’Donnell debía rondar entonces los cuarenta y cinco años, año arriba, año abajo, pero su rostro era el de un espíritu eternamente joven. Los ojos, de un azul acuoso, eran vivarachos, aunque en el fondo de ellos se percibía la sombra de barbarie que aquel hombre había debido presenciar, primero contra las tropas carlistas en el norte, y después entre los cafetales y cañaverales de la Perla de las Antillas. Sus carrillos eran sonrosados y destacaban sobre una tez más bien pálida, como rasgo propio de la sangre irlandesa que corría por sus venas. Y su boca, donde el rictus de sonrisa se compaginaba con un ademán de seriedad e inteligencia, aparecía enmarcada por un bigote y una perilla recortados con delicadeza, propia de quien sabe equilibrar el servicio al Estado con una apariencia que, más que pulcra, podía describirse como impecable. Iba de paisano, pero el espíritu militar se percibía en todos y cada uno de sus gestos. Hasta en el tono con que se dirigió a mi otrora superior:
—Moncho, qué me traes. —El trato familiar denotaba cierta confianza con Sotomayor, quien respondió a esta frase extendiendo su brazo en mi dirección.
—Don Leopoldo —dijo «don» y «Leopoldo», no «mi general» ni nada por el estilo; es decir, pese a la cortesía, la confianza era mutua—, le presento al letrado Pedro Carmona, funcionario de la Audiencia de Granada, donde tuve el honor de tenerlo como colaborador durante sus años de formación.
Había sinceridad en las palabras de don Ramón, hasta tal punto que llegué a sentirme mal ante la posibilidad de que le hubiese tratado de manera injusta en nuestra conversación anterior.
—Siéntense los dos, por favor —su voz era tranquila, robusta, pero acostumbrada a mandar y ser obedecida sin rechistar.
Yo era incapaz de reaccionar al espectáculo que se presentaba ante mí: todo un general del Ejército, antiguo capitán general de Cuba y senador, delante de mis narices. ¿A qué venía todo aquello?
—¿Le has puesto en antecedentes? —preguntó el general, que para mí sí que lo era, y mucho, mientras las ideas y las preguntas brincaban de un lado a otro de mi cabeza.
—No he podido aún —respondió el hombretón, excusándose—. Son diez años sin vernos y hemos estado poniéndonos al día.
Don Ramón no me miró cuando pronunció esta última frase, pero tampoco hacía falta: había ironía y reproche. Me soltaba una bofetada sin mano: «si creías que ibas a trabajar para mí, te has equivocado bastante; y si pensabas que te tenía reservado un trabajo menor y que no te iba a recompensar por tus servicios anteriores, más te vale ir pensando ya en una excusa». Yo imaginaba que él iba meditando todo esto sobre mi persona, y que en algún momento tendría ocasión de decírmelo a la cara, mientras mi figura se empequeñecía ante las onzas de carne que conformaban su imponente imagen.
Suspiró O’Donnell, no supe bien si por la impaciencia o por condescendencia hacia su amigo, que solo entonces se giró en mi dirección:
—Pedro, se acercan tiempos muy complicados y te necesitamos —no me pasó desapercibido el tuteo, pero como no era la primera, ni intuía que tampoco sería la última, sorpresa que recibía, preferí dejarlo correr—. Este régimen hace aguas por todas partes y el Gobierno es demasiado débil para evitar que el barco se hunda. Nosotros aguardamos el momento para actuar: se avecina una nueva revolución.
La confesión me cogió totalmente por sorpresa.
—El Partido Moderado está deshecho. El general Narváez —se removió O’Donnell en el asiento, incómodo, cuando escuchó aquel nombre— se ha encargado de ir disecándolo poco a poco, confundiendo su interés personal con el de las filas de la moderación, entre las que se cuentan muchos disidentes.
—Como yo mismo —interrumpió O’Donnell.
—Como nosotros —le corrigió Sotomayor, en un gesto de arrojo que el otro acogió con condescendencia, agradeciendo el apoyo manifiesto ante terceros—. Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, esta revolución traerá consigo juntas, gente en la calle, reivindicaciones avanzadas, incluso radicales… Y como siempre, se precisará a individuos para contener el empuje del pueblo y encauzar la situación, evitando que el país se desmadre.
—Ya veo —solo entonces me atreví a hablar, pero me resistía a permanecer callado y manso cual cordero lechal. Por muy influyente que fuese el hombre ante quien me hallaba sentado, él también debía saber que mi precio no sobrepasaba según qué límites—. Me alegra constatar que en este país no se pierden las buenas costumbres.
Cruce de miradas entre O’Donnell, pidiendo explicaciones a don Ramón por la salida de tono de aquel mequetrefe (el mequetrefe era yo), y gesto tranquilizador de mi antiguo jefe.
—Carmona, en esta ocasión hay una diferencia —quien se dirigía a mí era el propio general—. ¿Está usted al tanto del discurrir del escenario político español en los últimos años?
Asentí.
—Sabrás entonces —retomó don Ramón el hilo—, que en 1849 saltó a la palestra una nueva fuerza: el Partido Demócrata Español.
Lo sabía yo y lo sabía toda España. Ese había sido el eco de la Revolución Francesa de 1848 de este lado de los Pirineos.
—Los demócratas presionan desde su posición para que el régimen caiga, los progresistas desde el suyo, y nosotros, los moderados disidentes, desde el nuestro, que no es otro que desde dentro del propio Ejecutivo.
Hablando en plata, había una conspiración en ciernes: silenciosa, como todas las que se habían sucedido durante el reinado de Isabel II. Pero conspiración al fin y al cabo, tramada por los de arriba para cambiar el collar al perro, aunque el can siguiese siendo el mismo de siempre.
Ni O’Donnell ni Sotomayor añadían nada más, de modo que creí obligado intervenir:
—¿Qué puedo hacer yo? —pregunté, temeroso de la respuesta que pudiese llegarme de cualquiera de los dos.
Ahora fue don Ramón quien escrutó los ojos del general, cediéndole el testigo. Así fue como el senador me comunicó mi misión:
—Don Pedro —comenzó, grave, pero sin perder la sonrisa—, oficialmente va a ejercer su carrera de letrado al servicio del Partido Moderado, aunque siempre cerca de la facción que representa mis intereses dentro del mismo. Es decir, manténgase alejado de los círculos del general Narváez, por un lado, y del presidente del Gobierno, el conde de San Luis, por otro, aunque a este último deberá rendirle cuentas de vez en cuando. Nos asesorará legalmente y asistirá a las sesiones de Cortes que se celebren en adelante, si es que se celebra alguna.
»Esta será su rutina diaria, pero su verdadera misión, lo que nos ha llevado a traerle aquí, es una labor de observación: muévase entre los círculos demócratas y vigile sus pasos. Gánese la confianza de los principales prohombres del partido, conozca sus planes, e infórmenos puntualmente. Necesitamos saber qué pasos van a seguir cuando estalle la revolución, para atajar cuanto antes cualquier conato de radicalismo y reconducir la situación conforme a los intereses de la élite a la que pertenecemos. ¿Le queda claro?
No salía de mi asombro.
—Es decir —concluí—, que me piden ustedes que sea su espía entre las filas enemigas. ¿Es eso?
Tos nerviosa de O’Donnell, mientras Sotomayor salía en su auxilio:
—Observador, Pedro —puntualizó—. Ellos van a saber en todo momento que eres de los nuestros y tú te presentarás como colaborador para preparar la revolución. Tu juego será limpio y conocerán tu identidad. Ahora bien, cuando observes algún elemento disolvente, infórmanos inmediatamente para neutralizarlo antes de la hora marcada para el estallido.
—¿Neutralizarlo? —inquirí, abriendo mucho los ojos y fulminando con la mirada a don Ramón, que parecía pasarse por el arco del triunfo mis exigencias.
—Sabemos que dentro del Partido Demócrata hay sectores «colaboracionistas» —me tranquilizó O’Donnell—. Estos últimos están más interesados en participar en el juego político que en hacer una revolución radical en España. Si intuyen que algunos de sus militantes albergan el deseo de convertir el país en un polvorín demócrata, les expulsarán del partido y les arrebatarán todas las atribuciones de inmediato. Así quedarán neutralizados.
Se permitió sonreír con cierta suficiencia, antes de añadir, tranquilizador:
—No creemos en la extorsión ni en el asesinato, letrado, no se inquiete.
Tenía que digerir todas las emociones del día, que no habían sido pocas. Debí permanecer callado largo rato, porque me sacó de mi ensoñación don Ramón Sotomayor, quien me agarró del brazo y me indicó la salida.
—Don Leopoldo, si le parece —se excusó ante su superior—, me llevo al letrado para contarle los detalles del acuerdo. Le mantengo informado de cualquier circunstancia que se produzca sobre este particular, ¿de acuerdo?
Asintió el otro sin hablar, y nosotros salimos del reservado y de la Fontana. Ya en la calle comencé a respirar fuerte, intentando airear mi cabeza para pensar rápido y resolver la situación de manera adecuada.
Espía; tenía que ser espía, confidente, chivato… del Partido Moderado, o al menos, de un ala del mismo. Además, me encargaría de ser el asesor jurídico de quienes la integraban, aconsejándoles, imagino, sobre el rumbo que debía adoptar el país cuando la revolución estallase. Dos tareas nada gratas para mí. A cambio, presenciaría los principales acontecimientos de la historia nacional en primera persona, y podría intervenir de forma directa en el rumbo que adoptaría la nación en los meses venideros. La balanza se equilibraba, pero para mí existía un aliciente añadido: permanecería en Madrid, lejos de una vida en Granada que ya no me pertenecía y que me esforzaba en sepultar, relegándola al último rincón de mi memoria.
Mientras discurría de esta forma, mi mentor me había conducido por la calle del Arenal hasta la plaza de Oriente, donde las damas de la sociedad comenzaban a pasear del brazo de sus esposos o de sus amantes, pues de todos era sabido que tras un gran hombre siempre hay una gran mujer, y tras esta, su marido. Allí, perdidos entre el laberinto de jardines, don Ramón acabó de completar la información sobre mi misión.
—Pedro, si el general te pregunta alguna vez, negaré haber tenido esta conversación contigo —ya empezábamos con los dobleces—. Hay algo que quiero que añadas al trabajo que acabamos de encomendarte.
Yo le miraba, sin ser capaz de articular palabra, habilidad que parecía haber perdido en la Fontana de Oro y que dudaba recobrar de manera inmediata:
—Has de espiar también a los progresistas —el verbo no me pasó inadvertido—. El éxito de la conspiración depende de que los sectores más avanzados del Partido Progresista permanezcan en un segundo plano y nos dejen hacer a los demás. Hay en este partido simpatizantes de los demócratas. Como a aquellos, hay que neutralizarlos. El general —me confesó, con un gesto que indicaba contrariedad—, considera que hay que mantener una actitud diplomática con todo el progresismo, que es nuestro compañero de baile, pero yo no puedo permitir que nos quede ningún cabo sin atar en esta jugada maestra que preparamos. Si algo falla por mantenernos demasiado prudentes con estas gentes; si mis esperanzas de prosperidad se vuelven a frustrar por un exceso de tibieza por nuestra parte… Me voy a cagar en los muertos del general, en sus propios bigotes.
Di un respingo.
—Después me mandará fusilar —añadió—, pero nadie me quitará la satisfacción de haberle dicho lo que pienso.
La cosa parecía clara y, como he dicho, la perspectiva de regresar a Granada no me atraía en absoluto. En realidad, pese a que yo había fingido tener la situación bajo control, aquel maldito hombre seguía siendo el único faro de salvación en medio de la tempestad en que se había vuelto mi vida. Cuando todo aquello acabase, si en algún momento conseguía ser dueño de mi propio destino, también yo iba a ajustarle las cuentas a aquel viejo gordo. No obstante, por el momento más me valía llevarme bien con él.
—¿Cuál debe ser mi primer paso?
Su rostro se ensanchó en una amplia sonrisa, de la que fue testigo la fachada principal del palacio de Oriente, ante el cual acabábamos de detenernos.
—Sabía que podía contar contigo, Carmona —señaló, antes de responder a mi pregunta—. Mañana deberás comparecer en Presidencia, para entrevistarte con el conde de San Luis. Jamás deberá saber que sirves directamente al general O’Donnell, a quien odia con toda su alma. Para él eres un jurista experimentado, venido de Granada con la intención de asesorar al Partido Moderado sobre una conveniente reforma de la Constitución de 1845, que permita al Gobierno mantenerse en el poder y deshacerse de sus opositores. Sobra decir que también nos informarás sobre los pasos que des junto al Ejecutivo.
Asentí, pero tenía una duda.
—Sartorius, el conde de San Luis —me escuchaba don Ramón, atento—, ¿puede saber que trabajo para usted?
Rio con ganas y procedió a explicarse.
—¡Ya lo sabe! —Volvía a disfrutar con mi desconcierto—. Ayer mismo se lo conté mientras tomábamos café, a primera hora de la tarde.
—C… cómo… —dudaba entre verbalizar la pregunta o callarme, pero opté por lo primero—, ¿son ustedes amigos?
Nueva carcajada, aún más sonora que la anterior, que despertó a un bebé paseado por su niñera a aquellas horas de la mañana, mientras los padres de la criatura se dedicaban a otros quehaceres.
—Ay, Pedro. —Su asombro y su diversión me desconcertaban—. Yo siempre he sido amigo de todo el mundo. ¿Cómo, si no, te explicas que haya podido sobrevivir en Madrid durante los últimos diez años, contra viento y marea?