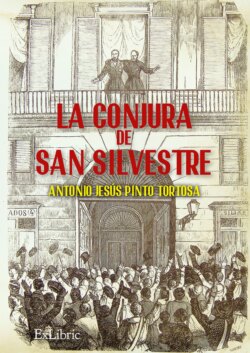Читать книгу La conjura de San Silvestre - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 14
3. Donde se hace la alta política
ОглавлениеEl día había concluido pronto en lo laboral, pero la última conversación con Sotomayor me había dejado exhausto. Tanto, que necesité deambular por las calles de Madrid sin rumbo fijo, mientras ordenaba mis ideas e intentaba sopesar si merecía la pena enredarme en aquella madeja. Una vez más, de la mano de quien siempre había aparecido en mi vida solo para cambiar el curso de la misma, me veía puesto en un curioso brete: de un lado, la posibilidad de mantenerme fiel a mis principios (¿cuáles eran mis principios?) y regresar a Granada, a una vida gris, junto a una esposa que me había repudiado y a un hijo que se había hecho a la idea de que iba a vivir sin mí; de otro lado, la alternativa del diablo: consentir en convertirme en alcahuete del bando político del general O’Donnell y de don Ramón, no necesariamente por ese orden. Con este fin, habría de usar y prostituir mi profesión real, la de abogado, para encubrir mi verdadera función junto a la élite madrileña. Nuevamente, me dije amparado por la sombra del Dios Neptuno, voy a verme convertido en algo muy diferente de lo que soñaba mientras, en mi juventud, memorizaba leyes y me imaginaba a mí mismo togado e impartiendo justicia en una España huérfana de moral.
Cené frugalmente fuera, en una fonda cualquiera, y me encerré en el cuarto lo antes posible, deseosos de evitar todo contacto humano, como me ocurría cada vez que me encontraba en una situación similar. Mi ánimo, a aquellas alturas, ya estaba resuelto: me quedaría en Madrid y abrazaría el clavo ardiendo en que se había convertido mi destino. Prefería renunciar a todo cuanto había querido ser, enterrando para siempre la ilusión del joven abogado granadino que nunca fui, antes que regresar a Granada y enfrentarme a la cruda realidad: no solo nunca había sido ese letrado ejemplar, sino que jamás conseguí ser nada, ni a mis ojos, ni a los de aquellos que me rodeaban. La gran urbe me ofrecía una coartada, un modus vivendi y una rutina con los que consolar la soledad de mis días; hasta ahí, todo claro. Ahora bien, ¿qué curso habría de tomar mi acción a partir de la mañana siguiente? No tenía ni la más remota idea. De modo que decidí dar por concluidos los desvelos y entregarme al sueño que, como ya he narrado, se resistió a abrazarme con la intensidad que mi cuerpo exigía.
Desperté maltrecho y sudoroso, pese a que en la calle la gente aceleraba el paso y encogía el cuerpo para afrontar un nuevo día de invierno. Creyendo que quizá mi aparato digestivo, acusando ya los estragos de los años, reaccionaba mal ante las comidas grasientas de mi nueva dieta en la capital, me propuse no escatimar en comida de calidad en adelante, y mantener una disciplina equilibrada en lo culinario. Por consiguiente, iba a comenzar aquella mañana con un desayuno ligero: un café solo y un panecillo con aceite. Y de ahí, de nuevo al cuarto para reflexionar y fijar el orden del día, cuya primera parada, sin duda, habría de ser la que mi antiguo superior me había encomendado: la carrera de San Jerónimo, para despachar con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Sartorius, conde de San Luis. Salí a la calle con mejor disposición de ánimo que la que había tenido durante toda la tarde-noche anterior, aunque solo me extrañó no haber coincidido con Tomás, el mozo tuerto que tanto había amenizado mi desayuno previo. Qué curioso, pensé, resulta el vínculo que uno establece con cualquier contertulio cuando se encuentra fuera de su ciudad y lejos de los suyos.
La calle parecía bastante animada con el trepidar de personas dirigiéndose a sus quehaceres diarios, y he de reconocer que esa vida de las ciudades siempre ha sido un elemento que me ha insuflado ánimo incluso en los momentos de mayor flaqueza. De modo que la energía iba llenando mi pecho conforme vadeaba la puerta del Sol y acometía el camino hasta el edificio del Congreso. Una vez allí, me identifiqué ante los bedeles de la entrada como el secretario personal de Ramón Sotomayor, cuyo nombre me franqueó el resto de puertas hasta llegar a la antesala del despacho del presidente. He de confesar que el lujo de los pasillos del Congreso me empequeñeció hasta el extremo de, por un momento, hacer que me cuestionase si yo, insignificante chisgarabís de provincias, pintaba algo en todo aquel teatro. A esta sensación contribuyó el bullicio de la antesala de espera, donde a las nueve y media de la mañana ya se reunían varios caballeros de grave rostro que, como yo, aguardaban audiencia con el presidente del gobierno. Para relativizar la gravedad de aquella situación, di en pensar en la ironía que suponía el hecho de que Sartorius, jefe del Ejecutivo, siguiese despachando sus asuntos en las entrañas de una institución que había ninguneado poco antes, suspendiendo sine die las sesiones de Cortes.
Los allí reunidos recibieron mis «buenos días» con miradas hostiles, puesto que era de esperar que todos ellos llevarían tiempo aguardando a que el presidente les recibiese y me veían como una posible amenaza a su orden de llegada. Consciente de que la situación no parecía demasiado favorable a primera vista, decidí afrontar el tiempo sentado en una de las sillas de aquel habitáculo, entretenido en leer el número de La Época del día anterior, así como la publicación más reciente de la Gaceta de Madrid. Apenas habían transcurrido diez minutos en este quehacer cuando la puerta de Presidencia se abrió bruscamente y de ella salió bufando un individuo de estatura media. Cuando lo vieron, los demás dejaron cuanto estaban haciendo para decir, al unísono, como si lo hubiesen ensayado, «Buenos días, don Antonio». El interpelado oteó el horizonte y emitió un gruñido, sin más, dispuesto a largarse con viento fresco. Me sentí torpe porque había sido el único que no le había saludado, y mi desazón se tornó en pánico cuando detuvo su torcida mirada en mí; y digo torcida no por las aviesas intenciones que pudiese albergar en mi contra, sino porque aquel caballero, con todos mis respetos, era bizco.
Deseoso quizá de ocultar su defecto, entornó los ojos y me escrutó durante un largo rato, mientras los demás se percataban de la escena y aguardaban, tensos la mayoría, mientras otros optaban por aparentar que seguían leyendo prensa, con el rabillo del ojo puesto en el relámpago que se cruzaba entre aquel hombre y yo mismo. Sin ánimo alguno de ofrecer un blanco fácil a aquel individuo, decidí aprovechar el trance para recorrer su fisonomía: su rostro, más allá del defecto visual reseñado, reflejaba inteligencia y gravedad, a la que contribuían un bigote y una mosca bajo el labio inferior que comenzaban a encanecer, fruto, probablemente, de la tensión de aquellos días. Su constitución no era obesa, sino fuerte, en el más amplio sentido de la palabra: aquel hombre comía bien, pero su cuerpo entero revelaba una fortaleza que invitaba a eludir cualquier duelo físico contra él, pues todo parecía indicar que las posibilidades de salir airoso eran bastante reducidas. Y, por último, su modo de vestir revelaba buen gusto sin ostentación: una de las grandes virtudes de los hombres de una pieza.
Absorto como había estado en su contemplación, e hipnotizado por su mirada, no me percaté de que él había comenzado a caminar en mi dirección. Cuando quise darme cuenta, se encontraba ya ante mí y me miraba desde arriba. Me apresuré a corregir mi posición de inferioridad apartando los diarios a un lado e incorporándome, para dejar patente tanto mi superior estatura como mi intención de presentarme ante quienquiera que fuese aquel personaje. Entonces, para mi sorpresa, comenzó a esbozar una simpática sonrisa, que borró de su rostro el sofoco que parecía azorarlo cuando salía de su audiencia con el presidente. Me tendió la mano y comencé a comprender cuando oí sus primeras palabras:
—Buenos días —pronunció, con un deje andaluz propio de la costa malagueña—, supongo que usted es el licenciado Pedro Carmona, ¿verdad?
Alguien había hecho su trabajo muy bien, porque de otro modo era incapaz de explicarme cómo así, a simple vista, aquel señor había sido capaz de identificarme sin margen de error. Afortunadamente, no era yo el único asombrado, dado que el resto de «convidados» a aquel encuentro comenzaba a tornar su pasmo en envidia: puede que el presidente les recibiese antes a ellos que a mí, pero aquella persona que ahora hablaba conmigo, y que tan importante parecía ser, me había reconocido y se había aprestado a saludarme.
—S… sí, yo soy Pedro Carmona, para servirle —acerté a balbucir—. Disculpe que no tenga el placer de conocerle para poder corresponder debidamente a su presentación, señor…
La primera respuesta que recibí fue una risa contenida, satisfecha por el efecto de asombro que el individuo había operado en mí. Rápidamente disolvió cualquier duda sobre sus intenciones propinándome un apretón de manos y una palmada en el hombro.
—¡No tiene nada de qué preocuparse, amigo! —Su acento se relajaba mucho más cuando intentaba ser cordial—. Antonio Cánovas del Castillo, andaluz, como usted, y servidor del actual Gobierno de España, como espero que usted también lo acabe siendo.
Ahora todo quedaba claro: Cánovas era uno de los personajes de mayor prestigio en la España del momento. Quizá aún no pudiese contarse entre los políticos más destacados del país, pero sí representaba esa generación que comenzaba a abrirse paso en las intrigas de la Corte y que, un día no muy lejano, estaba llamada a dirigir nuestros destinos. En aquel momento, cuando nuestros caminos se cruzaron, militaba en las filas moderadas y actuaba al servicio de general O’Donnell, pero más adelante su estrella ascendería de manera imparable. Llamó poderosamente mi atención la convicción con que había pronunciado su adhesión al Ejecutivo, pero con tiempo, aquella misma mañana yo acabaría comprendiendo la naturaleza de su pública alocución, en una sala de espera llena de oídos indiscretos.
—Don Antonio, disculpe mi torpeza —respondí, ahora ya más calmado—. Es un placer conocerle. Supongo que don Ramón Sotomayor le habrá puesto en antecedentes de mi llegada…
Fue a decir algo, pero miró en torno nuestro y decidió callar. En lugar de aquel pensamiento que había estado a punto de delatarle, me hizo una proposición:
—¿Aceptaría una invitación a tomar un café, señor Carmona? —Su tono seguía siendo amistoso—. Así, concediéndome su compañía, seré yo quien tenga ocasión de compensarle por la confusión en que le he sumido durante un momento, atreviéndome a dirigirme a usted sin previa presentación.
Nada me apetecía más que poder hablar con aquel hombre, que contemplaba el panorama español desde una perspectiva más joven, alejada de la visión arcaica de los espadones que campaban a sus anchas por las dependencias privadas de la reina. Sin embargo, pesaba en mí la obligación de mantenerme a la espera de mi recepción por el presidente, y así se lo hice saber:
—Lo lamento, don Antonio, pero tengo audiencia con el conde de San Luis.
Una mirada sombría cruzó su rostro durante una breve fracción de segundo, pero se repuso con tal rapidez que llegué a pensar que aquella nube no había sido sino una ensoñación mía.
—Pedro, ya sé que tiene usted audiencia con don Luis —aclaró—, pero estos caballeros le preceden, y me parece que los asuntos que les convocan junto al presidente serán tan graves como aquellos que a usted mismo le ocupan.
Los asistentes asentían tímidamente en silencio, debatiéndose entre la satisfacción por aquella deferencia de Cánovas hacia ellos y el resentimiento hacia mí, un recién llegado, jamás visto hasta entonces en los pasillos del Congreso, que de pronto se colgaba del brazo de aquel prohombre malagueño.
—Si me permite la osadía —prosiguió—, es muy probable que no se le reciba hasta poco antes de la hora de la comida. Como verá —se abrió de brazos, intentando imprimir fatalidad a su razonamiento— no queda más remedio que esperar. Y usted decidirá cómo lo hace: si aquí, matando los minutos con nuestra acertada prensa nacional, —señaló La Época mientras decía esto último— o acompañando a este paisano suyo, si me concede el apelativo.
Lo cierto era que me agradaba codearme con otro hijo de la tierra de Tartesso, y además su alegato parecía impecable. Por tanto, tras una breve cavilación, respondí:
—Acepto gustoso su amable invitación.
—¡Entonces ya está todo dicho! —Me agarró del brazo y me marcó el camino hacia el exterior—. ¡Señores, buenos días!
Gritó, sin detenerse a oír la respuesta que, al unísono, todos aquellos individuos corearon a nuestra espalda. Esta es, cavilaba yo mientras proseguíamos nuestro camino hacia la calle, la diferencia entre el poder y la ausencia del mismo: el poderoso sabe lo que puede esperar y no duda de que lo obtendrá, mientras que quienes carecemos de él no solo ignoramos lo que será de nosotros, sino que además nos enfrentamos a que, llegado el día de necesidad, nuestros semejantes nos escatimen hasta el saludo.
Apenas tardamos cinco minutos en llegar hasta el casino. He de rendir honor a la verdad y decir que nuestra conversación no fue demasiado extensa, pero sí la mar de fructífera para ambas partes. Cánovas se manejaba con franqueza y eso era algo muy de agradecer en un ambiente donde todo el mundo parecía hablar siempre con sobreentendidos y frases crípticas. Desde el principio quedó clara su intención de conocer, simplemente, si yo había comprendido bien las instrucciones que se me habían dictado de parte del general O’Donnell.
—Estimado Pedro, permíteme que te tutee… —se detuvo un momento hasta que asentí, para proseguir—, y te voy a pedir que hagas lo mismo conmigo. Verás, no he querido seguir conversando contigo allí, en aquella casa de chismes, porque como decía el bueno de Lope de Vega:
«pues digo yo que en palacio,
para que a callar aprenda,
retratos tienen oídos
y paredes tienen lenguas».
—No sé si sabes a qué me refiero… —prosiguió.
—Creo que sí, Antonio —concedí, correspondiendo a su familiaridad con la mía—. Y agradezco este gesto por tu parte, porque aún estoy poco rodado en las intrigas de la Corte.
—Precisamente, muchacho. Verás, no he sabido de tu empresa directamente por don Ramón Sotomayor, con quien no suelo despachar, sino por el propio general. Has de sentirte privilegiado, porque la flema británica que corre por sus venas no suele prestar atención más que a aquello que verdaderamente lo merece, y fíjate, —me miró de hito en hito, como para percibir algún detalle en mi rostro—, parece que has atraído su interés.
»Gracias a él he conocido tu desempeño en el caso del asesinato de Antonio Robledo, en Antequera, hace ya una década. Has de saber que el asunto, personalmente, me interesa sobremanera, dado que el malogrado era tío de Frasquito Romero Robledo, que actualmente estudia leyes aquí, en Madrid, en la Universidad Central. Frasquito siempre ha sido bastante cercano a nuestra causa y por tanto llama mi atención alguien que, como tú, supo manejarse entonces con el tacto y el acierto requeridos en aquel asunto tan grave. Y créeme, conozco los entresijos hasta el último detalle; por eso aprecio especialmente tu trabajo en esa investigación.
»La empresa que ahora te trae a Madrid no es tan sangrienta, pero sí resulta mucho más compleja. El país se rompe y la revolución aguarda a ver al animal moribundo para saltar sobre sus despojos. En estas circunstancias, es fundamental frenar el empuje revoltoso y, al mismo tiempo, evitar que ese inútil de Sartorius acabe dejando seca a esta España, que tanto ha sufrido en los últimos tiempos. Sí, adivinas bien: el presidente del gobierno, desde mi punto de vista, es un inepto que no sabe por dónde le sopla el aire, ni siquiera en estos días, en que todo el mundo conoce que baja endemoniadamente frío desde el Guadarrama. Personas como él son peligrosas en el poder, porque es un perfecto idiota, chico.
»¿Sabes cuál es la naturaleza del idiota? Yo te la voy a explicar. El mundo se divide en cuatro tipos de personas, Pedro, a saber: los buenos, los malos, los tontos y los idiotas. Bueno es quien hace el bien a los demás y, de esa forma, él mismo sale también beneficiado. Malo es el que perjudica a los demás para beneficiarse a sí mismo. Tonto es el que, beneficiando a sus semejantes, atenta contra sus propios intereses. E idiota es todo aquel que, haciendo mal a los demás, se hace mal a él mismo. Y créeme: hay que guardarse de los idiotas, porque son imprevisibles. El de San Luis no ha tardado en demostrarlo, como sabrás: en este momento, cuando el ruido de los espadones debía haber sido apartado ya de la política española, y debían haberse respetado el juego electoral y la voluntad soberana de la nación representada en las Cortes, ¡va él y las disuelve! ¿A santo de qué? Yo te lo diré: de que es un ignorante que desconoce cómo proceder en situaciones de crisis.
»Esto no quiere decir, ojo, que yo apoye ni los pronunciamientos ni la democracia, pero sí el respeto al orden que entre todos labramos cuando murió Fernando VII… En fin, veremos por dónde nos conduce el panorama nacional en las próximas semanas, pero mucho me temo que o la cosa se estabiliza antes del verano, o con la llegada del calor nuestros compatriotas, tan dados a dejarse llevar por el impulso de la sangre, volverán a tomar la calle en nombre de la libertad. Máxime cuando tienen tan cerca el ejemplo de Francia y el empuje del Partido Demócrata… que tampoco hay que dejar de lado. Lo dicho, muchacho: este país no sabe a dónde va, aunque solo una cosa hay segura, y es que nunca hasta ahora nos hemos hallado ante un momento tan complicado.
»Visto el percal —se apresuró a concluir—, ¿tienes claro cómo has de desempeñarte?
Asentí, tras procesar toda la información que me había ido proporcionando:
—Bastante claro, Antonio —comencé a describir—. Si no entendí mal, mi cometido ha de ser ejercer, oficialmente, como abogado asesor del Partido Moderado, pero he de contactar con los demócratas para palpar su ánimo e intentar anticipar cuál puede ser su actitud en el supuesto de que se produzca, Dios no lo quiera, una revolución, como tú mismo prevés, ¿es así?
—¡Perfecto! —exclamó, satisfecho por el curso de la conversación—. Y ante todo, por favor, evita suspicacias del conde de San Luis y, fundamentalmente, del general Narváez. Cuando te reúnas con el primero —advertía, aleccionándome—, sé franco hasta donde has de serlo: estás aquí para ayudar, para controlar a los elementos disidentes… y cosas así. Tienes sobrada habilidad diplomática para regalar la oreja a alguien que tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo y que, por este motivo, creerá que tu declaración de intenciones es sincera. Y ante cualquier duda que te plantee, intenta responder con evasivas y consulta con nosotros: conmigo, en primera instancia, después con tu superior y, si es preciso, con el propio O’Donnell. ¿De acuerdo?
Era innecesario añadir una nueva manifestación de adhesión, de modo que me limité a asentir, sin más, y Cánovas dio por concluida la audiencia.
—Entonces, ¡no se hable más! —Hizo ademán de levantarse y dio cuerda a su reloj—. Anda, apresúrate, no vaya a ser que se pase el tiempo de tu audiencia y comiences tu idilio con Sartorius con mal pie. Si algunas virtudes tiene, esas son la puntualidad y la memoria de todo aquel que defrauda sus expectativas.
Su advertencia despertó mi sentimiento de alarma y me movió a levantarme como accionado por un resorte, para llegar a tiempo a mi cita con el de San Luis. A punto estaba ya de salir por la puerta del café del casino cuando me detuvo la voz poderosa de Cánovas:
—Oye, Pedro, un consejo, si lo admites. —Me detuve, aguardando impaciente sus palabras—. Entre los demócratas, uno de los más destacados es Manuel María Aguilar, natural de Antequera. Qué pequeño es el mundo, ¿no te parece? Yo en tu lugar empezaría mis pesquisas por él. No en vano —advirtió—, estaba junto a su padre en el acto fundacional del Partido Demócrata Español, hace ahora cuatro años.
Asentí y abandoné raudo la estancia. Mientras corría hacia la sede de la soberanía maldecía a Cánovas: si tan importante era la puntualidad en el trato con el presidente, debía haberme advertido antes, en lugar de hacerme partícipe de un juego que solo podía acarrearme problemas. Atravesando los pasillos, raudo cual rayo, medité que quizá su maniobra para sacarme de allí obedecía a su deseo de herir en su amor propio a Sartorius, obligándole a esperar antes de recibirme en audiencia, y poniendo así a prueba mi fidelidad a su causa por encima de la del propio Gobierno. Por fortuna, cuando llegué, sin aliento, a la sala de espera, entraba el último caballero que aguardaba a ser recibido por él. Era uno de los rostros que recordaba de aquella mañana, lo cual indicaba que no había llegado nadie nuevo y que yo aún conservaba la vez. Por tanto, para recobrar el resuello, mientras me percataba de que más me convenía recuperar la rutina de la actividad física cuanto antes, me senté y comencé a abanicarme con uno de los ejemplares de prensa diaria.
La espera fue muy corta, pues apenas había pasado un cuarto de hora cuando mi predecesor salió de la estancia presidencial y, tras dirigirme una mirada altanera, que parecía decir «ahora vas tú, pollo», marchó sin saludar. Menudos modales se gastaban en Madrid. Ignoraba si debía esperar a que se me convocase o debía llamar a la puerta yo mismo, porque en el corto intervalo de tiempo que había vivido en aquella sala, no había asistido al proceso por el cual los diferentes individuos iban siendo convocados en presencia del conde de San Luis. Aguardé un momento prudencial y, viendo que nadie me reclamaba, que la hora marcada se acercaba y que quizá estuviese impacientando más a aquel hombre, me levanté y llamé con decisión a su puerta, con tres golpes secos.
—¡Adelante! —respondió una voz enérgica desde dentro.
Entreabrí la puerta lo justo para asomar la cabeza y preguntar, «¿Da usted su permiso, señor presidente?». Sartorius firmaba varios documentos y ni siquiera se dignó a apartar la mirada de su escritorio para saludarme. Mientras se dedicaba a aquel menester, levantó la mano izquierda y me hizo un gesto invitándome a entrar.
—Siéntese, señor Carmona —se limitó a decir, mientras seguía entregado a la rúbrica de diferentes papeles.
Permanecí buen rato así, tieso cual estatua, aguardando a que tuviese a bien prestarme atención. Entonces, cuando concluyó, aún consultó su reloj de cadena, y el gesto que esbozó tras comprobarlo me hizo entender que me iba a despachar pronto. Entonces, solo entonces, me miró desde sus ojos achinados y oscuros, con una expresión neutra que hacía imposible prever cualquier reacción o iniciativa por su parte. Iba a hablar yo, cuando por fin él se avino a dar comienzo a la conversación:
—Así que llega usted de Granada, ¿verdad?
Había hastío en su voz, y yo podía entender que hasta cierto punto estuviese cansado de recibir un día tras otro a personas a quienes desconocía, pero que esperaban de él algún favor, alguna orden… lo que fuese. Ahora bien, esa situación iba en el haber del cargo que había aceptado, y no le daba derecho a menospreciarme de aquella forma.
—Sí señor —respondí, adoptando también una postura digna, para sentar las bases de un diálogo que, o se fundaba sobre el respeto mutuo, o iba a envararse por las dos partes. Dos no discuten si uno no quiere…
Sopesó mi breve respuesta.
—¿Y viene usted como secretario personal de Moncho Sotomayor, cierto? —Asentí—. ¿Por qué necesita Sotomayor alguien que le asista, si hasta ahora se ha valido por sí mismo?
La pregunta estaba llena de bilis. Aquel individuo, como me había anticipado Cánovas, era un necio. Solo alguien privado de todo sentido común podía hacer una pregunta tan poco procedente en un contexto tan delicado como el que vivía España. Pero, por raros azares de la vida, estaba en un puesto en el que tenía mucho poder, demasiado para alguien de tan cortas entendederas; y se veía a la legua que el cargo le quedaba grande, aunque él intentaba aparentar que le venía como un guante.
—Verá, señor presidente —me dispuse a explicarme, sin dejarme amilanar por su tono—: como usted mismo sabrá, la situación del país ahora mismo es especialmente crítica, porque los sediciosos amenazan la estabilidad del Gobierno que usted preside con muy buen criterio.
Comenzó a observarme muy serio, pero esta última frase fue directa a su ego, que le hizo sonreír ante alguien que reconocía, debía pensar él, su evidente talento.
—Por tanto —proseguí—, el hecho de que don Ramón me haya convocado no significa que ni sus colaboradores ni usted carezcan de facultades más que suficientes para afrontar la situación. En el fondo, la habilidad de sus hombres y de usted es la mejor muestra de su buen hacer al frente de la patria.
Iba a ganar el premio nacional a la adulación descarada, pero alguien tan zafio como aquel ser no merecía de mi parte más que el babeo con que le estaba obsequiando, que habría asqueado a O’Donnell e incluso a Narváez, cualquiera de ellos con mayor tino que quien gobernaba el timón español.
—Pero habrá de convenir conmigo, señor, —le miraba directo a los ojos, y en algún momento comprobé, satisfecho, que se turbaba y debía desviar la mirada— en que circunstancias como la presente obligan a disponer de todos los recursos posibles para afrontar la amenaza revolucionaria. Ese es el motivo que me ha traído hasta aquí, don Luis.
Le llamé por su nombre para apelar a lo que de humano había en él, por encima de su zafiedad. También encajó bien el golpe.
—De modo que en Madrid me encuentro, a su entera disposición, para seguir de cerca a su Gobierno y asesorarle en todo cuanto precise. Además —quise arriesgarme, para que se percatase de que ante sí no tenía a un tonto como él—, soy consciente de que usted puede estimar necesario que les auxilie «controlando» a los grupos demócratas que se hacen eco del clamor popular. En ese caso, no dude de que también le ofreceré presto mis servicios.
Callé, observando cómo mi verbo audaz y mi perspicacia le habían dejado fuera de juego. Ante sí, aquel hombre tenía a alguien que había mirado bajo el faldón de la marioneta para descubrir los alambres que le imprimían vida solo artificialmente, gracias al ágil manejo de otro mucho más avispado que él. Por tanto, debía ser consciente de que más le convenía tenerme a su favor que en su contra.
—Entiendo —fue lo único que acertó a decir, mientras yo me repetía: «no, no entiendes un carajo, no me mientas».
Dejó pasar un segundo hasta que me comunicó su disposición:
—Agradezco su presencia en la Corte y le pongo bajo el mando directo del señor Sotomayor, don…
—Pedro —me apresuré a aclarar. Dios mío, ni mi nombre había memorizado.
—Eso, don Pedro —corrigió, ruborizándose por su torpeza—. En todo momento reportará usted ante el propio Moncho y, cuando requiera un informe por su parte, le exigiré que me presente cumplida cuenta de cuanto avanza en sus tareas.
Asentí, sin añadir ni una frase que pudiese hacer más leña de aquel árbol caído.
—Puede retirarse —dijo, impasible, mientras regresaba a su labor de firma de documentos.
Me fui de allí mucho más aliviado de lo que había esperado aquella mañana, antes de llegar al salón de audiencias. Madre del amor hermoso, iba cavilando, qué triste país es este que se ve en manos de una reina ninfómana y un presidente estúpido. Justo en el umbral del edificio del Congreso, tropecé, literalmente, con un individuo la mar de curioso. Aquel hombre era delgado, de baja estatura, y de su nariz pendían unos quevedos de gruesos cristales, los cuales denunciaban una miopía galopante que él acentuaba entornando los ojos para distinguir los rasgos de su interlocutor. Pesaroso por haber podido lastimarle cuando le había arrollado, perdido como estaba en mis pensamientos, quise disculparme, pero me dispensó de hacerlo alzando la mano, benevolente:
—No se preocupe, señor Carmona. —Otro que sabía mi nombre antes de que yo me presentase—. En estos días todos andamos apresurados. ¿Viene usted de despachar con el presidente?
No tenía tiempo para recapacitar sobre la fuente de donde aquel individuo había extraído mi identidad y el motivo de mi presencia allí, de modo que asentí, delatándome de manera inconsciente.
—Sí, así es, señor…
—Lucho —respondió, sin perder la sonrisa—, Lucho Trías Aita. Encantado de saludarle. Soy cronista político para la prensa extranjera y tendré mucho gusto en hablar con usted en otra ocasión con más detenimiento, si me brinda un hueco en su apretada agenda.
—Por supuesto —me apresuré a decir, agradecido por el buen tono con que había encajado el accidente que acababa de tener con él—. Estoy seguro de que en los próximos meses no faltará un momento para poder conocer la vida parlamentaria de primera mano por su parte, si lo tiene a bien, señor Trías.
Aceptó mi cumplido con una inclinación de cabeza y, antes de marcharse, advirtió:
—Muchas gracias, pero me temo, querido don Pedro, —comenzaba a subir ya hacia el interior del edificio— que si algo va a faltar en los próximos meses es tiempo. ¡La revolución nos va a tener demasiado atareados!
—Bueno… —objeté, levemente descolocado por su fatalismo—. El Ejecutivo frenará eficazmente cualquier conato…
Alzó la mano, esta vez para conminarme a guardar silencio y oír sus palabras:
—Nunca se sabe, amigo… —Y se dio media vuelta, mientras, ya de espaldas, para sí, seguía repitiendo, a media voz: «nunca se sabe».
La mañana había traído consigo suficientes novedades para que desterrase cualquier deseo de recorrer las calles de Madrid con la caída de la tarde y me entregase al trabajo. Así pues, comí en La Vizcaína, algo que no iba a ser muy frecuente en adelante, manteniendo el equilibrio alimenticio que me había prometido al amanecer de aquel mismo día. Tras una breve siesta, con la cabeza despejada, comencé a cavilar sobre mis siguientes pasos. Intuyendo que un diario personal me iba a ayudar a ordenar mis pensamientos, comencé a escribir, a la luz del candil que iluminaba la estancia mientras el sol comenzaba a ponerse:
Diario de Pedro Carmona – 15 de diciembre de 1853.
En la mañana de hoy, mientras esperaba en la antesala del Gabinete de Presidencia, he tenido ocasión de conocer a Antonio Cánovas del Castillo, secretario personal del general O’Donnell. Me ha invitado a un café, sospecho que con el deseo de sondear mi opinión sobre el horizonte que se dibuja ante nosotros y mi lealtad al partido del propio O’Donnell. Pese al examen a que me ha sometido, me ha parecido un tipo franco y agradable, y creo que va a ser un apoyo importante en las pesquisas que he de realizar en adelante.
Respecto al presidente del gobierno, mejor no me detengo en la descripción de alguien que merece tan poco interés. Es un individuo mediocre, que aparenta saber mucho más de lo que verdaderamente conoce. No me extraña que el país esté ahora como está, en manos de un sujeto que no ha hecho sino cavar su propia tumba disolviendo las Cortes, pues él solo se ha arrojado a los leones de la disidencia política. Aun así, puede ser peligroso como enemigo y he de esforzarme por mantenerle informado; en el fondo, para bien y para mal, es nuestro presidente.
El paso siguiente ha de llevarme, sin mayor dilación, a entablar contacto con los demócratas. Y si he de hacer caso a Cánovas, tengo que localizar a Manuel María Aguilar. Quizá mañana deba dirigirme a la Jefatura de Policía para obtener datos sobre su domicilio, amparado en mi calidad de servidor del Gobierno para un asunto reservado. De algo debe servir la escasa separación de poderes que reina en este país, para desdicha de la memoria del pobre Montesquieu. De momento, puedo emprender las indagaciones por mí mismo, pero es factible que, en las semanas venideras, si se amplía el abanico de observación a las filas progresistas, necesite la colaboración de alguien.
¿Pero de quién? Mucho me temo que voy a tener que comenzar mis servicios a don Ramón Sotomayor pidiendo, exigiendo más bien, el nombramiento de un asistente que trabaje codo con codo conmigo. Quizá él conozca a alguien de confianza…
La llamada a la puerta, sumido como estaba en estas reflexiones, me sobresaltó hasta el punto de hacerme volcar el tintero, afortunadamente sin menoscabo para mi diario recién comenzado, aunque no podía decir lo mismo del suelo y de la mesa.
—¿Sí? —pregunté, extrañado, pues no esperaba ninguna visita y nadie, salvo Sotomayor, conocía los detalles de mi alojamiento.
Nadie respondió a mi pregunta, pero la puerta se abrió lentamente. Tras ella se materializó Tomás, el mozo de La Vizcaína con quien había intimado un día atrás. Me sorprendió gratamente verlo, pero pronto me percaté de lo impropio de aquella aparición: ¿cómo osaba entrar en mis dependencias, sin previo aviso? Algo en su cara me alarmaba a la par que me resultaba familiar y, por un momento, temí que hubiese llegado para atentar contra mí, como ya me había sucedido en otra ocasión, diez años atrás. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal ante aquella triste memoria, pero él sonrió y me mostró las manos libres:
—Tranquilo, Pedro, no te voy a hacer daño.
Aquella voz no era la misma que me había acompañado en mi primer desayuno en la pensión. Algo en su timbre me recordaba días pasados, un rasgo en su sonrisa canina, que se mostraba en todo su esplendor, y en su ojo solitario, que brillaba de emoción, mientras el otro permanecía oculto tras el parche. Me había tuteado, con la calidez y la cercanía que solo una persona, en el pasado, se había atrevido a emplear conmigo. Un recuerdo de olor de pólvora y dolor por la pérdida de un ser querido regresaba a mi mente, mientras aquel hombre preguntaba:
—¿Es posible que todavía no me hayas reconocido?
Sí, claro que le había reconocido, ahora, cuando había reparado en que su cabellera no era natural, y en que el parche ocultaba una condición de tuerto impostada. Impresionado y sobrecogido por la súbita revelación, me desmayé justo en el momento en que comenzaba a despojarse de ambos atributos de un muy logrado maquillaje. Aquello era lo último que esperaba que me ocurriese en la ciudad de Madrid y mi cuerpo, sacudido por las emociones, me había abandonado allí, en aquel momento.
El desmayo sobrevino justo antes de que el candil, a punto de extinguirse, me permitiese contemplar de nuevo el rostro de mi mejor amigo, Antonio Castillo, que regresaba de entre los muertos una década después. Mientras me mantuve inconsciente, una frase retumbaba en mis oídos, pronunciada por el escueto don Lucho Trías a la puerta del Congreso: «nunca se sabe».