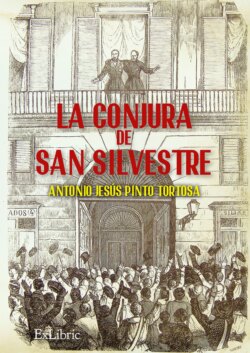Читать книгу La conjura de San Silvestre - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 16
5. Democracia es pueblo
ОглавлениеHasta ahora, los días habían transcurrido sin demasiado ajetreo y habíamos llegado a la víspera de Navidad. En algún momento, durante los ratos de soledad de que disfrutaba en mi alcoba, la debilidad me había asaltado y había concebido la posibilidad de comprar billete en una diligencia hasta Granada. Así podría pasar la Nochebuena con mi padre y ver a mi hijo, con quien era fundamental tomar una decisión: o recuperaba el tiempo perdido y retomaba el protagonismo en su vida, o me alejaba de él para siempre, renunciando desde ya a reclamar en adelante un lugar que él jamás me concedería en el futuro. En estas cavilaciones había ido pasando las hojas del calendario, hasta que tuve demasiado poco tiempo de reacción como para poder encaminarme a ver a mi familia. Intentando tranquilizar mi conciencia, redacté una carta al pequeño Antonio y otra a mi padre, y seguí enfrascado en mi labor.
En realidad, poco me requerían mis ocupaciones al servicio de don Ramón Sotomayor y el general O’Donnell. Mi trabajo se había limitado a ir citándome con esta o aquella figura, para conocer los vientos que soplaban en el panorama español, en dar cuenta a mi empleador y, cada semana, acudir a despachar con el conde de San Luis. Después, rendía siempre tributo a don Leopoldo, que era el último eslabón de mi cadena de información y, por ello, el más privilegiado de todos. Nada nuevo parecía presentarse: el Ejecutivo seguía a lo suyo, ahondando la herida que iba a dejarlo desangrado en breve, pero progresistas y demócratas se mantenían en una extraña inoperancia, a la espera de los acontecimientos. Solo echaba algo en falta: no había vuelto a ver a don Lucho Trías, aquel individuo tan curioso a quien me había prometido frecuentar lo más posible, pues de sus sienes salían siempre grandes juicios, que raras veces parecían separarse de la realidad nacional.
Entonces vinieron los cambios, si bien es cierto que se fueron produciendo de manera paulatina. Una tarde había estado intercambiando impresiones con Antonio Castillo, mientras transitábamos como dos individuos corrientes por la Ribera de Curtidores, admirando los escaparates adornados para Navidad, cuando mi amigo resolvió:
—Oye Pedro, me gustaría presentarte a mi mujer —lo dijo así, con la naturalidad que le caracterizaba, pero la noticia, no por imprevista, me cogió de sopetón—. ¿Te apetece venirte conmigo al Capellanes, para verla esta noche?
Como decía, aquello no era imprevisto en absoluto: Antonio se contaba entre mis mejores amigos, detentando el liderazgo de esta categoría en exclusividad. Por consiguiente, era lógico que me quisiera hacer partícipe de su vida privada y no lo podía culpar por ello. No obstante, se me hacía extraño dar aquel paso: en primer lugar, porque su felicidad conyugal, de la que no paraba de hablar, me recordaba la soledad de mis días; después, porque los actos sociales y el ambiente de los cafés-teatro nunca me había resultado atractivo; y por último, y no por ello menos importante, porque intuía un brillo en sus ojos que daba a entender que aquel hombre buscaba, de un modo u otro, mi aprobación a su matrimonio. Algo así como mi bendición a la vida construida sobre el recuerdo y la tumba de Milagros… y aquello suponía demasiada responsabilidad para mí.
Pese a mis reparos, no supe negarme y me vi de bruces en una de las mesas reservadas del lugar. Ha de reconocerse que el Café-Teatro Capellanes tenía peor prensa de lo que su ambiente transpiraba: todos los concurrentes habían acudido a pasar un buen rato, disfrutando el ambiente de francachela entre amigos y asistiendo a los espectáculos, más o menos subidos de tono, que se iban sucediendo en el escenario. Esperanza, que así se llamaba la esposa de Antonio, había actuado poco después de la hora de cenar, y el suyo no había sido un show picante, ni mucho menos, pues todo el mundo conocía su condición de casada. Lo suyo era la canción, para la cual estaba dotada de una voz dulce y aterciopelada, acompañada por un ciego pianista que alzaba la cabeza hacia el infinito, intuyendo con el resto de sus vivos sentidos los compases de la melodía que habría de interpretar.
Esperanza era alta y bien formada, de hombros rectos y una mirada a medio camino entre la inteligencia y la diversión, claro que las dos no tienen porqué estar necesariamente reñidas. Apretó mi mano con decisión cuando Antonio nos presentó y después, tímida, se acercó a darme dos besos de despedida, cuando ambos se marcharon. Quizá porque la atmósfera de aquel sitio me inspiraba cierta tendencia a la ociosidad, o quizá porque suponía un contraste demasiado grande con el silencio de mi cuarto en La Vizcaína, les despedí pero decidí quedarme allí un rato. Incluso es posible, aunque soy incapaz de recordarlo ahora, que mi instinto sexual se hubiese despertado y buscase alguna compañía femenina con la que transcurrir la noche, previa a aquella otra, siglos ha, en que una estrella fugaz había llevado a tres magos de Oriente ante el pesebre de Jesús de Nazaret.
Fue entonces cuando lo vi aproximarse, casual, entre la multitud. El individuo, cuya indumentaria contrastaba con la distinción del resto de concurrentes, no me miraba a mí: clavaba sus ojos en la silla libre a mi lado. Probablemente una inseguridad crónica en sí mismo le llevaba a preguntarse si sería tan afortunado como para que aquel puesto siguiese libre cuando él llegase a mi altura. De manera cómica, difícil de describir, siguió con la mirada fija en aquella pieza de mobiliario hasta que su cuerpo se topó con una de las patas de mi mesa. Solo entonces, despegó su mirada de ambos enseres y la enfocó en mí, sonriente e inseguro:
—Disculpe, caballero. —La gravedad de su timbre contrastaba con toda su persona—. ¿Le molesta que le acompañe un momento?
Así, a simple vista, no tendría arriba de veinticinco años y todavía en su rostro había algún vestigio de acné juvenil, que quizá revelaba su corta edad, o algún tipo de infección cutánea. Lo que más sorprendía era el brillo de sus ojos, que denotaban una seguridad en fuerte contraste con su aparente inseguridad externa. Me caía simpático aquel hombre, pero al mismo tiempo algo en el extremo de mi cerebro disparó la voz de alarma: «cuidado, Pedro», parecía oír a mi subconsciente, «este es el tipo de personas que te suele complicar la vida». Pese a todo, lo invité con un gesto de la mano:
—En absoluto, joven. —Le había llamado «joven», ganando de pronto conciencia sobre el hecho de que no nos consideraba a él y a mí dentro de la misma franja de edad—. No creo conocerle, no obstante. ¿A quién tengo el honor de saludar?
—Mi nombre es Félix Ramírez —se apresuró a responder—. Disculpe mi atrevimiento por venir a saludarle sin conocerle, pero hace unos días que quería trabar conocimiento con usted.
Aquello llamó mi atención, porque buen fisionomista como suelo ser, no recordaba haber visto su rostro, que a nadie dejaba indiferente, en el pasado.
—Yo soy Pedro Carmona, señor Ramírez —respondí, y me apresuré a hacerle partícipe de mi extrañeza—. ¿Nos hemos cruzado previamente, acaso?
Se sonrió.
—La verdad es que solo a medias.
Debió encontrar divertida mi falta de comprensión sobre sus palabras, porque sonrió aún más ampliamente.
—Verá, don Pedro —empezó a explicarse—, desde hace varias semanas me ocupo de hacer la crónica política para El Siglo, el periódico del Partido Progresista. A mí me emplearon los progresistas, pero en realidad funciono como portavoz en la prensa para el Partido Demócrata. Suelo ir con cierta frecuencia al Congreso y, cuando me topé con usted, llamó mi atención.
Con un gesto de la mano, atraje a uno de los mozos del café para que nos sirviese bebida a mi improvisado interlocutor y a mí mismo, pero él me detuvo con un gesto amable:
—No se moleste, señor, pues no vengo a ofrecerle mi compañía, sino a contarle la circunstancia que me trae ante usted. —Tras observarlo de hito en hito, asentí para invitarle a seguir adelante—. Como le digo, llamó mi atención, no por nada en especial, sino porque el suyo no se contaba entre los rostros que yo solía observar a diario en aquella casa. Preguntando aquí y allá, supe que trabaja al servicio del Partido Moderado, pero le he visto hablar con diferentes personajes de diversas corrientes. Eso me hace observarle con curiosidad, porque pocos son los correligionarios de usted que están dispuestos a conocer al adversario y conversar con él. Por este motivo, permítame que me tome la libertad de invitarle a la reunión demócrata que tendrá lugar mañana, en el domicilio particular de un miembro de nuestra facción: Manuel María Aguilar, hijo.
Esto era inesperado, porque llevaba oyendo hablar del gran Manuel María Aguilar desde mi llegada a Madrid, pero aquel que se ofrecían a presentarme no era el susodicho, sino su hijo. Luego pude saber que el padre se había retirado a ocuparse de unos negocios en Andalucía y que, en su ausencia, era su primogénito el que hablaba y actuaba en su nombre.
Poco después de haberme transmitido su invitación me dejó con mis cavilaciones. No cabía duda de que iba a recoger el guante, pero debía pensar sobre la manera de encarar la situación. ¿Por qué querían los demócratas que yo asistiese a su reunión? Independientemente de la calidad de mi informante, él jamás se habría acercado a mí si no le hubiesen transmitido tal directriz los dirigentes de su partido. ¿Quién deseaba verme? Y también albergaba otra duda, no menos importante: ¿había de confiar la invitación a Antonio Castillo? Pasadas las horas, mientras recorría en soledad las calles amplias y silenciosas camino de mi fonda, dejé sin resolver la primera pregunta, pero la segunda sí que había quedado respondida: de momento, Antonio Castillo quedaría al margen de aquel dato, así como mis jefes moderados.
Al día siguiente, con pocas horas de sueño en mis alforjas pero el entusiasmo de otras épocas de mi vida, propio de quien afronta lo desconocido, me dirigí hacia la dirección proporcionada por Félix la noche anterior, correspondiente al domicilio de Manuel María Aguilar. Este habitaba en una casa de vecinos, en el segundo piso, al que se ascendía por una escalera marmórea que denotaba la solera de la finca y de sus habitantes. Tras completar el ascenso, trabajoso, que me dejó con el desayuno en los talones, accioné el llamador de la vivienda. Abrió un individuo de mediana edad y expresión grave, que debía haber estado esperándome, puesto que se limitó a invitarme a pasar, tras recorrer con la mirada toda mi fisonomía, en sentido ascendente y descendente.
En el salón se congregaban aproximadamente unas quince personas, sentadas en círculo en torno a una figura que se erguía en el centro. El personaje que les hablaba, infundiendo en su ánimo el entusiasmo de la causa, era José María Orense, aquel mismo progresista que había iniciado la escisión del ala demócrata publicando, en 1847, su manifiesto ¿Qué hará en el poder el partido progresista?. Orense procedía de una familia noble asturiana y él mismo detentaba el título de marqués de Albaida. Sin embargo, parecía embarcado en una guerra sin cuartel no tanto contra la clase en la cual había nacido su familia, sino contra el orden establecido, defendido por esa misma clase y otras que seguían disfrutando de amplios privilegios, pese al supuesto triunfo del liberalismo en España con la entronización de Isabel II y la derrota del carlismo.
—Lo esencial —decía cuando yo tomé asiento—, es que el Estado reconozca la dignidad ciudadana a cuantos habitamos España. Ya está bien de camarillas y de corrillos palaciegos para deponer a un gobierno y colocar a otro. El pueblo es el que menos participa en política y, sin embargo, es quien más padece las consecuencias de los abusos de las clases gobernantes. ¿Hemos de soportar esta situación eternamente? ¡Yo os digo que no!
Dejó un momento de silencio para que las palabras hiciesen su efecto ante el auditorio. Entonces prosiguió:
—Hemos de luchar para que todos los españoles puedan tener acceso a cargos públicos y puedan expresar sus ideas libremente. Hay que desterrar de una vez la censura de la prensa, el monopolio de la Iglesia sobre las mentalidades… Nada de esto, como os podréis figurar, se consigue de manera sencilla. El primer paso que ha de darse es el de educar a la población, para que pueda votar y obrar en conciencia. Entonces, todos estaremos capacitados para ejercer el sufragio, que ha de ser universal…
Cuando yo había llegado hacía ya un rato que Orense resumía, ante la concurrencia, las bases del Programa Fundacional del Partido Demócrata, dado a conocer en la primavera del año 1849. Como pude saber, en breve se esperaba que la coyuntura política abriese la posibilidad de una revolución que convirtiese a aquel programa, entonces utópico, en una realidad factible. Así pues, lo que hacía en casa de Aguilar no era otra cosa que impartir una especie de clase magistral que dejase claro a todos los simpatizantes de la causa, letrados y analfabetos, las bases que habían de guiar su acción política en los meses venideros. Resumiendo: los demócratas planeaban una revolución, como don Lucho me había advertido unos días atrás.
Transcurrieron aún tres cuartos de hora más de aquella perorata hasta que Orense dio por concluido el discurso. El auditorio aplaudió entonces con timidez sus palabras y se comenzó a deshacer en pequeños grupúsculos. Entre todos ellos, divisé a Félix Ramírez, que me miraba nervioso mientras escrutaba a otro individuo entre los allí reunidos. El objeto de su atención era un señor alto, de complexión fuerte y esbelta, frente despejada y ojos cansados, que finalmente se apercibió de los gestos del periodista y, tras saludar efusivamente a otro grueso correligionario, en quien luego identifiqué a Nicolás María Rivero, encaminó sus pasos hacia donde estaba yo.
—¿El señor Carmona? —preguntó, con una voz firme y un leve deje andaluz que me permitieron identificar a Manuel María Aguilar, anfitrión de aquellos señores—. Encantado de conocerle: Manolo Aguilar, a su disposición.
Mientras estrechaba su mano asentí, intrigado por las circunstancias que me habían llevado hasta allí, y que solo mi interlocutor debía conocer, aunque cada vez más me temía lo peor. Sobre todo cuando aquel hombre me invitó a pasar a otra sala, contigua al lugar de la reunión, donde alguien había dispuesto ya dos copas y una botella de brandy, junto a una bandeja de pastas.
—Tome asiento, por favor —señaló, solícito, y dio comienzo a un extraño juego de adivinanzas en el que yo no estaba demasiado dispuesto a participar—. Déjeme adivinar: ahora se preguntará usted qué motivo puede haberme movido a invitarle a mi casa, ¿es así?
—Mire, señor Aguilar —respondí, un poco seco, y no precisamente por la mala calidad del brandy o la falta de ternura de las pastas—, en realidad me hago esta pregunta desde anoche, cuando el periodista Ramírez me abordó en el Capellanes. Si alguien está interesado en verse conmigo, siempre prefiero que me cite directamente con una nota, a un día y hora concretos, y que sea franco y vaya directo al grano. Si me permite la licencia —él se limitaba a escuchar, impasible—, me deja bastante que desear su proceder. Ante todo, porque tengo la sensación de que me han estado siguiendo el rastro, como un grupo de espías aficionados, y que han aprovechado la cita para obligarme a asistir a una sesión de proselitismo demócrata; a ver si así consigo compartir sus ideas y dejar de lado los intereses de aquellos a quienes me debo, que son quienes representan el orden.
Dije esto último señalando hacia arriba, en un gesto que pretendía aleccionarlo y amedrentarlo. Conminándolo a, de una vez por todas, ser franco conmigo.
—Tiene usted toda la razón, Pedro —terció, y aquella salida, llena de franqueza, me dejó un poco descolocado—. Le debo una disculpa y he de expresarme con claridad. En primer lugar, ha de saber que en ningún momento ha sido nuestra intención espiarle con métodos heterodoxos. Simplemente, cuando tuvimos noticia de que usted estaba en Madrid, intentamos abordarle en varias ocasiones pero nos fue imposible, porque siempre tenía otros compromisos… digamos «más elevados». Por eso Félix, a quien conoció anoche, le siguió hasta el Café-Teatro en que se encontraba y le transmitió nuestro mensaje.
Parecía sincero y le di la oportunidad de seguir explicándose.
—Su fama llegó a mí a través de mis familiares de Antequera, de donde yo mismo vengo, como sabrá —asentí—. Se da la circunstancia de que, cuando usted acudió a aquel lugar a investigar el asesinato de Antonio Robledo Checa, yo también estaba en la ciudad, pero entonces no coincidimos, aunque su capacidad de resolución asombró positivamente a mi padre.
Aquello era un halago, puesto que el patriarca de los Aguilar, de quien el caballero con quien yo me entrevistaba había heredado su nombre por partida doble, había ejercido diferentes funciones importantes al servicio del Estado. Concretamente, en el periodo transcurrido entre 1840 y 1843, había desempeñado el cargo de embajador español en Lisboa. La suya era una familia fiel al progresismo y a Espartero, pero el hijo parecía haber dado un paso más allá, cruzando la línea progresista para ir a caer en brazos de la facción demócrata.
—Hace unos días, el periodista Ramírez, que trabaja para nosotros como empleado de El Siglo, se topó con usted en el Congreso y, llamándole la atención la aparición de un rostro nuevo en este momento tan poco dado a la actividad política, se informó. Este es, señor, el único acto de violación de su intimidad que hemos cometido, porque la información que hemos obtenido no será más que la que todo el mundo conocerá ya en el Congreso: usted es empleado de don Ramón Sotomayor, cuyos intereses representa, al mismo tiempo que ejerce como abogado al servicio del Partido Moderado. ¿Estoy en lo cierto?
Volví a asentir y su sonrisa se ensanchó, satisfecha. «¿Ves?», parecía decir, «seremos una facción sediciosa, pero nuestros métodos son tan eficaces como los del resto de partidos dinásticos».
—Mire, señor Carmona, yo no quiero aleccionar ni convertir a nadie al ideal de la democracia.
Como dejó pasar un rato sin hablar, quise concluir la charla:
—Entonces, don Manuel, con el debido respeto…
—Manolo, por favor —me interrumpió.
—Disculpe, caballero: prefiero llamarle por su nombre de pila y evitar familiaridades —advertí, levantando la mano para indicarle que hasta allí podía llegar—. En el fondo, formamos parte de facciones rivales.
—A eso voy, precisamente, Carmona —volvió a cortarme—. Estamos en bandos contrarios, pero por el modo en que usted se desempeñó en Antequera hace diez años, no puedo creerme que sirva a los intereses espurios de quienes nos gobiernan. Entonces a usted no le impidió nadie desenmascarar a aquel oficial de artilleros que había asesinado de manera tan atroz al señorito Robledo. Por eso, cuando Ramírez me contó que se hallaba usted en Madrid, me dije: he aquí un hombre capaz de anteponer sus principios a cualquier otro móvil.
Un escalofrío me hizo estremecerme: ¡alguien que creía en mi entereza moral! Si Aguilar supiera…
—Como acabo de decirle —prosiguió—, yo no quiero hacer prosélitos para la democracia, porque esta última convence por sí sola. No necesita de discursos rimbombantes ni efectismos para ganar adeptos, porque constituye la única causa justa en este momento en la política española. El bien del pueblo.
Me sonreí con maldad:
—Pero sin el pueblo… ¿no es así, señor Aguilar?
Saltó en su asiento, como accionado por un resorte:
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó, airado. Temí haber ido demasiado lejos, pero tampoco era conveniente agachar la cabeza ante alguien como él, que podía cruzarse otra vez en mi camino en el futuro, y quizá en un ambiente menos cordial.
—Don Manuel, verá —me expliqué—: desde que me manejo en estas lides, cuantos han llegado a la escena política proclamándose defensores del pueblo no han hecho sino la puñeta a este último. Entienda que, en tales circunstancias, me resulte difícil creerme que ahora la cosa va en serio.
—He de reconocer —respondió—, que no le falta razón. El ideal democrático supone una ruptura bastante seria con cuanto hemos conocido hasta ahora. Y no le voy a engañar: mi familia es poderosa, en Antequera y fuera de ella, y sus intereses se verían perjudicados si los demócratas conseguimos lo que nos proponemos, es decir, convertir a todos los españoles en ciudadanos, en igualdad de derechos. No obstante, es difícil seguir con la espalda vuelta a la realidad de este país, señor Carmona. Las clases menesterosas necesitan medios, alguien que les defienda, tener presencia en la política… Y para ello, es fundamental que nosotros podamos acceder al poder y cambiar las cosas, desde arriba.
Mi carcajada volvió a sobresaltarle:
—¡Y yo que estaba preocupado porque temía que pretendían ustedes una revolución desde abajo!
Ahora su indignación no fue tan marcada:
—Una revolución desde abajo… —Se removió en su asiento, incómodo—. Es una de las posibilidades que manejamos, pero no es la única.
Tal y como estaba la situación, pocas posibilidades existían de revertir el orden de cosas si no era con las turbas en las calles, como había ocurrido hasta entonces. Y aquel hombre parecía tan convencido de una solución similar como de que le sentasen en el garrote vil, solo para probar la emoción que imprime la cercanía de la muerte.
—Si nosotros conseguimos encauzar una bullanga callejera para que el Gobierno caiga y ocupamos su lugar —fantaseó—, España verá el amanecer de una nueva era, seguro.
Ya estaba cansado de participar en aquel diálogo de besugos, así que intenté resolver la situación:
—¿Y qué puedo hacer yo en todo este panorama que me pinta, señor Aguilar?
Titubeó un momento, antes de atreverse a decir:
—Únase a nosotros.
Tardé un largo rato en reprimir la risa, que estalló en mis bronquios y me hizo retorcerme en mi asiento, perdiendo la compostura que había intentando guardar durante tanto tiempo. Cuando por fin recuperé el resuello, vi con sorpresa que permanecía con el gesto firme: ¡atiza! Aquello había ido en serio.
—Mire, Carmona —comenzó a decir—, no le he traído para que se ría de mí y de mis ideales delante de mis narices. Nuestra causa es noble y justa, y usted es un individuo joven, con audacia y capaz de hacer del suyo un caballo ganador, como ya ha demostrado previamente. Le propongo que funcione como nuestro asesor y que traicione a quienes le pagan. ¿Es un disparate? Por supuesto, porque le pido que juegue todo por el todo. Ahora, si sale bien y la revolución triunfa, su nombre quedará grabado en la historia de este país y en el imaginario del pueblo.
No me contó qué ocurriría si fracasaba, pero me sabía la respuesta: él salvaría los muebles, corriendo a su pueblo natal a refugiarse bajo la fortuna de su familia, pero yo tendría que salir huyendo de Madrid y esconderme en Granada, donde nadie estaba dispuesto a apostar lo más mínimo por el hijo pródigo y el padre réprobo que había llenado de tristeza y vergüenza a dos familias.
Hice ademán de levantarme, dando aquella farsa por concluida, pero él aún añadió, antes de dejarme ir:
—Fuera le espera Félix. Si quiere, puede libremente acompañarle en un paseo por los bajos fondos de la ciudad. ¿Qué me dice?
Con el sombrero en la mano y el cuerpo orientado hacia la puerta de salida, giré el cuello y le miré, con cierto desdén que no le pasó inadvertido:
—No pierde nada por aceptar su compañía durante unas horas —dijo, indiferente—. Después puede regresar a su fonda y le prometo que no volveremos a importunarle jamás.
Cerré la puerta y me sorprendió cómo la casa se había vaciado sin que yo me percatase de ello. Debíamos andar cerca del mediodía y fuera se oía el bullicio de las compras de Navidad. Ramírez me esperaba sentado, hojeando el Eco del Comercio, y ni siquiera hizo ademán de levantarse cuando me vio. Yo estaba resuelto a marcharme, pero aquel instinto de atracción hacia lo nuevo me hizo detenerme y decir, para mi propia sorpresa:
—Creo que tenemos unas horas por delante para que usted me guíe por Madrid, ¿no es cierto?
Sin mostrar la más mínima reacción a mis palabras, se levantó y me cedió el paso.
Las dos horas que pasé en su compañía supusieron un choque frontal a mi visión del mundo e iban a transformar radicalmente mi posición en Madrid, hoy creo que para bien, aunque entonces era incapaz de valorar la situación sin otro sentimiento que el de un profundo vértigo. Semanas después tuve ocasión de conversar con Ordax Avecilla, otro de los demócratas congregados en la casa de Aguilar, quien me confesó que la intención de todos ellos había sido mostrarme lo peor de la sociedad; y vive Dios que lo consiguieron.
De la mano de Félix Ramírez, aquel hombre que, según él me fue desvelando, constituía uno de los miembros más activos del ala radical del Partido Demócrata, recorrí el distrito de La Latina, la puerta de Toledo y el puente de mismo nombre, cruzando después a Carabanchel, al otro lado de un río cada vez más infecto por las deposiciones de los madrileños y los residuos de una incipiente industria, aún en pañales más propios de taller de artesanía. A nuestro paso, contemplamos a mujeres con cuerpo de jóvenes y cara de ancianas, resguardadas del frío por varios mantones raídos, que amamantaban a criaturas diminutas mientras recorrían la calle de casa en casa, pidiendo dinero o comida a los vecinos para poder sobrevivir la crudeza del invierno.
Familias enteras se agolpaban a la puerta de las chozas, porque viviendas no eran muchas de ellas, y de las casuchas y chabolas donde vivían hacinadas. Los ojos de los hombres revelaban largos meses de paro forzoso, mientras sus esposas miraban al infinito con resignación y pensaban en un remedio para salir adelante un año más. En la cara de sus hijos se dibujaba el hambre y en sus cabellos bailaban los piojos, carentes como estaban de las mínimas condiciones recomendables de salubridad. De hecho, en la cabeza de alguna criatura pude ver los efectos de los eccemas provocados por la suciedad: grandes calvas donde antes había crecido el pelo sano, y ampollas y úlceras en las manos y los pies, descalzos pese al frío helado que subía desde el Manzanares.
A lo largo del puente multitud de niños correteaban y jugaban para entretener las horas y ver pasar un día tras otro, ignorantes de que el futuro que les esperaba les llevaría a recordar, una y otra vez, aquellos días de felicidad y dicha. Días en los que el peso de la responsabilidad había recaído sobre sus mayores y ellos se limitaban a preguntar si había algo para comer. Años después, cuando ellos fuesen los nuevos padres del mañana, sentirían el dolor que entonces sus progenitores debieron soportar, cuando se sale a buscar trabajo sin fortuna y uno ha de decirle a sus vástagos que no, que hoy tampoco Dios se acordó de ellos. Muchos incluso chapoteaban en la orilla del río, ajenos totalmente a la toxicidad de las sustancias en las que bañaban su piel o que ingerían cuando tomaban algún sorbo de agua helada, porque para lo único que el Manzanares se mantenía fiel a su naturaleza fluvial era para reflejar en su cauce la temperatura ambiente.
Creía haber visto lo peor cuando llegamos a la orilla opuesta, donde el fenómeno del urbanismo, o su sucedáneo de chozas, aún no había llegado. Allí generaciones enteras de desgraciados se amontonaban en tenderetes donde padres y madres, hermanos y hermanas, primos, tíos y sobrinos dormían y vivían, todos juntos y bien revueltos. Aquí y allá, amparadas por la menor frecuencia con que la guardia patrullaba por la zona, algunas jóvenes de apenas quince años se ofrecían a los transeúntes, ataviadas solo con una falda de lana que remangaban para mostrar su género, y un desgastado mantón de manila bajo el cual albergaban sus pechos desnudos.
Llegado aquel punto, fui incapaz de soportar el espectáculo y pedí a mi acompañante que me llevase de vuelta al Madrid que yo conocía. Ramírez se encogió de hombros y aceptó la orden, sin rechistar, probablemente porque el color de mi cara le había alarmado y no deseaba verse ante la perspectiva de socorrer a un desmayado en medio de aquella gente. Una hora después, tomando aire a grandes boqueadas para dejar atrás aquellas visiones, me apoyé contra la pared de mi fonda. Entonces, Félix posó una mano en mi hombro y me dijo:
—Lamento la situación, don Pedro, pero era preciso que viese usted las condiciones en las que vive la inmensa mayoría de la población, a escasos minutos del mismo lugar donde usted puede dormir cada noche bajo techo. Muy cerca, incluso, del palacio donde los próceres de la patria deciden el destino de todos los que habitamos este país.
Un sudor frío resbalaba por mi frente mientras yo asentía ante la verdad de sus palabras, al mismo tiempo que negaba, resistiéndome a que todo aquello pudiese ser cierto.
—Ese es el pueblo español —continuó—. El pueblo que pasa hambre; hambre de verdad, señor, porque cuando usted y yo tenemos hambre, decimos «apetito». En cambio, ellos asocian el hambre a la carestía; a no tener literalmente nada que llevarse a la boca. A hervir la suela de un zapato para cocinar un caldo oscuro que se parezca tímidamente a una sopa.
Tampoco quiso torturarme mucho más, de modo que se dispuso a marchar, no sin antes advertir:
—Ahora usted decide si cree o no en nosotros.
Atormentado, me encaminé a mi cuarto. Anselmo, un hombre mayor y bigotudo que estaba de servicio en aquel turno, me llamó desde el fondo del comedor para avisarme:
—Señor Carmona, tiene usted una nota.
Me la pasó y comencé a abrirla, no sin antes pasear la vista por la concurrencia, inusitadamente nutrida, hasta que el propio mozo me hizo percatarme de la razón:
—Mañana es Nochebuena —aclaró, palmeándome la espalda—. ¡Si viera usted cuántos madrileños pasan por aquí de camino a su casa, en los pueblos de alrededor!
Para fiestas estoy yo, pensaba, hasta que abrí la nota y, otra vez, la realidad se empeñó en llevarme la contraria:
Querido Pedro,
Me habría gustado decírtelo en persona: Esperanza me ha confesado que le caíste muy simpático y, como estás solo en Madrid y nosotros tampoco tenemos a nadie, nos sentiríamos muy honrados si compartieses nuestra mesa mañana por la noche, en la cena de Nochebuena.
Un abrazo,
Antonio Castillo.
Firmaba así, con su nombre real, porque en la fonda habría suscitado las sospechas del personal que me hubiese escrito con su identidad ficticia. Sin embargo, fingiendo que la nota se la había hecho llegar otra persona, y pasándola a su vez a un compañero, nuestro secreto quedaba a salvo. Hasta ahí, todo perfecto; pero a mí no me apetecía unirme a una celebración de felicidad y prosperidad, porque era incapaz de creer que ambos conceptos existiesen en una sociedad que consentía realidades como la que acababa de presenciar. Así y todo, volví a pensar en la importancia de nuestro reencuentro, después de tanto tiempo, y en el valor que Antonio daba a mi apoyo en la nueva vida que había comenzado a construirse en Madrid, lejos del recuerdo de Mila y los sucesos de 1843, aunque aquella mujer ocupase un lugar privilegiado en su memoria. Resignado, pues, y maldiciéndome por mi sentimentalismo, llegué a mi cuarto y comencé a mirar entre mis ropas, intentando localizar alguna que se adaptase a la ocasión. Como todo me parecía ajado y pasado de moda, además de maltratado por el viaje, dediqué la tarde a recorrer las tiendas de la calle Preciados y Tirso de Molina, en busca de chaqués, pantalones, camisas y corbatines a la moda; mi gabán aún aguantaría algún año más, de momento.
Aquella noche cené frugalmente allí mismo. Apesadumbrado aún por la experiencia de la mañana, me dispuse a escribir mis impresiones en mi diario, esperanzado en que el sueño tardaría en llegar. El amanecer del día de Nochebuena me sorprendió así, con la pluma en la mano, el papel sobre el regazo y el cuello dolorosamente torcido. Sentí asco de mí mismo: pese al horror presenciado, había sido capaz de dormir y de atender mis necesidades banales, como otro gerifalte más de aquella patria nuestra. Sin percatarme de ello, para mi disgusto, me estaba convirtiendo en un ser sin conciencia.