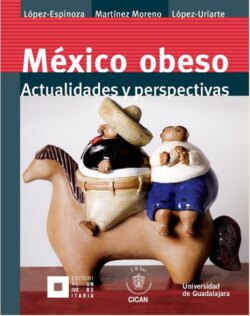Читать книгу México obeso - Antonio López Espinoza - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Agroindustria y obesidad
ОглавлениеEl problema del sobrepeso y la obesidad que actualmente aqueja a casi una cuarta parte de la población mundial no es solo resultado de la estructura orgánica de nuestro cuerpo, más bien es consecuencia de las estrategias mercantiles desarrolladas por los grandes conglomerados agroindustriales que comenzaron a fortalecerse en el siglo XX, y que han tenido como premisa ver la comida no como un alimento, sino como una mercancía alimentaria.
El origen en el fortalecimiento de estos agronegocios transnacionales se ubica en el siglo XX, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos y Europa pudieron generar elevados excedentes agropecuarios (principalmente cereales) como resultado de la ejecución de mejoras tecnológicas, así como de la implementación de políticas de subsidios a la agricultura. Ello les permitió “acomodar” en el mercado internacional grandes montos de cultivos a precios dumping (es decir, por debajo de su costo de producción), lo cual se hacía principalmente bajo una visión geopolítica (Rubio, 2008; Friedmann y McMichael, 1989).
Posteriormente, la Revolución Verde, con el incremento en los rendimientos de los cultivos derivado de la aplicación intensiva de fertilizantes y herbicidas, insecticidas y fungicidas químicos, así como los sistemas de subsidios por parte de las potencias económicas, permitió el fortalecimiento de grandes agronegocios transnacionales, quienes al disminuir sus costos de producción e incrementar los niveles de rentabilidad, adquirieron cada vez mayor poder económico y político, lo que dio como resultado el surgimiento de lo que Philip McMichael (2002) llama corporate food regime, el cual se caracteriza por una agricultura global orientada ya no tanto por estrategias geopolíticas, sino por los intereses mercantilistas de grandes consorcios agroindustriales, quienes dominan las decisiones importantes en las cadenas.2
Al ser la búsqueda de crecientes utilidades el elemento central que mueve las decisiones en este régimen agroindustrial corporativo, los agronegocios, liderados por las cadenas minoristas y por las grandes agroindustrias procesadoras (250 compañías agroindustriales radicadas en 95% de los países anglosajones son las encargadas de señalar qué, cuándo y cómo comemos [Barruti, 2013: 278]), ejercen diversas acciones basadas en una política competitiva de creación de demanda y fomento a la misma, con base en productos atractivos, con calidad estética más que nutritiva, y que además sean vastos y tengan precios bajos.
En este sentido, inicialmente las agroindustrias buscan modificar el patrón de mercado para no responder a las demandas del consumidor, sino que ellas mismas sean las que creen esa demanda. Una primera medida al respecto ha sido suplir la responsabilidad de las familias, en particular de las madres, de elaborar diariamente los platillos que consumirán en el hogar, por productos semielaborados y elaborados que facilitan esta labor y que además suelen consumirse de manera aislada y fuera de casa, afectando uno de los principales actos de convivencia familiar. Con ello, el consumidor se ve en la necesidad de confiar su salud y nutrición en las empresas proveedoras.
En esta creación de demanda, las agroindustrias se han dedicado a fabricar mercancías alimentarias superfluas, que no son necesarias en la dieta del hombre, pero que generan esa necesidad a través de mecanismos mercadológicos. Igualmente, con el conocimiento del gusto natural del ser humano por las grasas, los azúcares y los carbohidratos, las agroindustrias se han dedicado elaborar productos basados en estos ingredientes que, por consecuencia, tienen alto contenido calórico.
Por otro lado, con el fin de fomentar la demanda incluso más allá de las necesidades del cuerpo (diversos estudios han mostrado que el ser humano come hasta 30% más de lo que lo hacía antes), las agroindustrias de las bebidas hacen uso excesivo del sodio para fomentar la sed, disfrazando el sabor salado con azúcares. Esta estrategia ataca al individuo por dos vías: el sodio que retiene líquidos, elevando con ello la presión sanguínea y el azúcar que se convierte en grasa al no ser transformada en energía.
Ahora bien, para disminuir costos y proveer productos que sean vastos y tengan un precio bajo a fin de incorporar con ello a los estratos sociales de menores ingresos e incrementar el universo de demanda, las agroempresas hacen uso de insumos de muy baja calidad nutricional, pero de alto contenido calórico. Un caso de ello es la harina refinada, cuyo origen se remonta a la Edad Media, cuando se quitaba la cáscara de los granos (que es la que contiene mayor cantidad de minerales, vitaminas y fibra) con el propósito de evitar que la humedad provocara su pudrición en el mediano plazo; sin embargo, en la actualidad esto ya no es necesario, pero se sigue realizando porque son más sencillos y baratos el procesamiento, empaquetado y almacenamiento de los alimentos si se hace con ingredientes más inertes como la harina blanca (Barruti, 2013: 285-286).
Otro ejemplo tiene que ver con el uso que hoy se hace del jarabe de maíz de alta fructuosa, sustancia generada a raíz de la sobreproducción de maíz que Estados Unidos comenzó a tener desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En México, su uso en la industria alimentaria (en especial la refresquera) comenzó en 1990, pero su crecimiento ha sido exponencial al pasar de menos de cien mil toneladas en 1994 a casi un millón 500 mil toneladas en 2010; con estas cifras, este edulcorante controla ya 27% del mercado de edulcorantes calóricos en el país (García Chávez, 2011).
El jarabe de maíz de alta fructuosa es más dulce y cuesta la mitad que el azúcar (Barruti, 2013: 305), pero anula la leptina, por lo que el cerebro falla en enviar las señales de saciedad y el individuo sigue consumiendo sin necesitarlo. Esto sin considerar que, además, el jarabe de maíz de alta fructuosa disminuye la sensibilidad del organismo a la insulina predisponiéndolo a la diabetes; es metabolizado por el hígado como si fuera alcohol, exponiéndolo a una serie de enfermedades hepáticas; y en el caso de los embarazos, la placenta es permeable a la sustancia, de manera que los niños pueden volverse adictos a ella incluso antes de nacer (García Chávez, 2011).
Con productos baratos, pero llenos de calorías y escasos de proteínas, las grandes agroempresas han podido abastecer cada vez más a los sectores de bajos ingresos. De acuerdo con Hernández, Minor y Aranda (2013), en 2010 se observó que el costo de comprar mil calorías había disminuido en términos reales respecto a 1992, de manera que se facilitaba su compra para las personas con menores ingresos. Ello explica por qué en estos estratos sociales el problema del sobrepeso y obesidad ha crecido incluso a tasas superiores en relación con los demás grupos de población, aunque al mismo tiempo existe una elevada incidencia de desnutrición.
Para penetrar en estos sectores, incluso en las zonas rurales y marginadas física y socialmente, las agroindustrias ponen en marcha una serie de proyectos mercadológicos que en varias ocasiones disfrazan como programas sociales. Un caso muy claro de ello es el programa “Nutrir”, de la compañía Nestlé, en el que se promueven recetas enfocadas a una mejor alimentación para los niños, pero en ellas se incorporan ingredientes elaborados por la empresa.3