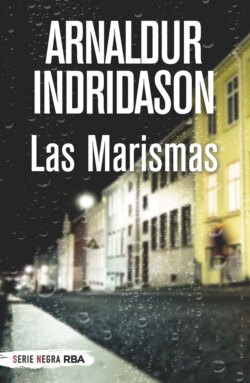Читать книгу Las Marismas - Arnaldur Indridason - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеEstaba recogiendo las hojas secas de su jardín cuando apareció Erlendur. No levantó la vista hasta que Erlendur llevaba ya un buen rato observando cómo trabajaba, con los movimientos lentos de un hombre anciano. Se limpió una gota que le caía de la nariz. No parecía importarle la lluvia ni que las hojas estuvieran todas pegadas y costara manejarlas. No se daba ninguna prisa, las rascaba con el rastrillo e intentó formar algunos montones. Aún vivía en Keflavík, en el mismo sitio donde había nacido.
Erlendur había pedido a Elínborg que consiguiera información sobre él y ella había desenterrado lo más importante que tenían sobre el anciano del jardín, su hoja de servicios como policía, las observaciones que se habían hecho sobre su comportamiento y su manera de trabajar. Las observaciones abarcaban muchos años y eran bastantes, entre ellas las que se hicieron sobre la denuncia de Kolbrún y la amonestación que le costó la dirección de aquel asunto. Erlendur recibió la información mientras estaba comiendo en Keflavík. Se le pasó por la cabeza dejar la visita hasta el día siguiente, pero cambió de opinión cuando pensó que tendría que volver a echarse a la carretera un día más con esa lluvia torrencial.
El hombre llevaba una chaqueta verde y una gorra de béisbol. Las manos, blancas y huesudas, manejaban el rastrillo. Era alto y seguramente había sido más fuerte e imponente en otros tiempos, pero ahora era viejo, estaba marchito y le colgaba una gota de la nariz. Erlendur miraba cómo trabajaba torpemente en el jardín, detrás de la casa. El hombre no levantó la vista de las hojas secas y no prestó ninguna atención a Erlendur. Así pasó un buen rato, hasta que Erlendur decidió hacerse notar.
—¿Por qué la hermana no quiere hablar conmigo? —dijo, y vio cómo el viejo se sobresaltaba.
—¿Qué? ¿Qué ha sido eso? —Levantó la vista—. ¿Y tú quién eres?
—¿Cómo recibisteis a Kolbrún cuando os trajo la denuncia? —le preguntó Erlendur.
El viejo se limpió la gota de la nariz y miró fijamente a ese desconocido que estaba en su jardín.
—¿Te conozco? —preguntó a su vez—. ¿De qué me hablas? ¿Quién eres?
—Me llamo Erlendur. Estoy investigando el asesinato en Reikiavik de un hombre llamado Holberg. Lo denunciaron por violación hace cuarenta años. Tú llevaste el caso. La mujer a la que violó se llamaba Kolbrún. Ha fallecido. Su hermana no quiere hablar con la policía por razones que intento averiguar. Me dijo: «Después de todo lo que le hicisteis...». Ahora quiero saber qué fue lo que le hicimos.
El hombre miró fijamente a Erlendur sin decir nada.
—¿Qué le hicimos? —repitió Erlendur.
—No me acuerdo... ¿Qué derecho tienes tú? ¿Qué atrevimiento es éste? —Le temblaba ligeramente la voz—. Sal de mi jardín o llamo a la policía.
—Mira, Rúnar, yo soy la policía. Y no tengo tiempo para aguantar tonterías.
El hombre se quedó pensativo.
—¿Son ésos los nuevos procedimientos? ¿Atacar a la gente con insinuaciones y malas maneras?
—Menos mal que mencionas procedimientos y malas maneras —dijo Erlendur—. Te pusieron una vez ocho denuncias por patochadas en el trabajo, brutalidad entre ellas. No sé a quién tuviste que hacer favores para mantenerte en tu puesto, pero no le harías un servicio lo bastante grande, ya que al final saliste del cuerpo sin honor. Despedido...
—¡Cállate! —dijo el hombre, y miró a su alrededor—. ¿Cómo te atreves...?
—Por acoso sexual, varias veces.
Las blancas y huesudas manos del anciano apretaron el rastrillo con tanta fuerza que debajo de la piel estirada se le veían todos los huesos. La boca se le contrajo con una mueca de odio y mantuvo los ojos entreabiertos. Camino de Keflavík, y mientras la información de Elínborg le quemaba el cerebro como si fuera corriente eléctrica, Erlendur se había cuestionado si realmente se podía acusar a este hombre por lo que hizo en otra vida, cuando era otro hombre, en otros tiempos. Erlendur llevaba suficiente tiempo en el cuerpo de policía para recordar las historias que se contaban sobre él y los problemas que causó. Se acordaba de Rúnar. Se había encontrado con él dos o tres veces hacía muchos años, pero ahora era ya tan viejo y decrépito que le costó relacionar a aquel hombre con el anciano del jardín. Aún se contaban algunas historias sobre Rúnar dentro del cuerpo. Erlendur había leído una vez que el pasado era otro mundo y así lo creía. Entendía que los tiempos cambiaban y los hombres también. Pero no estaba dispuesto a borrar el pasado.
Estaban de pie en el jardín, frente a frente.
—¿Qué me dices de Kolbrún? —preguntó Erlendur.
—¡Lárgate!
—Primero me cuentas lo de Kolbrún.
—¡Era una maldita puta! —dijo el hombre de repente entre dientes—. Y ya está, ahí lo tienes, lárgate. Todo lo que dijo sobre mí eran podridas mentiras. No hubo ninguna violación de mierda. ¡Mintió!
Erlendur vislumbraba a Kolbrún sentada, hacía cuarenta años, delante de este hombre denunciando una violación. Trataba de imaginar cómo se había armado de valor para decidir ir a la policía y explicar lo que le había pasado, el miedo que había vivido y que quería olvidar como si no hubiera ocurrido nada. Como si sólo hubiera sido una pesadilla y ella siguiese siendo la misma de antes. Pero nunca sería la misma de antes. Estaba sucia. La habían atacado y la habían forzado...
—Vino tres días después de los hechos y acusó al hombre de violación —le dijo el viejo a Erlendur—. No era muy convincente.
—Y tú la echaste —continuó Erlendur.
—Estaba mintiendo.
—Y te reíste de ella, la ridiculizaste y le dijiste que lo olvidara. Pero ella no lo olvidó, ¿verdad?
El viejo miraba a Erlendur con odio.
—Se fue a Reikiavik, ¿no? —dijo Erlendur.
—Nunca condenaron a Holberg.
—¿Y gracias a quién?
Erlendur se imaginaba a Kolbrún discutiendo con Rúnar en el despacho. ¡Discutir con ese hombre! Discutir sobre lo que ella había tenido que soportar. Intentar convencerle de que decía la verdad, como si él fuera el juez supremo en este caso.
Ella necesitaba todas sus fuerzas cuando le detallaba los sucesos de esa noche. Intentaba contarlo ordenadamente, pero era demasiado terrible. No podía describirlo. No podía describir lo que para ella era imposible de contar, asqueroso, espantoso. De alguna manera pudo acabar su entrecortado relato. ¿Era eso una sonrisa? No podía entender por qué el policía estaba sonriendo. Sería su imaginación. Luego, él empezó a interrogarla acerca de los detalles.
—Explícame exactamente lo que pasó.
Ella le miró y titubeando volvió a empezar su relato.
—No, eso ya lo has dicho. Explícame detalladamente qué pasó. Llevarías bragas. ¿Cómo te las quitó? ¿Qué hizo para penetrarte?
¿Lo decía en serio? Se le ocurrió preguntar si había alguna mujer policía con quien poder hablar.
—No... Si quieres denunciar a ese hombre por violación, tendrás que ser más precisa, ¿entiendes? ¿Habías coqueteado con él de manera que pudiera pensar que estabas dispuesta a jugar?
¿Dispuesta a jugar?
Le dijo en voz muy baja que no había hecho nada en absoluto.
—Tienes que hablar más alto. ¿Cómo te quitó las bragas?
Estaba segura de que eso era una sonrisa. Le hacía las preguntas bruscamente, ponía en duda lo que decía, era grosero, algunas de las preguntas eran ofensivas, obscenas. Intentó hacerla confesar que la culpable de la violación era ella, que había querido tener relaciones con el hombre y que luego había cambiado de opinión, cuando ya era demasiado tarde. ¿Entiendes? Demasiado tarde para dar marcha atrás. No se puede ir a una sala de fiestas, coquetear con un hombre y luego dar marcha atrás. Eso no se hace.
Finalmente, ella se puso a llorar, abrió el bolso, sacó una bolsita de plástico y se la entregó. Él abrió la bolsita y extrajo unas bragas, rotas...
Rúnar soltó el rastrillo, dispuesto a marcharse. Erlendur le detuvo y le acorraló junto a la pared de la casa. Se miraron a los ojos.
—Te dio una prueba —dijo Erlendur—. La única prueba que tenía. Estaba segura de que Holberg habría dejado un rastro en esa prueba.
—No me dio nada —siseó Rúnar—. Déjame en paz.
—Te dio las bragas.
—Eso es mentira.
—Tendrían que haberte despedido entonces —dijo Erlendur—. Maldito, despreciable canalla.
Caminaba lentamente hacia atrás, con cara de asco, alejándose de Rúnar, un anciano apoyado en la pared de la casa.
—Yo sólo quería que se enterara de lo que podía esperar si llevaba este asunto más lejos —dijo con voz de pito—. Le estaba haciendo un favor. En los tribunales se ríen de esta clase de historias.
Erlendur se dio la vuelta y se marchó pensando que, si existía Dios, cómo era posible que permitiera que un hombre como Rúnar viviese tanto tiempo y en cambio dejase morir a una niña inocente de cuatro años.
Tenía la intención de volver a casa de la hermana de Kolbrún, pero decidió pasar primero por la biblioteca de Keflavík. Paseó entre las estanterías ojeando los lomos de los libros hasta que encontró la Biblia. Erlendur conocía bastante bien la palabra de Dios. Abrió el libro buscando los Salmos de David y encontró el número 64. Ahí estaba la frase grabada en la lápida: Guarda mi vida del temor al enemigo.
Había estado en lo cierto. La frase era la continuación de la primera línea del salmo. Volvió a leerla unas cuantas veces, luego pasó la mano por encima de las páginas y la repitió en voz baja.
La primera línea del salmo era una invocación a Dios y, al leerla, a Erlendur le pareció oír la silenciosa llamada de la mujer a través de los tiempos.
Escucha, ¡oh, Dios!, la voz de mi gemido.