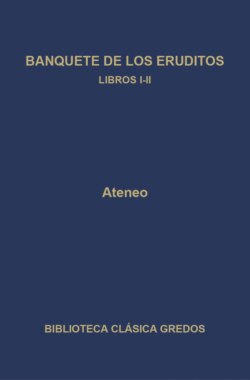Читать книгу Banquete de los eruditos. Libros I-II - Ateneo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. ESTRUCTURA DE LA OBRA
ОглавлениеA pesar de que el Banquete de los eruditos aparece en la tradición manuscrita dividido en quince libros, ha venido defendiéndose tradicionalmente la idea de que en origen el texto constaba de treinta libros, que en algún momento se resumieron en los quince actuales. El estudio de la estructura interna de la obra no puede hacerse sin tener en cuenta esta cuestión fundamental.
La tesis de que lo que hoy conservamos es sólo un resumen de la redacción original del Banquete de Ateneo parte de una serie de anotaciones marginales que aparecen en el manuscrito A 50 . Dichas anotaciones apuntan a que el modelo del que se copia tiene treinta unidades, que se han venido interpretando como treinta libros. De este modo se llegó a la communis opinio 51 de que la versión extensa 52 del Banquete de los eruditos que hoy conocemos es un resumen, y no la obra completa, que habría tenido doble tamaño. Concretamente se venía considerando que en los actuales libros I al VII estarían a su vez comprimidos los catorce primeros de la versión original; los libros VIII y IX se corresponderían respectivamente con los libros originales XV y XVI; y los seis restantes (actuales X-XV) tendrían que ser el resumen de otros catorce libros.
Sobre la cuestión de las anotaciones marginales de A, que pueden tener una interpretación distinta a la que hasta hace poco se les venía dando, véase más adelante el apartado dedicado a la transmisión del texto. Por el momento vamos a ocuparnos de otra serie de argumentos de diverso tipo que se han venido aduciendo en apoyo de la idea de que la obra de Ateneo tenía en origen una extensión mucho mayor que la actual. Los más importantes son los siguientes:
1) Kaibel, en la introducción a su edición del Banquete de los eruditos , sostiene la tesis de que el romano Macrobio utilizó como fuente directa para sus Saturnalia a Ateneo, pero que conocía una versión de su obra más amplia que la actual. En defensa de su teoría dedica varias páginas 53 a comparar y comentar diversos pasajes de Ateneo y Macrobio. Sin embargo, sus argumentos han sido convincentemente refutados por G. Wissowa 54 , quien ha demostrado que en realidad ambos autores se sirvieron en parte de fuentes comunes, además de compartir algunos elementos tradicionales de la literatura simposíaca.
2) La Suda cita a Ateneo en Δ 1152 como fuente para varios títulos del comediógrafo Diodoro de Sínope. El primero de ellos, La flautista , se dice que aparece en el libro X de Ateneo, y así es en efecto (se menciona en X 431 C). Los otros dos, La heredera y Los asistentes a la festividad , se dice que son citados en el libro XII. Este dato, sin embargo, no concuerda con el texto de Ateneo. De hecho, Los asistentes a la festividad no se encuentra mencionado por el autor. La heredera , en cambio, sí que aparece, pero no en el libro XII, sino en el VI (en 235 E y 239 A). Pues bien, a la vista de estos datos, Desrousseaux 55 concluye que estamos ante un claro indicio de que la Suda tuvo noticia de una primitiva versión del Banquete de los eruditos en treinta libros. Según este autor, el libro XII al que se refiere la Suda no es el actual, sino el de la antigua redacción en treinta, que en la versión que hoy poseemos se correspondería con el libro VI, según la ecuación 12 de 30 = 6 de 15; esto explicaría la discordancia de los datos. Aunque, en la introducción a su edición de la Suda , A. Adler indica que este léxico conoce una versión del Banquete de los eruditos en quince libros 56 , no sería imposible, de acuerdo con Desrousseaux, que por contaminación de fuentes hubiera quedado huella de la supuesta división de la obra en treinta. De hecho sabemos que los datos sobre los títulos de comedias no los toma la Suda directamente de Ateneo, sino de una fuente intermedia, posiblemente el léxico de Hesiquio (del que en la actualidad sólo conservamos un epítome).
Sin embargo, la tesis de Desrousseaux carece de fundamento. Para empezar, sería raro que la Suda sólo mostrase una única huella de la división del Banquete de los eruditos en treinta libros 57 , siendo unánimes sus restantes testimonios en aludir a la que nosotros conocemos, en quince. Pero es que además puede aducirse otro pasaje en el que el libro indicado por la Suda no coincide con el texto de Ateneo, y donde queda descartada una explicación paralela a la que da Desrousseaux para Δ 1152. En efecto, en Δ 3012 se atribuye al libro XIV de Ateneo la mención de tres comedias de Érifo, Eolo, El soldado de infantería y Melibea . Pues bien, dichas obras son, en efecto, citadas por Ateneo, pero no en el libro XIV, sino en IV 134 C (Eolo); III 84 A, VII 302 E y XV 692 F (Melibea) ; y IV 137 D (El soldado de infantería) . En este caso no cabe suponer que el libro XIV aludido sea el de la supuesta versión en treinta, y haya, por tanto, que identificarlo con el actual libro VII, pues las citas de Érifo se reparten por otros muchos libros de Ateneo además del VII.
La única conclusión que puede sacarse de todo esto es que la Suda no siempre es exacta al atribuir su información a un libro concreto del Banquete de los eruditos . No es ésta la única vez en que el texto de la Suda se muestra incorrecto o corrupto al citar a Ateneo; por ejemplo en Π 1708 adscribe a Platón el cómico una serie de comedias que el de Náucratis (al que se cita como fuente, esta vez sin especificar el libro) atribuye en realidad a Batón; entre ellas hay además una titulada Los asistentes a la festividad que, curiosamente, no aparece mencionada en la obra de Ateneo, lo mismo que ocurre con la comedia homónima de Diodoro de Sínope. Parece claro, por tanto, que cuando cita a Ateneo el texto de la Suda presenta a menudo corrupciones, errores o inexactitudes, y que las divergencias entre ambas obras no pueden achacarse sin más a que el Banquete de los eruditos haya tenido una versión más extensa que la que hoy conocemos. Y, desde luego, no hay constancia alguna de que la Suda haya conocido una división de la obra en treinta libros, en contra de lo que defiende Desrousseaux.
3) En el libro XII, que no recoge la charla de los eruditos, sino que se presenta como un largo excursus dirigido por Ateneo a Timócrates, en un momento dado (XII 541 A) el autor habla de «mis alejandrinos». Ahora bien, como Ateneo no es oriundo de Alejandría, sino de Náucratis, Kaibel 58 piensa que estas palabras no estaban originariamente en boca del autor, sino de otro de los personajes, concretamente de Plutarco de Alejandría. Según Kaibel, quien resumió la obra alteró además la forma dialogada del libro, o, habría que decir, los libros originales, obviando las intervenciones de los personajes. Aunque lo hizo de una manera perfecta, y consiguió dar a todo el libro XII el aspecto de una digresión de Ateneo, quedó este pequeño detalle como huella de la primitiva versión más extensa y en forma de diálogo.
Sin embargo, la importancia que da Kaibel a este detalle, y la conclusión que de él extrae, son exageradas. No resulta tan llamativo que Ateneo, que procede de suelo egipcio y posiblemente viviría un tiempo en Alejandría, considerase esta ciudad como una especie de patria espiritual, lo mismo que otros participantes en el banquete tienen por tal a Atenas, pese a ser de otras procedencias. Así Ulpiano de Tiro, en IX 366 A, habla de «mis compatriotas atenienses», y en IX 406 D dice «en mi Eleusis». También Mírtilo de Tesalia, en XIII 583 D, dice «pues en nuestra hermosa Atenas...». El argumento de Kaibel pierde, por tanto, fuerza, y aún más si tenemos en cuenta que, como él mismo indica, el libro XII mantiene coherentemente en toda su extensión la forma de un excursus que Ateneo dirige a título propio a Timócrates 59 y que, en fin, la supuesta forma dialogada anterior no ha dejado huella alguna, si descartamos ésta.
4) Hay una serie de libros que, en su totalidad o en parte, presentan aspecto de léxico o catálogo. Estos catálogos, que versan sobre todo tipo de temas (panes, vegetales, instrumentos musicales, peces, copas de beber, cortesanas, glotones, etc.) algunas veces son desarrollados por el propio narrador (así ocurre por ejemplo con el de los peces del libro VII); otras, son recitados por un único personaje (como hace Plutarco de Alejandría con las copas en el libro XI); y otras, finalmente, se exponen ante el lector en una mezcla de narración y diálogo (véase por ejemplo el catálogo de frutas del libro III). Además, en varios libros el diálogo se reduce a larguísimos parlamentos de dos o¡ tres personajes. Ello sería debido, de nuevo según Kaibel 60 , a la actuación del epitomador, que, más interesado por la brevedad que por la elegancia de la obra, la resumió comprimiendo o incluso suprimiendo diálogos y dándole dicho formato. De este modo se habría eliminado con frecuencia la transición entre temas, pasándose de unos a otros sin solución de continuidad. Sin embargo, este defecto de composición puede igualmente achacarse al autor, al que le interesa fundamentalmente exponer sus conocimientos, aunque ello vaya en detrimento de la perfección formal de la obra. Así por ejemplo, en VII 277 C Ateneo le dice a Timócrates que, para que lo recuerde más fácilmente, hará una lista alfabética de los pescados consumidos y lo que sobre ellos se dijo; algo parecido dice también en IX 368 F, y en XIV 616 E, donde explica que, para resumir, va a omitir la indicación de los interlocutores. En unos casos esta presentación puede deberse a que el autor no ha elaborado demasiado el material que maneja, por lo que el texto podría delatar la forma y ordenación de alguna posible fuente lexicográfica. Otras veces parece que el propio Ateneo se ve en la necesidad de no extenderse más de la cuenta, y lo hace prescindiendo de la parte que menos le interesa, el diálogo, para poder centrarse en la exposición de los contenidos eruditos. Además, los catálogos son una manifestación del gusto por la variedad que continuamente se hace patente en Ateneo.
5) Κ. Mengis, en un amplio estudio dedicado al Banquete de los eruditos 61 , encuentra una serie de datos discordantes que le llevan a concluir que hubo una persona que no se limitó a comprimir los treinta libros primitivos en quince, sino que además reelaboró completamente la obra, reuniendo en un único simposio lo que en el original eran varias cenas, que tenían lugar en días diversos en casa de Larensio, el anfitrión del banquete. Los argumentos que aduce son los siguientes:
En el libro X 459 B se dice que termina una jornada: «Puesto que también a nosotros nos ha sorprendido la tarde mientras considerábamos las palabras que se dijeron, dejemos para mañana la conversación sobre el tema de las copas». De estas palabras deduce Mengis que aquí terminaría uno de los varios banquetes originales refundidos en uno. En el libro siguiente se menciona el comienzo de una nueva jornada: «Pues habiéndonos reunido temprano...» (XI 459 B). Este segundo día, en el que, según Mengis, se desarrollaría primitivamente un segundo banquete, terminaría al final del libro XIV (664 F), donde se lee: «Y después de que se dijeron estas cosas [...] decidimos marcharnos, pues ya era por la tarde. De manera que nos despedimos así». La conclusión de Mengis es que en el libro XV se narraba en un principio un tercer banquete, acontecido en un día distinto.
Aún más, teniendo en cuenta la evidente desproporción en el volumen de texto que ocupan esos supuestos tres banquetes (el primero comprendería los diez primeros libros; el segundo cuatro, del XI al XIV; y el tercero sólo uno, el XV), Mengis 62 indica que podría incluso postularse una versión original en la que cada libro contuviese la narración de un día independiente. Es decir, que el epitomador-reelaborador sería el responsable de que la obra parezca contener la narración de un único banquete, en quince libros, cuando en realidad en un principio reunía treinta distintos, contenidos en otros tantos libros, a la manera de las Charlas de sobremesa de Plutarco. Como esa refundición se hizo de manera bastante descuidada, han quedado huellas de la estructura primitiva.
En apoyo de su hipótesis, Mengis 63 aduce otro dato digno de mención. En IX 372 B y D, el texto, que Mengis entiende referido al banquete «actual», indica que la época del año es el invierno, concretamente el mes de enero. Y, sin embargo, en el libro VIII (361 E-F) la acción se ha situado en la festividad de las Parilias, que se celebraban en Roma en el mes de abril.
C. B. Gulick 64 añade un tercer dato discordante respecto a la época del año en que tiene lugar el banquete, en concreto un pasaje de III 99 E en el que se alude a la canícula. Para este autor, dicho texto sitúa la acción en los días de la canícula, en pleno verano. Gulick, no obstante, apunta que estas contradicciones podrían entenderse sencillamente como lapsus de Ateneo, que se pierde en medio de tanta información.
Sin embargo, el examen atento de estos textos puede permitirnos llegar a otras conclusiones que solucionan la aparente divergencia de los datos. De los tres pasajes aducidos, el del libro VIII (361 E-F) sitúa sin lugar a dudas la acción del Banquete de los eruditos en la festividad romana de las Parilias, en el mes de abril. Dice así: «Pues bien, cuando todavía se estaban comentando muchas cosas por el estilo, justo en ese momento se pudo oír por toda la ciudad murmullo de flautas, sonido de címbalos y aun golpear de tambores acompañados de cánticos. Se celebraba precisamente la fiesta de las Parilias [...] Así que dijo Ulpiano: “¿Qué es esto, señores? ¿Una festividad o una boda? Pues ciertamente eso no es un simple banquete a escote”».
En cambio, los otros dos textos no tienen por qué interpretarse como referencias inequívocas a la fecha del banquete. En efecto, lo que se dice en IX 372 B es: «En cierta ocasión en que nos sirvieron calabazas en la estación invernal, etc.» Por lo que se cuenta más adelante, la anécdota en cuestión tuvo lugar también en casa de Larensio, en otra reunión con algunos de los mismos invitados, pero el adverbio poté permite situarla en un momento indeterminado del pasado con respecto al banquete que centra la narración de Ateneo. Por lo que se refiere al texto de III 99 E, no hay por qué deducir de él, como hace Gulick, que el festín tiene lugar en pleno verano. La mención de la canícula es una más de las alusiones burlescas a los cínicos que hace Ulpiano, todas relacionadas con la palabra «perro», y no una referencia a la época del año en que se desarrolla el banquete. Por lo tanto, esos datos no son, en realidad, contradictorios, y hay una única referencia cierta a la fecha en que tiene lugar la cena que Ateneo narra a Timócrates, que es la festividad de las Parilias, en el mes de abril.
Descartado este problema, pasemos a analizar los otros argumentos expuestos por Mengis para defender que la obra original, más extensa, narraba en realidad al menos tres banquetes distintos, luego refundidos en uno solo. La clave para la interpretación de los tres pasajes mencionados, y, de hecho, para entender toda la estructura de la obra, está en el análisis de los procedimientos formales empleados por Ateneo. Ya I. Düring, en un artículo del año 1936 65 , apuntaba tres de estos procedimientos, a los que hay que añadir un cuarto, indicado por J. Letrouit 66 . Dichos procedimientos, que el autor emplea de modo constante a lo largo de toda la obra, son:
a) El diálogo interno, en estilo directo, entre los eruditos que toman parte en el banquete.
b) La narración interna, mediante la cual el autor expone el contenido de las conversaciones del banquete, pero sin reproducirlas en estilo directo.
c) El diálogo externo, en estilo directo, entre Ateneo y Timócrates (con dos modalidades: el diálogo externo stricto sensu , caracterizado por los vocativos Athḗnaie y Timókrates ; y el diálogo externo derivado, constituido por breves pasajes aislados donde el dativo del pronombre de segunda persona, soi , se refiere a Timócrates 67 ).
d) La narración externa, mediante la cual el autor informa directamente al lector sobre la puesta en escena exterior, es decir, sus encuentros con Timócrates.
Teniendo esto presente, la estructura del Banquete de los eruditos ya no puede verse como un conglomerado poco menos que informe de datos, plagado de contrasentidos y contradicciones, fruto de la reelaboración poco cuidadosa de un epitomador, como quiere Mengis. La realidad es bien distinta.
De acuerdo con la técnica del diálogo narrado, característica, como ya hemos dicho, del género simposíaco, la obra se inicia con la conversación entre el propio Ateneo y su amigo Timócrates 68 , que solicita de aquél la narración de lo acontecido durante un banquete que se ha hecho famoso en Roma. Este diálogo-marco encierra la parte central de la obra, en que Ateneo narra las charlas de los eruditos durante el festín, alternando diálogo en estilo directo (diálogo interno) y relato (narración interna). Ahora bien, dada la gran extensión del conjunto, Ateneo ha optado por iniciar (y, comúnmente, también por acabar) cada libro en las modalidades de diálogo externo stricto sensu , o bien en la de narración externa; dichas modalidades, además, solamente se emplean a principio y final de libro. Por lo general, tanto el diálogo externo como la narración externa son bastante breves, reduciéndose a menudo a unas pocas líneas, aunque en algunas ocasiones Ateneo se extiende en digresiones más largas dirigidas a Timócrates, como ocurre, por ejemplo, al comienzo del libro IV (entre IV 128 A y 134 B), al comienzo del libro VI (entre VI 22 A y 224 B), y en todo el libro XII.
Al mismo tiempo, en aras de la verosimilitud, el autor hace que la conversación con Timócrates no tenga lugar en un único día, sino que ambos se despiden y vuelven a reunirse en distintas ocasiones. Cuando esto se expresa en la modalidad de diálogo externo, no hay ambigüedad alguna al respecto. Ocurre, sin embargo, que las más de las veces Ateneo lo hace recurriendo a la modalidad de narración externa; y aquí es donde Mengis, y otros con él, se confunde, al tomar por referencias al diálogo interno datos que en realidad corresponden al diálogo-marco. Dicho de otro modo, las jornadas distintas que indica Mengis corresponden a los encuentros de Ateneo y Timócrates, y no a sucesivas reuniones de los invitados de Larensio. Dejando a un lado los libros I y II, que por conocerse sólo a través de un epítome no nos permiten sacar conclusiones, podemos ver que Ateneo y Timócrates tienen al menos cuatro encuentros, correspondientes a otras tantas jornadas. En uno de ellos se relata el contenido de los libros III al V 69 ; en otro el de los libros VI al X 70 ; a una nueva reunión corresponde la narración de los libros XI al XIV 71 ; finalmente, el libro XV se relata en un encuentro y día distinto.
Sentadas estas bases, estamos ya en condiciones de analizar con rigor la estructura de los quince libros de la obra de Ateneo. Para ello debemos tener presentes otras dos cuestiones: una, que, como ha puesto de manifiesto A. Lukinovich 72 , la actividad creativa de Ateneo se rige por el principio de la poikilía , la variedad o diversidad, que se manifiesta tanto en la multiplicidad de temas tratados, como en la forma de presentarlos. Y otra, que lo que más interesa al autor es dar cuenta de sus ingentes conocimientos, cosa que le hace descuidar a veces los aspectos formales de la obra 73 .
Pues bien, de acuerdo con lo anteriormente dicho, los quince libros del Banquete de los eruditos se nos presentan como la narración de un único festín, que Ateneo relata a su amigo Timócrates a lo largo de sucesivos encuentros (aunque entre los diversos temas tratados también se alude en ocasiones a otras reuniones celebradas anteriormente en casa de Larensio 74 ). Tal como indica en I 1 B el responsable del Epítome (al que, como ya hemos dicho, tenemos que recurrir para conocer la parte inicial perdida), Ateneo ha compuesto su obra de manera que la estructura refleje la disposición del banquete. Tenemos, por tanto, una parte preparatoria (libros I-V) que incluye la presentación y reunión de los comensales en casa de Larensio, con sus primeras charlas y los aperitivos; este primer bloque incluye también varias digresiones de Ateneo siempre en torno al tema del banquete. A continuación viene la cena (del libro VI a la mitad del X), en la que se tratan temas muy diversos, aunque predominan los culinarios. Finalmente tiene lugar la sobremesa (de la mitad del libro X al XV), que constituye el simposio propiamente dicho, en el que los invitados beben, contemplan algunas atracciones, y, sobre todo, charlan sobre cuestiones diversas, aunque siempre relacionadas con lo que ocurre en el festín, como pueden ser los diversos tipos de copas para beber, los temas amorosos o la música. Vemos que cada una de las tres partes mencionadas ocupa aproximadamente la misma extensión, cinco libros. Por lo que se refiere al comienzo de la obra, hemos de puntualizar que el Epítome no ha conservado completa la introducción, en la que se presentaba a los personajes y se exponía el lugar y motivo de la reunión; no obstante, en las palabras del epitomador es posible rastrear muchos elementos sacados de la misma 75 . No olvidemos, por otra parte, que Ateneo expresa en V 186 E su opinión de que los diálogos deben comenzar con un prólogo de este tipo.
Así pues, Ateneo va relatando paso a paso a Timócrates la marcha del banquete, junto con las conversaciones que tienen lugar durante el mismo, comenzando por la reunión de los invitados. Al mismo tiempo, y fiel al principio de la variedad, interrumpe varias veces el hilo narrativo para introducir por su cuenta los excursus dirigidos a su interlocutor a los que ya nos hemos referido.
Todos los libros cuyo comienzo se conserva (IV al XV) se inician en la modalidad de diálogo externo, es decir, con la conversación entre Ateneo y Timócrates en estilo directo; el libro XII se desarrolla todo él en dicha modalidad. Constituye una excepción el libro VII, que se abre en 275 F con la charla de los eruditos (diálogo interno sensu stricto); no obstante, éste da paso al diálogo externo un poco después, en 277 A. El Epítome , al que tenemos que recurrir para saber algo de los libros restantes (I, II y comienzo del III), sólo reproduce el comienzo del libro I, en la esperada modalidad del diálogo externo. La comparación con el resto nos lleva a suponer que también II y III se iniciaban del mismo modo.
Terminan en la modalidad de diálogo externo los libros II, III, IV, VII, VIII, XI, XII y XV. Lo hacen, en cambio, en la modalidad de narración externa los libros V, VI, IX, X y XIV. Es excepción el libro XIII, que termina en la modalidad de diálogo interno sensu stricto . El final del libro I no puede determinarse, porque no se recoge en el Epítome , pero a la vista del resto es de suponer que lo hacía en una de las dos modalidades externas (diálogo o narración).
En varias ocasiones, al final de un libro se anuncia el tema que va a tratarse en el siguiente; así lo vemos al terminar los libros III (modalidad de diálogo externo), IX (modalidad de narración externa), X (modalidad de narración externa) y XI (modalidad de diálogo externo). Esos anuncios, que desempeñan una función semejante a la de los proemios en las Charlas de sobremesa de Plutarco, contribuyen a dar cohesión a la obra.
Es también digna de mención una característica del Banquete de los eruditos que ha sido puesta de manifiesto por Martin 76 , y es que Ateneo identifica a menudo sus encuentros con Timócrates y la división material de la obra en libros; así lo vemos al final de los libros III (127 D-Ε), IV (185 A) y VIII (365 E), todos en la modalidad de diálogo externo, así como en el VI (275 B), en la modalidad de narración externa.
El paso de las modalidades externas a las internas es a veces un tanto descuidado, como vemos por ejemplo que ocurre en IV 134 D, donde el personaje de Plutarco se presenta hablando de repente, sin transición alguna, tras un excursus dirigido por Ateneo a Timócrates. En el interior de los distintos libros, las modalidades de diálogo y narración interna suelen combinarse con predominio del primero, de acuerdo con las convenciones del género simposíaco. La conversación va progresando por sí misma, como si se tratase de una charla real. Es el propio desarrollo del banquete el que va dando pie a los diversos temas de conversación, de manera que, por ejemplo, cada vez que se sirve un nuevo plato se habla sobre él (passim); cuando se da el aguamanos a los invitados se pasa a tratar de esta costumbre (cf. IX 408 D ss.); el inicio de la sobremesa origina una conversación sobre los nombres de los diversos recipientes para beber (libro XI), y así sucesivamente; el propio banquete inspira también otros temas más especulativos, como pueden ser las diversas concepciones filosóficas sobre el placer. Éste, no obstante, no es el único medio por el que avanza la charla. Un término mencionado de pasada, o una pregunta planteada por alguno de los comensales son otros de los recursos de los que se sirve el autor para introducir nuevos temas. La conversación va así desarrollándose libremente, tal como ocurriría en una auténtica reunión simposíaca, siendo frecuentes los enfrentamientos, las discusiones e incluso el ataque personal entre los invitados, generalmente plagados de rasgos de humor. Aunque en cada ocasión suele haber un asunto principal, éste se ve continuamente interrumpido por digresiones sobre cuestiones marginales más o menos relacionadas, que complican mucho el hilo argumental.
No obstante lo dicho, conviene no perder de vista que, como indica A. Lukinovich 77 , aunque en la ficción de la obra es la marcha de los acontecimientos la que va dictando los temas de conversación, en realidad al construir el texto el autor ha procedido en el orden inverso: primero ha elegido los temas que le interesaba tratar, y luego ha ido construyendo la trama y la conversación en torno a ellos, de manera que lo que parece ser una charla que avanza al azar responde en realidad al plan preconcebido por Ateneo.
Por otro lado, las intervenciones de los personajes suelen ser muy largas, ya que el autor vuelca su erudición en cada una de ellas, y además no se limitan por lo general al tema que les da pie, sino que la asociación de ideas lleva a que se salte continuamente de unas cuestiones a otras. Esto provoca que en algunos libros el diálogo quede reducido a las intervenciones de unos pocos personajes, fenómeno que no precisa de la intervención de un epitomador para explicarse.
Ateneo recurre también a menudo a la modalidad de la narración interna, mediante la que se reproduce lo esencial de la charla, pero ya no en estilo directo. Este formato supone la ruptura de la estructura dialógica de la obra, lo que le resta perfección formal, pero tiene dos claras motivaciones de índole práctica, a saber: evitar que ciertos libros alcancen una extensión desmedida, y presentar el material erudito de una manera más clara 78 . Puesto en la obligación de resumir, el autor prefiere prescindir del diálogo.
Es frecuente, además, que Ateneo recurra a una disposición ordenada de los contenidos, presentando los diversos tópicos que son objeto de discusión como si se tratara de las entradas de un léxico o glosario. El tratamiento del material en esos catálogos supone una organización consciente por parte del autor, que unas veces presenta los términos alfabéticamente 79 , y otras, muy a menudo, ordena los diversos testimonios que ilustran una palabra por orden cronológico de autores 80 . No obstante, como ya apuntábamos, es posible que en algunas ocasiones esto sea un reflejo del formato de la fuente utilizada.
En definitiva, los quince libros del Banquete de los eruditos se presentan como una obra unitaria y bien trabada en cuanto a su composición y estructura. El conjunto queda adecuadamente delimitado gracias al empleo, aunque no del todo sistemático, de las modalidades de diálogo externo stricto sensu y narración externa, a comienzo y fin de libro, y en ninguna otra parte. En el interior de cada libro, el diálogo y la narración internos se desarrollan al tiempo que avanza el festín, aunque la acción se interrumpe ocasionalmente por algunas digresiones del autor. Se advierte, por otro lado, que Ateneo está más interesado por los contenidos que por la estructura de la obra, en cuya composición se muestra a veces un tanto negligente.