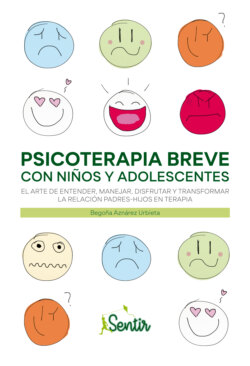Читать книгу Psicoterapia breve con niños y adolescentes - Begoña Aznárez - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. LA DISOCIACIÓN
ОглавлениеEl estudio de la disociación merecería todo un capítulo aparte. Puede que incluso más. Pero no podemos llevar a cabo esa tarea aquí. Además, hay autores que ya la han desarrollado maravillosamente y que pueden (y deben) consultarse para profundizar en el conocimiento de un fenómeno tan complejo como frecuente en nuestra consulta y que, por eso justo, necesita de nuestro estudio y manejo. Pero no podemos dar por terminada una buena evaluación sin haber hecho un alto para ocuparnos de la disociación.
Lo que quiero destacar aquí, como mínimo, es la necesidad de ser conscientes de que detrás de muchos de los problemas con los que bregamos en la consulta hay, con mucha más frecuencia de lo que sospechamos, fenómenos disociativos que seguramente podrían explicar muchos de los fallos o las dificultades en el progreso del caso debido a que no hemos caído en la cuenta de su presencia o no los hemos trabajado de forma adecuada. Lo veremos un poco más ampliamente en el capítulo VI: El trauma psíquico infantil y su abordaje desde un modelo de psicoterapia breve. No olviden que les comentaba en la introducción que los capítulos se van completando y complementando.
El tema de la disociación no está (al menos no lo ha estado hasta ahora) adecuadamente contemplado en los diseños curriculares de las carreras de los futuros psicoterapeutas y por eso ha venido siendo la gran ignorada. Las consecuencias de esto han sido (y continúan siendo), a mi juicio, nefastas. Si vemos la disociación y la trabajamos adecuadamente, resolveremos mejor los puzles durante la evaluación, generaremos narrativas completas y coherentes respecto a lo que está pasando y diseñaremos adecuados y, por lo tanto, eficaces modos de intervención. A mi juicio, muchos supuestos trastornos se han convertido en los últimos años dentro de la psicología y la psiquiatría infantil en auténticos cajones de sastre (véase por ejemplo el controvertido TDA-H o los llamados trastornos de la conducta alimentaria, así como los trastornos de personalidad) donde niños y padres afrontan verdaderos calvarios por diferentes servicios de nuestros hospitales y otras instituciones, por no tener en cuenta los fenómenos disociativos y abordarlos específicamente y como corresponde. Volveremos a incidir sobre todo esto más adelante, como decía, cuando abordemos el trauma infantil.
Nuestra manera de entender y atender en la consulta los fenómenos disociativos se basa en la teoría de la disociación estructural de la personalidad elaborada hace más de 100 años por Pierre Janet y redefinida en las últimas décadas por destacados autores como Onno van der Hart. Desde este punto de vista, la disociación es, esencialmente, un fenómeno defensivo resultante de la necesidad de separar y mantener fuera de la consciencia material que, aunque forma parte de la experiencia vivida por el niño (o el adulto), debe permanecer oculto por no poder ser procesado de forma adecuada. Fundamentalmente, la dificultad en el procesamiento se explicaría por la intensidad emocional con que se viven los acontecimientos (o la vehemencia con que son experimentadas las emociones, en palabras de Pierre Janet) que bloquea circuitos básicos neuronales y que impide que dicho material forme parte de lo que se integra en estructuras superiores antes de dar una respuesta.
Este material queda, pues, separado de la conciencia y almacenado en modo excitatorio y es lo que alimenta y rige el funcionamiento de algunas partes de nuestra personalidad llamadas por Janet «partes emocionales» (PE) que, en determinados momentos (esencialmente cuando estímulos internos o externos actúan como disparadores), toman el control de la situación y desarrollan modos y maneras de funcionamiento aparentemente inadecuados o desadaptativos.
A mi juicio, lo más desconcertante y, por lo tanto, desregulador que puede experimentar un pequeño ser humano tiene que ver con poner en riesgo el vínculo de apego. Esas son las emociones más difíciles de tolerar, las que alimentan la sensación de peligro que experimenta el niño y las que lo llevan a hacer todo lo que haga falta para no sentirlas.
Creo que resulta casi obvio pensar que muchas de las conductas disruptivas que tiene el niño que es traído a la consulta pueden explicarse desde este modelo. Por ejemplo, es fácil entender que detrás de muchas explosiones de rabia, compulsiones, actings e incluso despistes e inatención podemos pensar que se encuentra una parte emocional de la personalidad tomando el control y haciéndose cargo de la situación a su manera, invadida por la emoción que una vez se experimentó como intolerable y que vuelve a la carga en su particular manera de expresión y abordaje de la situación ante la similitud de lo que está ocurriendo a nivel interno o externo.
Dejar fuera de la conciencia una parte tan importante de la experiencia (la emocional y, por ende, a menudo asociada también, la corporal) nos hace responder de forma poco coherente, desadaptativa. Y lo que es casi peor, genera en nosotros multitud de creencias erróneas sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Nos obliga a desconfiar de lo que sentimos (cuando las emociones deben servirnos de guía para la acción) y de lo que notamos, y nos mantiene en estado de alerta en relación con diferentes estímulos que serán más cuanto más tempranamente se vivan las experiencias traumáticas y si, además, se hayan vinculados a figuras centrales de apego.
Al menos, empecemos a pensar en la posibilidad de la existencia de síntomas disociativos y, por tanto, en la de que se hayan experimentado algunas vivencias como traumáticas. Incluyamos material adecuado para comprobar todo esto. Algunos test de screening son imprescindibles. Nos parecen muy útiles, en este sentido, la escala de disociación para niños de Putnam y la escala de experiencias disociativas en adolescentes (A-ADES) de Armstrong, Bernstein y Putnam. La escala de disociación en niños debemos rellenarla con los padres, el A-DES es para realizarlo con el adolescente. Pidan ejemplos, hagan un exhaustivo estudio de los fenómenos que se tratan en estas escalas. Asegúrense de que les queda claro en qué medida deben culpar a una parte emocional de lo que está ocurriendo y por qué.