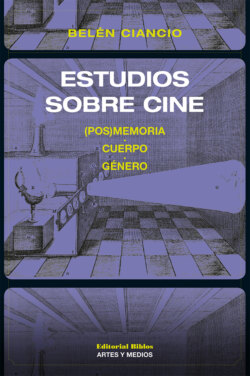Читать книгу Estudios sobre cine - Belén Ciancio - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Documental, vanguardias y escrituras
ОглавлениеEl documental, su enseñanza y aprendizaje, se concretó en la Escuela de Santa Fe, con la realización de Tire dié (1958), entre otros trabajos, donde se produce, además, uno de los primeros textos ensayísticos y manifiestos que postulaba un cine “nacional, realista, crítico y popular” (Birri, 1964), de forma tal que pudiera documentarse el subdesarrollo sin hacerse cómplice de este. El proyecto estaba articulado con la universidad en el Instituto de Sociología y como espacio de autonomía. Allí se produjeron talleres con el método de “fotodocumental” y, finalmente, se abriría el Instituto de Cinematografía de la UNL, cerrado definitivamente durante la última dictadura (con previas intervenciones durante el Onganiato), donde se formaron Edgardo Pallero y Dolly Pussi, una de las pocas mujeres que dirigieron un documental de tesis, Pescadores (1968), luego productora del cine de Bemberg y Stantic.
La producción cinematográfica de los países del Tercer Mundo o no alineados en los dos grandes bloques de la Guerra Fría era acompañada por textos y manifiestos. Surgen libros como Cine, cultura y descolonización (Solanas y Getino, 1973), publicado en Buenos Aires y reeditado en México en 1978, que reunía manifiestos y artículos, y proponía un Primer Cine ligado a la industria de Hollywood, un Segundo Cine entendido como cine de autor y, finalmente, un Tercer Cine cuyo máximo exponente serían el militante y el documental. Desde sus primeros escritos, en Hacia un Tercer Cine, publicado en el número 3 (octubre de 1969) de la edición francesa de Tricontinental, la revista de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, el grupo Cine Liberación puso en cuestión el concepto de cine como producto universal (donde por universal debía entenderse imperialista o dominante y donde se planteaba la posibilidad de otra universalidad, liberada). La praxis cinematográfica postulaba otras formas, como el cine-panfleto, cine-didáctico, cine-informe, cine-ensayo, cine-testimonial, cine-carta, cine-poema, desde una conciencia histórica que reivindicaba un cine de hipótesis, antes que de tesis, de obras inconclusas y en proceso. Pero, además, se proponían una serie de prescripciones sobre la crítica cinematográfica.
En el artículo “Apuntes para un juicio crítico descolonizado”, publicado en Cine del Tercer Mundo (Nº 2, noviembre de 1969), se preguntaba si era posible analizar críticamente una película latinoamericana a partir de categorías producidas en Estados Unidos o Europa dentro de teorías consideradas “universales”. Se buscaba afirmar el desarrollo industrial y cultural de cinematografías que, si bien hacían un uso universal de sus conceptos, no tenían en cuenta el cine del Tercer Mundo porque este no existía: en Latinoamérica solo había espectadores, no productores. Sin embargo, “la culpa, es evidente, no la tenían ni los Epstein ni los Della Volpe, sino la historia, y para ser más precisos, nosotros que no habíamos tomado aún suficiente conciencia de nuestra situación, de nuestra posibilidad” (Solanas y Getino, 1973: 100). En la medida en que el cine latinoamericano se apartara de los modelos exigidos por Estados Unidos o los países europeos (que afectaban no solo a los temas, sino a la técnica o duración de los films) y comenzara a producir un cine nuevo, esta transformación debería afectar por igual a la crítica cinematográfica. Una nueva crítica debía, según Solanas y Getino, dar cuenta de estas potencialidades, lo que no significaba rechazar aquello que llamaban “crítica colonialista”. Esta emancipación no podía ser solo cinematográfica, la crítica cinematográfica solo podía ser autónoma si se subordinaba a la Liberación Nacional. Solanas, ya en el exilio y entre otras breves publicaciones, participaría en la redacción del prólogo del libro de Guy Hennebelle Quinze ans de cinema mondial 1960-1975 (traducido con un título más desafiante: Los cinemas nacionales contra el imperialismo de Hollywood).11 Getino escribiría varios ensayos y notas durante su estadía en Perú y en México y desde la vuelta de su exilio, sobrevenido fugazmente funcionario, continuó publicando una serie de libros que han sido referentes en lo que respecta a los estudios de cine en América Latina. Gerardo Vallejo publicaría en 1983 un libro escrito en Madrid, Un camino hacia el cine (1984), un ensayo de reflexiones autobiográficas y didácticas.
Por otro lado, la producción y debates, a propósito del cine argentino político y militante, trascendieron las fronteras. En publicaciones periódicas como L’Avant-Scène, Positif y Cahiers du Cinéma, así como en la muestra de Pesaro (1968), confluyeron en medio del riesgo películas como La hora de los hornos y Los traidores (Raymundo Gleyzer, 1973), que permaneció desaparecida hasta 1993. En lo que respecta a escritos de Gleyzer, no se han encontrado textos ni en libros ni en compilaciones ni en revistas, sino testimonios y documentos,12 así como una especie de manifiesto del grupo Cine de la Base, atribuído a Gleyzer, publicado en la revista Nuevo Hombre (1974), en Buenos Aires. El texto, más breve que los del Cine Liberación, presenta algunas similitudes en cuanto a la crítica, pero con la idea de que más importante que el cine, o la escritura, era la revolución. Según el testimonio de Jorge Denti y Nelio Barberis (1985), el Cine de la Base se planteaba como contrainformación y desde las primeras películas como La tierra quema (1964) y Ocurrido en Hualfín (1965) o los trabajos en Córdoba, Salta y Malvinas esa producción salía del espacio urbano y nacional hasta llegar a México: la revolución congelada (1973). Muchos de estos trabajos fueron reconocidos y premiados a nivel nacional e internacional. Se trataba de un cine que también supo plantear una autocrítica y que reconocía, como el Cine Liberación, la importancia que había tenido el proyecto de la Escuela Documental de Santa Fe.
Mientras que acerca de una de las otras vanguardias cinematográficas –la formal, experimental o de cine ensayo, con la experiencia de “La noche de las cámaras despiertas”13 (1970), que terminaría también en Santa Fe– las huellas, tanto escritas como fílmicas, tampoco se han conservado demasiado.14 Los cortometrajes de esta experiencia, donde se presentaría La hora de los trastornos (Jorge Cedrón), versión delirante de la película de Solanas y Getino perdida (de cuya existencia también se ha dudado), se han considerado reivindicativos de su autonomía y prueba de un equilibrio inestable entre la opción estética o formal y la acción política (Sarlo, 1998), aunque esta interpretación supone cierto binarismo. El lugar tanto del cuerpo filmado como del filmante se intensifica no solo en el corto de Alberto Fischerman, que se centra en el actor desnudo, sino también en el lugar de enunciación, como en el corto de Miguel Bejo: “Foco fijo a dos metros con el cincuenta milímetros o cómo el árbol oculta el bosque”.
En otra línea, luego de la escisión entre “birristas” (de inclinación hacia el documental social) y “no birristas”,15 y ubicándose en la segunda que, sin embargo, no estuvo exenta del exilio, se publicó en Caracas una serie de ensayos: Cine y política (1976) de Raúl Beceyro. Allí se pretendía esclarecer la relación entre cine y política desde una crítica hacia los movimientos de cine político, sobre todo hacia La hora… Para Beceyro, “cine político” era una metáfora, puesto que el cine no podía actuar en política, sino que su campo era el ideológico. No se trataba de despolitizar el cine, sino de especificar su ámbito dentro de la política. Tampoco existiría apoliticidad, en tanto que un cine pasatista tenía como efecto la consolidación de la ideología dominante. El compromiso de los cineastas debía expresarse, según este posicionamiento, no por consignas políticas, sino cuestionando esta ideología no solo por el contenido de los films, sino también desde las formas. Así, según el autor, La hora…, a pesar del mensaje revolucionario, tenía el formato de las publicidades de la época, lo cual la hacía incoherente ideológicamente. El análisis de un film debía poner en evidencia entonces su estructura y la manera como los elementos formales se articulaban, y esta era una tarea a la que todo cineasta, en tanto intelectual, estaba obligado.
Beceyro también hacía una crítica de la “moda semiológica”, en la medida que consideraba que, aunque en la versión de Christian Metz, permitía cierta precisión, se había convertido, en manos de seguidores poco imaginativos, en un fetiche que implicaba callejones sin salida. Parte del motivo por el cual se perdía efectividad, en comparación con el estudio de obras literarias, era que los films no podían entenderse como escritura. Beceyro llegaba a afirmar, en una suerte de identidad de códigos intraducibles, que solo un film puede reflexionar sobre otro. El discurso, basado en prácticas concretas, podía aportar un nuevo sentido, otro análisis que lo buscara en las categorías del discurso estaba condenado al fracaso. Así, en estos ensayos, Beceyro entraba en debate tácito con las que serían las categorías de una de las primeras configuraciones de los estudios de cine en Argentina, la semiótico-semiológica, abordada en el próximo capítulo a partir de Cine: el significante negado (1984), de Oscar Traversa. Este último, junto con un grupo de semiólogos, había fundado en 1974 la revista LENGUAjes, cuyo segundo número se dedicó al cine desde una perspectiva lingüística y semiótica, haciendo uso de los conceptos de Christian Metz. Una línea que quedó truncada con el golpe de Estado de 1976.
Durante la última dictadura, la mayoría de escuelas y talleres de cine fueron cerrados y la posibilidad de producción teórica fue tan limitada como la de realización, sobre la que pesaba la censura.16 Sin embargo, durante este período, se produjeron más de 150 películas, la mayoría ficción, que no solo tuvieron distribución en salas, sino en los canales de aire de la televisión, puesto que desde el gobierno de facto se impulsó a una parte de la producción. Mientras que la circulación de publicaciones sobre cine fue muy poca y muy condicionada durante esos años.
Esta aproximación no pretende ser exhaustiva, puesto que muchos de estos escritos, sobre todo los del período que abarca desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70, se producen en condiciones determinadas o desde la militancia y no siempre como textos de estudio, investigación o de la producción académica, excepto por los escritos en el marco de la UNL. Como fuentes resultan entonces especialmente difíciles de reunir en un corpus exhaustivo. Esto último no solo por la dificultad de abordar un período de producción que habría que considerar, según especialistas, no únicamente como vanguardia estética, sino política (Mestman, 2004; Amado, 2006). También porque se trata de publicaciones que, en muchos casos, quedaron dispersas por el exilio. Los trabajos de investigación sobre este período, como los de Mariano Mestman, Fernando Martín Peña y Javier Campo (anteriormente, los de Getino y Susana Velleggia), se centraron principalmente en un esfuerzo de recuperación de materiales y archivos de la producción fílmica.17
1. Se habían publicado El cine al día (Douglas Arthur Spencer y Hubert D. Waley, Nova, 1944; traducción con un epílogo sobre cine argentino) y El cinematógrafo como espejo del mundo (De Ajuria, 1946). Julián De Ajuria y otros inmigrantes produjeron durante el Centenario las películas de Mario Gallo, entre otras, como Una nueva y gloriosa nación (1928), exaltada por un sector letrado y político (hasta entonces reticente al cine) por su función pedagógica. Un año después, se publica Teoría y práctica cinematográfica de Camilo Zaccaría Soprani (1947), también inmigrante, director de El hombre bestia (1934), donde incluía un diccionario de directores y artistas locales. Desde esta paradoja, se produce la conmoción de la transmisión de la tradición patria con el “nuevo conquistador” (Ajuria, 1946: 15), el cine en manos de inmigrantes. Al parecer, De León Margaritt igualmente habría inmigrado desde España, según me sugiriera el bibliotecario Raúl Escandar, pero no encontré rastros del autor, cuyo origen y biografía siguen siendo desconocidos. Alberto Ratto en el prólogo lo describe como “interesante publicista que se ha ocupado extensamente de arte y en particular de cine” en numerosos estudios en revistas de distintos países (tampoco hay rastros de estos textos), cuya biografía no quiere ilustrar porque dice conocer “su carácter que rehúye de todo cuanto pueda saber a alabanza” (Ratto en De León Margaritt, 1947: 8). No habría que descartar, entonces, la hipótesis de que sea un seudónimo ya que no hay rastros tampoco de su llegada o existencia en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA).
2. Kriger (2010) hizo una relectura de Di Núbila y concluye que fue la escritura de la historia de una derrota, una cronología melancólica. Sin embargo, ese pesimismo no impidió que lograra, según Kriger, una historia independiente de las propuestas europeas sobre cine latinoamericano.
3. Anette Kuhn (2002: 125) definió el duelo freudianamente como “vertiginosa fantasmagoría de memoria” describiendo un dispositivo de ilusiones producidas por la linterna mágica, similar a una “serie o sucesión de figuras espectrales o imaginarias, vistas como en sueños, o en condición afiebrada, como llamadas por la imaginación, o creadas por la descripción literaria” (traducción propia). Kracauer había utilizado el término “fantasmagoría” para referirse al dispositivo precinematográfico, mientras que en Adorno y Benjamin se produce una mutación marxiana. Algo análogo sucede con la cámara oscura que circula como metáfora en la filosofía y el psicoanálisis, pero como señaló Sarah Kofman (1975: 89): “ha sido [antes] un aparato técnico que ha servido de modelo para la visión”. David Oubiña también retomó este elenco de sombras, juguetes, espectros y fantasmagorías hasta llegar, vía Deleuze, al concepto godardiano de “materia fantasma” y vuelve a mencionar otra dimensión de la fantasmagoría: “la posibilidad de ver las acciones de los seres queridos mucho tiempo después de su muerte” (Oubiña, 2009: 34), sin mencionar el texto de De León Margaritt.
4. El proyecto de ley (1938) presentado por Matías Sánchez Sorondo, Carlos A. Pessano y Miguel Paulino Tato para la creación del Instituto Cinematográfico del Estado anunciaba: “El cinematógrafo es un arte que llama a muchas artes, una industria que vive de la ciencia y que prospera de los descubrimientos científicos, un comercio que afecta los imponderables del espíritu, y, más que todo, y, sobre todo, un factor formidable de difusión de las ideas y de las imágenes, un instrumento elástico e irreemplazable de propaganda, de educación y, por ende, de cultura” (citado por De León Margaritt, 1947: 9). Alberto Ratto, el prologuista, conmemoraba el cincuentenario asegurando que el libro era esperado hacía tiempo por productores, autores, cronistas y sobre todo por “el hombre de la butaca”, empeñado en saber “qué tiene adentro el muñeco” (Ratto en De León Margaritt, 1947: 7). La primera parte describe sombras, cámaras, linternas y fantasmagorías; la segunda, cronografía, fotografía, cronofotografía y celuloide; la tercera, la cinematografía y tópicos de las historias mundiales; la cuarta, el fonofilm, cromofilm, los dibujos animados, las cinesiluetas y los fantoches vivientes; la quinta se dedica a la estereovisión binocular primaria, el estereocine anaglífico polarizante y paraláctico, la pantelegrafía, la televisión y la telecinematografía. Hasta aquí podría decirse que se trata de una historia tecnológica, aunque siempre atizada por valoraciones morales, que en su enumeración muestra el carácter efímero, aunque impactante, de los inventos. A partir de la sexta parte se produce una historia-inventario y crónica de productores, directores y actores de 600 películas, desde 1900 hasta 1930. En total, el libro incluye 96 láminas y 420 ilustraciones.
5. De León Margaritt (1947: 21) mencionaba los dos posibles finales del relato: el emperador nombraba a Chao-Wong “Jefe en la plenitud de la Sabiduría” o considerándose engañado, mandaba a decapitar al “maestro de ilusiones”.
6. De León Margaritt no entiende la fantasmagoría en sentido dialéctico, sino como falsa interpretación de la finalidad moral de la linterna, de uso instructivo y de esparcimiento hasta el siglo XIX. Las fantasmagorías comenzaron durante la Revolución francesa con Paul Philidor y las siguientes (de celebridades, multitudes, demonios, brujas y esqueletos) eran escenificadas con narraciones de Roberston que pretendían alejar supersticiones sin escatimar terror entre asistentes. Se prohibieron en otros países y en París continúa su exhibición durante el siglo XIX. Distintas versiones de la linterna mágica también continuaron utilizándose en Europa con fines pedagógicos y psiquiátricos para el tratamiento o invención de la epilepsia y de la histeria.
7. Para Di Núbila, la “prehistoria” abarca desde los experimentos de Eugenio Py y Henri Lepage, hasta la llegada del sonoro. Habría desestimado así la producción de cine mudo, no así Couselo. Entre esas producciones editadas en DVD en la colección Mosaico Criollo, del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y el INCAA, se encuentra El último malón (Alcides Greca, 1918), que, según algunos críticos, se anticipó a Nanuk, el esquimal (Robert Flaherty, 1922).
8. La llegada de la Inquisición a América (1536) produjo la extensión de la caza de brujas a las colonias (siglos XVI y XVII). El proceso se intensificó entre 1619 y 1660 en las regiones andinas y la metodología habría sido similar a la aplicada en Europa (Federici, 2010). Las linternas mágicas llegaron a América en el siglo XVII y el libro de De León Margaritt se publica el mismo año de la masacre de Rincón Bomba.
9. Civilización y barbarie, aunque muten sus sentidos, continuaron presentes, no solo en Hacia un Tercer Cine, sino en la siguiente producción de Getino. También en una de las compilaciones de Ana Laura Lusnich (2005), los modos en que son utilizadas estas categorías varían. Pueden plantearse desde la transvaloración de afirmar la “barbarie” como discurso emergente de la alteridad negada, o pueden no estar mencionadas, sino sugeridas en correlación a Adorno, planteando la barbarie de la poesía (la cultura, la vida), después de Auschwitz (Moriconi, 2005).
10. Aunque se desarrollaron por caminos diferentes, se produjo una breve coexistencia entre el experimental con Narcisa Hirsch y Gleyzer (quien la inspira para dedicarse al cine), que filmó su performance Marabunta (1967) y Vallejo, Manzanas (1968) (Giunta, 2019). Por otro lado, aunque no es posible aquí abordar la complejidad de la relación entre los feminismos de los 70 y la militancia política, estudiada ampliamente por investigadoras como Catalina Trebisacce, Laura Rodríguez Agüero, Eva Rodríguez Agüero, Alejandra Ciriza, Alejandra Oberti, o la compilación publicada en 2005 Historia, género y política en los 70, sí es ineludible mencionar cómo la cuestión del género y la masificación del feminismo ha ido también redefiniendo la construcción de la memoria social, colectiva y personal, así como los archivos.
11. El prólogo al libro de Hennebelle exponía las tesis de Hacia un Tercer Cine y Cine, cultura y descolonización (1977). Sobre las trayectorias en el exilio, véase Alfonso Gumucio Dagrón: Cine, censura y exilio en América Latina (1979).
12. Humberto Ríos, refiriéndose a los escritos de Solanas y Getino, decía: “En realidad, Raymundo, hasta donde yo sé, no tomó parte activa en estos debates. Aunque sí le importaron, pero no estaba dispuesto a intervenir, principalmente, porque sentía que su fuente no estaba en el debate escrito, ni en la elaboración teórica, sino en el quehacer cinematográfico” (Ríos, 1985). Los testimonios están en el número 5 de la revista Cinelibros de la Cinemateca Uruguaya, como el diálogo con Gutiérrez Alea, y en El cine quema. Raymundo Gleyzer (Fernando Martín Peña y Carlos Vallina, 2000), que recrea el formato de un documental. Además de otros libros y compilaciones, Juana Sapire y Cynthia Sabat publicaron Compañero Raymundo (2017), que reúne documentos como planes, notas, contratos de producción, programas y afiches de festivales, críticas en la prensa, cartas, telegramas y fotografías.
13. Doce cortos filmados en una noche y proyectados al día siguiente a 400 kilómetros, en un evento de la Unión Ferroviaria santafesina, que enfrentaría a birristas, no birristas y trabajadores. El documental La noche de las cámaras despiertas (Hernán Andrade y Víctor Cruz, 2003), con testimonios de Raul Beceyro, Patricio Coll, Rafael Filippelli, Julio Ludueña, Oscar Ferreiro, Dolly Pussi, Jorge Surraco, Jorge Valencia, Carlos Sorín, Dody Scheuer (autor del corto más polémico), entre otros, incluye el corto de Fischerman. Según Miguel Bejo, en esa época estaba muy de moda el cine directo y que los directores hicieran cámara para sentir el plano y la cámara en el cuerpo (Sarlo, 1998).
14. Muchos años después, en 1993, Fischerman publicó en Film una reflexión sobre The players…, una representación de la representación: “Yo te filmo, te registro, te miro, te conservo. Conservo tu imagen en la emulsión. Y te revelo. Química o alquimia. Te proyecto. Algo tuyo (¿el alma?) te fue robado. Desnudo te publican. Te proyectan. Tu alma a la intemperie, impúdicamente exhibida como en un mercado de esclavos. ¿Ignorabas el contrato? El diablo lo sabía y vos vendiste tu intimidad por la futilidad de la eterna juventud y la belleza. Yo te registro y te reproduzco. Te duplico, triplico y te multiplico. Yo soy tu padre, la ley, y vos sos el hijo. El actor obediente y disciplinado como todo hijo. Autoritarismo, autoridad, autor” (Fischerman, 1993: 32). Autoridad frente a la que un actor se revela al final de la película.
15. A mediados de los 60 un grupo comienza a renegar de Tire dié, entre ellos Beceyro, que convocó a Fisherman y a Fillipelli para el acto que devino “La noche de las cámaras despiertas”. Más adelante, y ya instalado en Santa Fe nuevamente, Beceyro terminaría rodando un documental acerca de una campaña política: 2007/Imágenes de Santa Fe 3 (2008) y dirigiendo el Taller de Cine de la UNL.
16. A partir de 1965, surgieron los primeros centros de enseñanza en La Plata y Santa Fe. Estas experiencias se interrumpieron en 1976, excepto el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC). Solo se habrían filmado durante la dictadura cuatro documentales y ninguno con las características del cine anterior (Moriconi, 2005). En mayo de 1976, asumió la dirección del Instituto Nacional de Cinematografía (INC) el comodoro Carlos Exequiel Bello. Entre 1976 y 1977, se estrenaron 21 películas; en 1978, 23; en 1979, 31; en 1980, 35; en 1981, 25; en 1982, 18; en 1983, 21. La mayor parte, comedias picarescas y familiares (Jakubowicz y Radetich, 2006).
17. La tesis doctoral de Mestman El cine político argentino, 1968-1976. De La hora de los hornos al exilio (2004), que no llegaría a publicarse como libro, también reunió gran parte de documentación escrita.