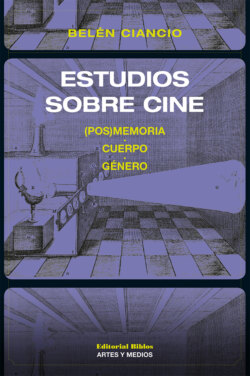Читать книгу Estudios sobre cine - Belén Ciancio - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 1
¿El surgimiento de un nuevo campo?
Consideraciones epistemológicas y metodológicas 1. Antecedentes
ОглавлениеEn la literatura especializada suele afirmarse que con la vuelta de la democracia en 1983 se establecieron programas de investigación y especialización, como la orientación de Artes Combinadas (Cine, Teatro, Danza) dentro de la carrera de Arte en la Facultad de Filosofía y Letras y la de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Los estudios de o sobre cine alcanzaban entonces cierta autonomía, dando lugar a nuevas formaciones discursivas, como la sociología del cine. Esto no significa que, anteriormente, no existieran otras experiencias teórico-prácticas de investigación o escritura producidas en medio de las conmociones sociales, políticas y de las vanguardias de los 60 y los 70, sino que muchas de estas prácticas fueron interrumpidas durante la última dictadura militar o, anteriormente, con el Onganiato.
Se escriben historias, ensayos y comienzan a organizarse archivos, pero, además, desde entonces, algunas producciones cinematográficas y audiovisuales se volvieron no solo material que pretende ilustrar acerca de movimientos sociales, política, historia, cultura popular, estudios de audiencia, sino también para producir conocimiento y efectos de verdad, representaciones, tecnologías de la memoria, entre otras.1 La producción escrita especializada alcanzó así, en las primeras décadas del siglo XXI, un crecimiento exponencial y correlativo a la audiovisual. Incluso, a nivel global y, sobre todo, en el espacio anglosajón y europeo, actualmente, los departamentos de estudios latinoamericanos incluyen la producción audiovisual al abordar cuestiones como la memoria de las dictaduras, la crisis o el incremento del modelo neoliberal, los movimientos sociales, los impactos de la globalización en la región. Así, se utilizan conceptos y categorías de análisis que, a su vez, producen efectos de representación, incluso generalizaciones o universalizaciones, en el marco de los dispositivos de análisis que se construyen, más o menos explícitamente, a partir de conceptos como alegorías nacionales, en los últimos años, el de posmemoria, entre otros específicos de los estudios sobre cine y audiovisual, o de dimensiones filosóficas como los deleuzianos de imagen-movimiento e imagen-tiempo.2 Mientras que cuestiones de género y feminismo recién resurgieron en los trabajos de investigación sobre cine en los últimos diez años, así como distintas organizaciones y redes de mujeres o comisiones de género dentro de colectivos que se dedican al cine y al audiovisual, más allá de los marcos académicos.3
Por otro lado, suele afirmarse que los estudios de/sobre cine en Argentina comenzaron a constituirse como un campo interdisciplinar o multidisciplinar, lo que habría permitido ganar, en forma aparentemente paradójica, un mayor grado de autonomía. Las líneas que confluyeron en este incipiente campo, además de una serie de crónicas y ensayos como los de Domingo di Núbila,4 provienen de otros ya establecidos desde principios del siglo XX, como la historiografía, la literatura, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía u otros más recientes, como la antropología visual, la semiótica, la semiología o las ciencias de la comunicación y distintas versiones de los estudios culturales. Algunas de estas líneas, entre intersecciones, continuidades y discontinuidades, se presentan en este libro ya que definirían distintas configuraciones y posiciones, algunas de las cuales llegaron a ser dominantes en algunos momentos, como la semiología estructuralista durante los años 80 (Traversa, 1984) o la historiografía desde mediados de los 90 (España, 1994a, 2000a, 2000b). Otras perspectivas, sin llegar a ser hegemónicas, produjeron no solo otras construcciones de objetos de investigación, sino también líneas de fuga y escrituras ensayísticas, que comenzaron a producirse más allá del análisis de películas y del campo institucionalizado. Por otro lado, existen algunas tendencias, como la teoría crítica o Escuela de Frankfurt y la filosofía francesa contemporánea, así como trabajos que incluyeron la producción cinematográfica para abordar cuestiones como la posmemoria y el duelo (Aguilar, 2006, 2015; Amado, 2009). Mientras que persisten las tensiones entre la tendencia a la especificidad y autonomía y las cuestiones transversales que se producen en torno al concepto de imagen, entre distintas interpretaciones y “giros” (icónico, afectivo, entre otros) que han pretendido diversificar las disciplinas tradicionales o desde otras prácticas como la sociología de la imagen que propuso Silvia Rivera Cusicanqui (2015), donde este concepto no se limita a lo icónico y encuentra resonancias con el benjaminiano de imagen dialéctica. Según la perspectiva de Bourdieu (2000, 2002, 2008), aunque el concepto de campo no pueda aplicarse acríticamente,5 y como pilar invisible de las ciencias sociales ya se ha desgastado en su uso, habría que decir que estas posiciones permitirían establecer relaciones dentro de él, definiendo lugares desde donde se producen las prácticas de investigación. Sin embargo, teniendo en cuenta esta misma perspectiva, sería la autonomía el factor estructural que dirime las tensiones internas del campo.
Esto no significa, sin embargo, prescindir de las intersecciones que atraviesan los estudios de/sobre cine como un campo interdisciplinar o transdisciplinar,6 reconocido como tal por sus perspectivas teóricas y metodológicas múltiples, en cuanto estaría siempre atravesado por distintos saberes teórico-prácticos (Kriger, 2010). Incluso entraron en juego formaciones discursivas globales como los gender studies o los memory studies, en las distintas resignificaciones, problematizaciones y resistencias producidas no solo desde traducciones o recepciones académicas, sino también desde movimientos sociales y activismos, como los feminismos, los movimientos queer, colectivos de disidencia o identidad sexual cuyos acrónimos varían, de resignificación o deshaceres del género o desde narrativas testimoniales o en primera persona y de agrupaciones como HIJOS.
Existen referencias del uso del concepto de autonomía, y, en otro sentido, como podría entenderse desde la teoría crítica, para el análisis del cine argentino (aunque Bourdieu no se dedicara específicamente al cine), sobre todo, a la hora de abordar el (nuevo) Nuevo Cine Argentino (NCA).7 En este caso, fue la producción incluida dentro de las supuestas reglas del campo y su tendencia a la autonomía, y tendría que ver con modos de producción y estéticas de los films. Mientras que aquí se trata de conceptos, nociones, herramientas teórico-prácticas, discursos, efectos de verdad, de representación y de performatividad, que encuentran su expresión a partir de la producción fílmica o audiovisual, de formaciones discursivas como la crítica cinematográfica que los legitiman o deslegitiman, de las categorías, periodizaciones y campos, a su vez, desde los cuales se pretende producir conocimientos, narrativas, o mostrar de qué modo estos mismos dispositivos teóricos se difuminan ante la singularidad de una obra, desde otra dimensión de la tensión entre autonomía y sociedad, en sentido adorniano.
Si se abordan los estudios de cine como un campo a partir de diversas formaciones discursivas, y escrituras, desde el cual se producirían delimitaciones así como valoraciones, su estudio requiere el análisis no solo de la producción audiovisual, sino de los textos y escrituras que lo configuran y, en algunos casos, definen el “análisis fílmico”, así como supone también la pregunta ¿hasta qué punto es aplicable la noción de campo, en cuanto a las condiciones que supone, y deseable, en cuanto a las objetivaciones, prácticas y generalizaciones que produce?
Excepto por algunas compilaciones dedicadas a reseñar publicaciones periódicas (revistas de cine), trabajos de periodizaciones desde un esquema historiográfico de autores (función autor/historiador), referencias aisladas en libros dedicados a la producción cinematográfica, algunos artículos de historia del cine y antropología, así como textos dispersos dedicados a la crítica cinematográfica; no se han producido hasta hace algunos años trabajos arqueológicos, genealógicos o desde otras perspectivas epistemológicas que hayan abordado una historia de los estudios sobre cine o una posible cartografía que tenga en cuenta diferentes escrituras, líneas, conceptos y problemas que lo habrían constituido. Se intenta trazar, entonces, un mapa, sin pretender totalizar, en el que se evidencien las tensiones epistemológicas, éticas y estéticas entre las prácticas teóricas situadas y los dispositivos y categorías de análisis que se producen a nivel global.
Aunque no se trata de escribir la historia de los estudios de cine en Argentina o postular límites y una articulación definitivos. Sino que, teniendo en cuenta que todo archivo y campo suponen un afuera, también un imaginario, aquello que excede al dato y al documento, este libro intenta mostrar algunas de las condiciones epistemológicas de producción, así como las tensiones entre las tendencias a la especialización, la especificidad y la autonomía, con otras perspectivas situadas y las intersecciones con algunas versiones de la filosofía contemporánea. Especialmente, con el pensamiento de Gilles Deleuze en lo que concierne a sus estudios sobre cine y al concepto de memoria, que a lo largo de su obra se fue transformando. Así como las intersecciones con algunas tendencias de la estética y la ética contemporáneas, que se diferencian de perspectivas exclusivamente sociológicas, historiográficas o de las ciencias de la comunicación. En este contexto, el cine no solo se entiende como institución, arte o industria a través de una historia de la producción, sino también como resultado de una transformación, en la modernidad tardía, de la tecnología y del arte, que habría producido una mutación no solamente de los conceptos de imagen y de percepción, sino también de modos de transmisión de la memoria, de pedagogías y tecnologías del género, de espacios y disciplinas como la literatura, la historia y la filosofía, basadas en la escritura, del arte aurático, incluso del inconsciente con la idea benjaminiana de un inconsciente óptico. Así podría decirse que el cine y, actualmente, los múltiples dispositivos audiovisuales de producción y reproducción a través de la web funcionan también como tecnologías de la memoria, en tensión con otras dimensiones que pueden producirse en la singularidad de una obra y su capacidad de afectación desde distintos haceres y deshaceres de estas tecnologías y metalenguajes en la diseminación virtual de la web.