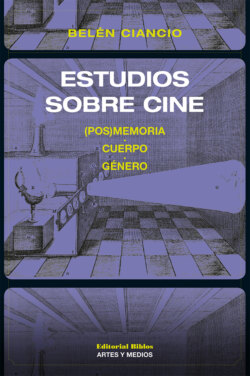Читать книгу Estudios sobre cine - Belén Ciancio - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Conjeturas, conceptos y experiencias
ОглавлениеSi es necesario comenzar con una conjetura o hipótesis, podría decirse que los estudios de/sobre cine se fueron constituyendo, desde mediados de los 80, en un campo intelectual cada vez más autónomo. Esta autonomía, sin embargo, como en el campo cinematográfico (a partir de los 90, audiovisual), estaría en tensión estructural con elementos de heteronomía, ya sea que se considere momentos de irrupción de cambios sociales, políticos, jurídicos o lo que a veces se ha llamado la presión de la industria cultural.8 Asimismo, se tensiona con formaciones discursivas o disciplinas que se instituyen dentro del campo académico y cultural, y más allá, atravesadas por la tecnociencia y la web. Así, lo que suele considerarse como reglas metodológicas y epistemológicas (que, de todos modos, nunca quedan demasiado claras, como reglas del juego o campo), tópicos y problemas ya no se constituyen solamente a través de la historiografía, la semiología, las ciencias de la comunicación y la sociología del cine –abordados desde un umbral de positividad–, la crítica cinematográfica, la ensayística y diversas tesis –en un umbral de epistemologización–, sino también a través de un diálogo o intersección con algunas tendencias de la filosofía y la estética contemporáneas (Alain Badiou, Judith Butler, Gilles Deleuze, Georges Didi-Huberman, Jean-Luc Nancy, Vilem Flusser, Donna Haraway, Jacques Rancière, Slavoj Žižek), así como con algunas versiones de los estudios culturales. No solo con Raymond Williams, Fredric Jameson y las distintas dimensiones del concepto de alegoría, sino en aquellas versiones desde los estudios de/sobre cine del campo de los estudios de/sobre memoria con Andreas Huyssen, entre otros, con la reescritura del concepto de posmemoria, y con la especificidad de la figura de genocidio y su representación con trabajos como los de Daniel Feierstein, Emilio Crenzel y, más específicamente, de Ana Longoni y Luis Ignacio García en lo que respecta a imágenes.
Por otro lado, es ineludible tener en cuenta las diferentes lecturas de la teoría crítica o Escuela de Frankfurt, principalmente de Theodor Adorno y de Walter Benjamin no solo en la estética, sino en el ensayo sociológico-político, y, de menor circulación, de las tesis de Siegfried Kracauer en De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, de 1947. Si bien la historiografía ha sido hasta hace algunos años la línea de mayor inserción institucional y académica a la hora de establecer límites y, por lo tanto, lo que se consideraría autonomía, con el comienzo de milenio, surgieron otras perspectivas a partir de problemas estético-filosóficos que resignifican algunos de los posicionamientos historiográficos y del ensayo sociológico-político y que redefinen un umbral que, como se muestra en el siguiente capítulo, estaba delineado desde el comienzo de estas escrituras a mediados del siglo XX. Mientras que en el marco de una tendencia a la especificidad se han producido nuevos trabajos dedicados al documental, al cine y video experimentales y al precine o cine silente, donde los conceptos tienden a la búsqueda de lenguajes específicos, de archivos y películas a veces dados por perdidos. Así como se publican dosieres que incluyen prácticas y perspectivas inhallables –hasta hace algunos años–, como el posporno (aunque este concepto, como el de lo experimental, no es evidente), o producciones que se autoperciben o interpretan desde la disidencia sexual, cuando, además, la categoría de lo queer pasó de injuria a concepto metodológico.
En medio de estas tendencias, una de las líneas filosóficas que tuvo más circulación en los estudios de cine en Argentina, junto con la teoría crítica, fue hasta hace algunos años la filosofía francesa contemporánea, de presencia constante en el marco académico y más allá. En los 80 se tradujeron los estudios sobre cine de Gilles Deleuze, que, a diferencia de otros textos deleuzo-guattarianos, no estuvieron demasiado presentes hasta hace unas décadas en las prácticas filosóficas institucionalizadas o en la historiografía del cine, aunque se leyeran por fuera de esos espacios.
En lo que respecta a la serie de los estudios que caracteriza a la academia anglosajona y desde donde se producen algunas mutaciones en aquellos conceptos que tendrán una significación distintiva, así como una problematización de otros filosóficos, se destacan tres perspectivas en los distintos trabajos historiográficos y ensayísticos que han circulado hasta hace unos años: las versiones ya mencionadas de Williams y Jameson; los estudios en torno a lo queer, en la versión de Judith Butler (quien se volvió una estrella de rock con la marea feminista en Buenos Aires), entre otras, y los trabajos que reescriben o problematizan el concepto de posmemoria, formulado por Marianne Hirsch en el marco de los memory studies. Así como desde el documental entraron en juego otras perspectivas de la etnografía crítica y de la subjetividad que desbordan el concepto de documental etnográfico tradicional y sus dimensiones colonialistas y racistas. También es ineludible, en este contexto, la respuesta de los estudios subalternos al posestructuralismo francés (Deleuze, Foucault), así como la resignificación y deconstrucción de los conceptos de género y de performatividad, desde los feminismos regionales y más allá de estos en distintas des/re/territorializaciones queer (cuir) o desde los estudios trans.
Desde una perspectiva sociológica para abordar algunas de estas tendencias, se ha tenido en cuenta la existencia frágil y voluble de un espacio de relaciones objetivas que definen posiciones y diferentes especies de capital, sin haber conquistado –en toda su magnitud y si tal cosa es posible– la autonomía. Esta primera hipótesis, o conjetura, concluye entonces con una serie de preguntas que no pretenden ser totalmente respondidas: ¿es posible pensar reglas y grados relativos de autonomía en el campo de los estudios de cine?, ¿cómo se producen relaciones objetivas con otros campos del saber, sociopolíticos, artísticos y jurídicos?, ¿cuáles son las formas de escritura que perfilan los trazos de este mapa y sus umbrales? y ¿cuáles aquellas otras que se producen al margen, a contrapelo, o que permiten pensar otros mapas (sus ruinas y rasgaduras, sus escalas borrosas y anacronismos), otras genealogías y arqueologías, a veces delirantes, que han quedado fuera de la institucionalización y de sus archivos, fuera de campo?, ¿cuáles son las líneas de fuga que diagraman el campo, o territorio, hacia otros devenires que hacen de la genealogía y el archivo un rizoma?, ¿de qué modo la singularidad de una práctica o de una obra desborda un concepto o un dispositivo de análisis y tensiona o llega incluso a poner en crisis su función determinada como tecnología del género y de la memoria? Estas son algunas de las cuestiones que atraviesan la delimitación de un mapa (im)posible de este campo, teniendo en cuenta que sus condiciones de producción no se limitan a la definición de autonomía de Bourdieu. En tanto que algunos debates que se producen en el umbral de epistemologización, y más allá de este, están más cerca de la estética filosófica o de la etnografía crítica (en el caso del documental) y han atravesado lo que Rancière (2012) llamó “malestar en la estética”. A lo largo de su extensa producción, de gran éxito en Argentina, Rancière puso en cuestión el concepto bourdiano de “distinción”, entre otros, así como retomó el problema de la representación y de la emancipación del espectador, desde una redimensión de la igualdad y del disenso en el reparto del sensorium, dando un nuevo significado político a la estética y al giro ético. En todo caso, considerar esta problematización no supone diluir la tensión entre ambas perspectivas, la ético-estética y la sociológica.
Como segunda hipótesis, se propone que memoria, cuerpo y género pueden considerarse –desde distintas problematizaciones, fijaciones en tópicos, deshaceres, reescrituras y mutaciones– los conceptos, experiencias e imágenes que articulan los trazos, líneas y devenires que se producen entre el campo y sus umbrales, al mismo tiempo que perfilan la configuración de una cartografía (incompleta, imposible) de los estudios de cine en Argentina. Si esta producción se traduce en conceptos, en escrituras ensayísticas o en otras que pretenden mayor sistematicidad, estos conceptos y sus problematizaciones (cuando se vuelven generalizaciones) expresarían no solo la relativa autonomía que habrían ganado estos estudios, sino también instancias y momentos de discontinuidad. Así podría considerarse el lugar que ocupó la crítica cinematográfica a mediados de los 90, con otras escrituras ensayísticas y de tesis, en un umbral de epistemologización, con respecto a la producción cinematográfica, concretamente, con respecto al NCA y a la historiografía. Este proceso de autonomización supone que estos conceptos, con diferentes historias y contextos de producción, alcanzan nuevas significaciones y su huella transcendería los límites del campo. Esta transformación no es ajena a las nuevas líneas que se producen, sobre todo, cuando los estudios de cine comienzan a intersecarse con los de memoria.
A diferencia de una categoría como la de NCA, que, como producción, provocó también un análisis de las transformaciones sociales en la Argentina de fines del siglo pasado, los conceptos se producen en tensión con experiencias –que los limitan y no siempre se subsumen a ellos– situadas. Es el caso de nociones, conceptos y estructuras de transmisión, como memoria y posmemoria (Hirsch, 1997, 2015), “cine de mujeres” y “tecnologías del género” (Kuhn, 1991; Rich, 1992; De Lauretis, 1992) o “puesta en cuerpo” y “cuerpo digital” (Badiou, 2004b), o, en relación con el neoliberalismo, “modernidad líquida” (Bauman, 2003), los cuales se diferencian de las categorías específicas de la teoría cinematográfica. En este contexto, a partir de Gilles Deleuze, Jean-Louis Comolli, Serge Daney o Steven Shaviro y de documentalistas como Johan van der Keuken, las imágenes cinematográficas, tanto las que se producen desde lo que suele considerarse ficción como las documentales, fueron pensadas –atravesando las teorías semiológicas del enunciado– como un lenguaje o una semiótica del cuerpo, donde la memoria deviene una narrativa específicamente cinematográfica a partir del concepto de imagen-tiempo. Corporalidad ya presente en prácticas críticas fílmicas feministas, con Laura Mulvey y Teresa de Lauretis y en la producción de Chantal Akerman, Agnès Varda, Lucrecia Martel, entre muchas otras producciones anteriores, como las de Maya Deren.
Estas cuestiones reenvían no solo al problema de la representación, cuando se situaron desde algunos de los debates en torno a la Shoah y el modelo del Holocausto (Didi-Huberman, 2004; Rancière, 2005; Nancy, 2006), sino al núcleo de lo irrepresentable, del no cuerpo de la desaparición, así como al problema de la ética y estética de la representación y la performatividad en lo que respecta concretamente al cine argentino y a la institucionalización de la historiografía cinematográfica. La diferencia de estos últimos posicionamientos en el Cono Sur con respecto a los debates producidos en Europa y Estados Unidos, desde donde se universalizaron a través del “modelo del Holocausto”, tendría que ver, desde algunas perspectivas, con una falta. Así, muchas veces, se afirmó que no existirían fotografías de los campos de concentración y exterminio en la región, imágenes fílmicas “originales”, en cuanto la última dictadura habría borrado las huellas materiales de sus actos (Langland, 2005; Feld y Stites Mor, 2009).
Se produjo, entonces, una paradoja en la relación entre imágenes y memoria con respecto a los posicionamientos no solo epistemológicos, sino ético-estéticos acerca de las del Holocausto o de la Shoah. Muchas de aquellas imágenes, algunas cuestionadas en cuanto a su autenticidad, fueron utilizadas como pruebas jurídicas9 y circularon años después, a partir de la continuidad de una pedagogía del horror que, según reflexionaba Susan Sontag (1981), no necesariamente fortifica la conciencia, también puede corromperla. Igualmente se produjo esta visibilización desde la continuidad de lo que Huyssen (2002) llamó globalización del tropo del Holocausto, en el que el cine del mainstream estadounidense tuvo un lugar preponderante. Pero también existirían registros visuales anteriores, aquellos de experimentos cuyas consecuencias muestran las imágenes de archivo del documental Noche y niebla (Alain Resnais, 1955), entre ellas, las de mujeres empujadas a la cámara de gas en las fotografías del Sonderkommando Alex, que Didi-Huberman analizó y que desataron una polémica en Francia, donde llegarían a intervenir Claude Lanzmann, Gérard Wajcman y Elisabeth Pagnoux, además de los cuestionamientos desde el feminismo decolonial a la universalización de este modelo o tropo. De igual modo, existen documentos fotográficos y audiovisuales, ya en la era de la televisión global, de Ruanda, Camboya, Vietnam, o distintos registros fotográficos y fílmicos de uno de los primeros genocidios del siglo XX, el armenio, reconocido a partir de 1985.10 El atentado del 11 de septiembre en Nueva York, que, desde algunas perspectivas, terminó con la posmodernidad, la guerra en Afganistán e Irak y las fotografías de torturas en la prisión de Abu Ghraib, las poesías que atravesaron los muros de Guantánamo produjeron las reflexiones de Butler (2010) acerca del duelo y su potencial político, más allá de la melancolía de género, la precariedad de la vida en los marcos de guerra que determinan en una cultura qué vidas merecen ser lloradas, ser así humanas, y hasta qué punto esta afectación (contrapuesta a otras morales militantes vanguardistas revolucionarias de los 70) regula el campo visual en cuanto toda representación está enmarcada por un afuera. Esta tesis de Butler y su relectura de Sontag fueron recurrentemente citadas, aunque quizá no terminan de explicar, si existe alguna explicación, algunos fenómenos más recientes que se produjeron a través de otras tecnologías de la memoria, como las redes sociales y la web no solo desde los marcos regulados por el Estado a los que se refiere. La exposición obscena de imágenes de asesinatos de menores en Palestina, de inmigrantes en las orillas del Mediterráneo o en las fronteras, de la crisis económica mundial que incrementó la concentración de la riqueza en un nivel exponencial en las primeras décadas del siglo XXI, de la pobreza y la violencia en América Latina, de los femicidios que han llevado a postular otra forma del genocidio… Si los dispositivos de las redes sociales permitieron ampliar el marco de visibilidad sorteando la censura de cadenas de televisión y del Estado (aunque en muchos casos no de algunas redes), producir más conocimiento, afectación o reproducción de imágenes no significó necesariamente mayor sensibilización o transformación social.
En el caso de Argentina, como en otras dictaduras en el Cono Sur, se ha afirmado que no existiría nada comparable con otros acontecimientos del pasado, en cuanto a la documentación visual. Es decir que no existirían fotografías –excepto aquellas que, con formato de identificación, fueron tomadas por militares o rescatadas por fotógrafos o militantes como Víctor Basterra, o las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó de los cuerpos hallados en Uruguay, pruebas de los “vuelos de la muerte”– o filmaciones que documenten los procedimientos de desaparición y tortura. Esta supuesta inexistencia de material fotográfico y fílmico y, por lo tanto, de una supuesta representación visual del genocidio conlleva un problema en lo que respecta a la cuestión de la representación y a los avatares de este concepto no solo en los estudios de cine, sino también en la ética-estética filosófica contemporánea. Una pregunta por el cómo que atravesaría cualquier pretensión representativa (Langland, 2005), cuando la representación del cuerpo se redimensiona desde una falta que no es solo la de la imagen, sino la del referente, el cuerpo del cual esa imagen es imagen. Aunque esta pregunta no debería pensarse exclusivamente en lo que respecta a la falta (ni a la referencialidad), puesto que asimismo fue planteada de este modo en el marco de la estética filosófica contemporánea y la crítica cinematográfica al estudiar el acontecimiento de la Shoah, del cual, antes que una falta, existe una abundancia de imágenes.11 También supone esta pregunta una genealogía del deseo y del goce como locus no solo benjaminiano en la imagen del Olimpo fascista, sino también nietzscheano en la genealogía de la moral eclesiástica del placer visual de los bienaventurados ante los suplicios de los condenados.
La pregunta por el cómo se relaciona, sin embargo, antes que con una falta o una ausencia de imágenes, con el problema de la representación, la performatividad y la transmisión, y supone también un porqué, un para qué y en el caso de la posmemoria, como de la memoria, un quién. Muchas hipótesis que se instalaron como un tópico fueron examinadas en cuanto supondrían una invisibilización de imágenes existentes o una expectativa por encontrar la imagen del horror. Esto no supone negar toda imagen, sino la imagen toda. Acercándose a un posicionamiento como el de Didi-Huberman, Ana Longoni y Luis García señalaron entonces no solo la diferencia entre las imágenes a partir de las que suele afirmarse una falta: las del después (después de la liberación de los campos de concentración y exterminio y del surgimiento de una “pedagogía del horror”), sino que, por las características de lo que se pretende representar, no sería posible, ni siquiera deseable, disponer de la fotografía de la escena, sino de “fragmentos, escorzos, desgarraduras, astillas de imágenes que nunca nos devolverán la «desaparición en sí»” (Longoni y García, 2013: 32).
Si bien estas diferencias se produjeron a partir de la fotografía, no de la imagen fílmica, donde la falta o inexistencia en el Cono Sur es aún mayor porque no existirían registros, se tiene en cuenta a la hora de pensar cómo se resignifican y reescriben algunos de los conceptos y posicionamientos que atraviesan los estudios de cine, considerando hasta qué punto es posible aplicar o resignificar nociones, conceptos, herramientas teórico-prácticas, como imagen-tiempo o posmemoria –donde la imagen fotográfica es relevante y supone performatividad–, y cómo se habrían utilizado en los últimos años. Sin embargo, en este trabajo no se parte de definiciones conceptuales desde las que se deducirán consecuencias corroborables en hechos sociales o que se aplicarían a un corpus de films. Se considera más bien el modo como se pondrían en juego algunas posiciones y tendencias, en la medida en que estos conceptos son considerados como dados, problematizados, reescritos o desbordados por la singularidad de una obra o práctica. Esta resistencia a una metodología de aplicación se debería a que estas transformaciones no se producen solo como efecto de un giro teórico o de un reposicionamiento de las líneas de investigación, sino también desde experiencias, prácticas y subjetivaciones que problematizaron o resignificaron algunos de estos conceptos, así como desde un afuera que desborda el campo. Así, si es posible afirmar que los estudios de/sobre cine en Argentina y a nivel global habrían ido ganando autonomía, no se trata del momento de culminación de un desarrollo teleológico, sino que estas prácticas de investigación y escrituras se encontrarían en tensión con instancias de la sociedad en la que se producen, al mismo tiempo que algunas experiencias cinematográficas o audiovisuales intervienen en distintos espacios sociales, sobre todo, cuando se aborda una producción como la del documental.