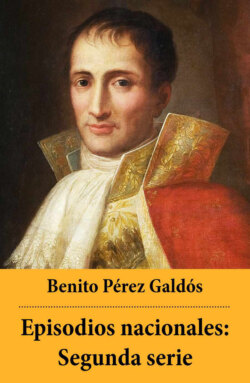Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 72
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIII
ОглавлениеÍndice
Salvador Monsalud en persona.
Largo rato estuve sin habla, sin movimiento, paralizado por el espanto. Yo no era Pipaón; yo era el miedo mismo. Mi espíritu era incapaz de reflexión, de comparación, de juicio… Las piernas me flaqueaban, la voz, muerta en la garganta, no podía ni sabía pedir auxilio.
Creí ver un fantasma. Por un instante, perdiendo mi buen sentido, creí en brujas, en duendes, en almas del otro mundo, en todos los disparates de los cuentos de viejas.
Pero el fantasma se reía de mi turbación, y alargando un brazo hacia mí, me dijo:
— No te asustes, Juan. Soy yo, tu amigo Salvador.
— ¡Tú, Salvador, Salvadorcillo!… -exclamé con voz ahogada-. ¿Por dónde entraste?… Esto es una alevosía.
— Calla, calla -me dijo levantándose, al ver que yo, recobrando el aliento, iba a alborotar la casa-. Soy tu amigo. No me tengas miedo. Hablaremos un rato. Vengo a darte las gracias.
— ¡Las gracias!… ¡a mí!
— Sí, me has hecho un favor, un beneficio inmenso que te agradeceré toda mi vida. Siéntate.
Imperiosamente me ofreció una silla. Los dos nos sentamos. El miedo y no sé qué fascinación extraña me subordinaban al intruso visitante.
— Sí -añadió sonriendo y pasando cariñosamente su mano por mi hombro-, un beneficio inmenso. A ti te debo que se hayan dado hoy las órdenes para poner en libertad a mi pobre madre.
— ¡A mí!… es verdad… sí, yo… -repuse tratando de sacar una idea de la confusión espantosa que había en mi cerebro-. Yo fui quien supliqué al ministro…
— Cediste a mi ruego…
— Como me lo pedías en aquella hoja… -dije viendo un poco más claro, y determinando sacar partido de la situación-. Me pareció justo lo que me pedías… Pero dime, ¿con quien mandaste aquel papel?
— Lo traje yo mismo.
— ¡Tú!… bien puede ser, puesto que ahora estás aquí… ¿Y por dónde has entrado?
Monsalud rompió a reír.
— ¿No has caído en ello? Por el agujero de la llave.
— Estas bromas no me gustan. Ya veo que no hay casa segura para la masonería.
— Ni para el absolutismo. Si yo entro en la tuya, no falta quien entre en la mía.
— Eso no me lo cuentes a mí. Nunca he sido espía.
— Pero sí amigo del marqués de M***. Escúchame, Juan; esta noche han querido prenderme. He sospechado que anduvieras tú en este negocio.
Dominome de nuevo el miedo, y haciéndome el sorprendido, repuse:
— ¡Prenderte!… ¿y qué tengo yo que ver con eso?
— No es más que sospecha… -dijo seriamente-. Te he creído autor al mismo tiempo de un beneficio y de un agravio. Me ha parecido inverosímil que me salvaras y me perdieras en un solo día, y he querido apelar a tu franqueza y lealtad para que me digas la verdad.
— El beneficio, obra mía es; pero el agravio…
Salvador me clavaba los ojos con tal fijeza escrutadora, que sus rayos parecían penetrar en mi alma. Yo también le observé a él. Lejos de parecerme siniestro y terrible, como decía Jenara, Monsalud tenía aspecto en extremo agradable y había ganado mucho desde que no nos veíamos. Su fisonomía era inteligencia y fuerza; la expresión de sus ojos ejercía inexplicable dominio sobre mí, y toda su persona tenía un sello de superioridad y nobleza que cautivaba. Vestía bien.
— Esta noche han intentado prenderme con un lujo de precauciones y de habilidad que me han llamado la atención -dijo-. Gracias a la lealtad de un hombre, he podido escapar a tiempo, y el señor marqués ha cogido tan sólo a unos pobres aguadores que dormían en el sótano de la casa. Sé que una señora desconocida sobornó a la pobre mujer del guarda; sé que tu amigo el marqués dio las órdenes para sorprenderme; pero desconozco la trama y los móviles de todo esto. Tú lo sabes y me lo has de decir.
— ¡Yo!… ¡Yo no sé una palabra! Todo lo que me dices es nuevo para mí.
— Dime la verdad… ¡tú lo sabes todo! -dijo apretándome el brazo-. Dímelo, Bragas, o te acordarás de mí.
— ¡Por mi nombre, por Dios que nos oye; te juro que nada sé! -repliqué temblando de susto-. A fe que tienes buen modo de agradecerme lo que he hecho por tu madre.
— Tú eres amigo y confidente íntimo del señor familiar -añadió Salvador aplacándose.
Fingí gran sorpresa.
— ¡Yo!… ¡yo amigo de ese majadero!… Pero tú no sabes lo que dices. ¿En qué país vives?
— ¿No eres tú de la pandilla de Lozano y del marqués de M***? -preguntó algo desconcertado por mi aplomo.
— Vaya, vaya… veo que no estás enterado de nada… ¡Ya esos tiempos pasaron, Salvador!
— Entonces has variado de ideas y de conducta.
— Sí señor, he cambiado de ideas, de conducta, de todo. Mi ruptura con toda esa caterva absolutista es completa desde hace tiempo. Les trato y nada más.
Salvador manifestaba el mayor asombro.
— ¡Pues ya!… -continué, cada vez más dueño de mí mismo-. Si así no fuera, ¿crees que hubiera intercedido por tu madre?… ¿crees que me hubiera expuesto a pasar por cómplice de los conspiradores?
— Juan, por favor, ya seas mi amigo, ya seas mi enemigo, te ruego que me digas lo que sabes respecto a mi persecución de esta noche.
— Te juro que no sé una palabra, ni tengo parte en ello -respondí con tanta seguridad, que no se me traslucía en la cara ni la más ligera turbación.
— Para que seas franco, voy a darte un ejemplo de franqueza. Escúchame bien: en esta azarosa vida mía, consagrada a un afán que devora a una pasión que lentamente consume y postra las fuerzas del alma, me he dejado dominar por vanos caprichos o veleidades amorosas. Mi carácter, en el cual hay ansiedades que nunca se han satisfecho ni se satisfarán jamás, me ha impulsado a esto. Me he tolerado yo mismo estas distracciones, como se tolera el soldado, en medio de la pelea, descansos cobardes para fortalecer su ánimo. Pues bien, últimamente amaba a una mujer con más vehemencia de la que suelo poner de algún tiempo a esta parte en asuntos de amor. Pero no sé qué fatalidad me persigue: con mi exaltación vino una inexplicable frialdad en la persona amada: tuve primero celos y luego sospechas de que me vendía. No quiero entrar en detalles inútiles. Lo principal es esto: al saber hace poco que una señora había comprado con dinero el secreto de mi morada, se han aumentado mis sospechas. Herido en lo más delicado de mi alma, he sentido un furor y deseo de venganza que no puedo expresarte con palabras; me he vuelto loco a fuerza de discurrir buscando antecedentes e indicios que confirmaran mi sospecha; he vagado como un insensato por las calles, jurando muertes y venganza; he prometido no descansar mientras no aclarase este enigma que me atormenta y me abrasa las entrañas.
Mi amigo apoyó la cabeza entre las manos. Su hermoso y noble semblante expresaba viva cólera.
— En esta confusión -prosiguió-, discurrí que tú, como amigo del familiar, podrías sacarme de dudas.
— No sé una palabra. En un tiempo conocí a todas las familias que tenían relaciones con D. Buenaventura. ¿Cómo se llama esa señora?
— Andrea.
— No puedo darte ninguna luz, amigo.
— Al mismo tiempo que tal traición infame suponía, otra idea, otra sospecha aumentaba mi confusión, amigo Juan; idea sobre la cual espero que puedas darme más luz que sobre la otra.
— A ver.
— Existe otra mujer, a quien también puedo atribuir mi persecución; una mujer que vive en tu misma casa, y de cuyas acciones, por reservadas que sean, puedes tener noticias.
— ¿Jenara?
— La misma. Esa tiene motivos para aborrecerme. Cuanto haga contra mí no me sorprenderá. Nada pienso hacer en contra suya. Dejaré que caiga su mano implacable y pediré a Dios que nos perdone a mí y a ella.
— Pues tampoco puedo sacarte de confusiones. No tengo ni el más leve indicio de que Jenara…
— ¿De veras?
— Te lo juro por mi salvación.
— Está de Dios que yo me consuma en el fuego de esta duda espantosa -exclamó Salvador con imponente afán.
Durante las últimas palabras, así como en diversos momentos de nuestro diálogo, yo me preocupaba de un rumor que fuera de la alcoba sentía, rumor como de leves pasos y faldas de mujer, y la idea de que un oído importuno nos escuchase, empezó a mortificarme. No quise, sin embargo, llamar sobre esto la atención de mi amigo, y me propuse no decir cosa alguna que pudiera ser desagradable a la persona que, según mi presunción, aplicaba su curioso oído a la puerta.
— Creo que puedes tener seguridad completa en ese particular -dije a mi amigo-. Jenara es incapaz de hacer el indigno papel de inquisidor.
— También lo creo así -me respondió Monsalud.
Diciendo esto, ambos nos quedamos absortos, porque la puerta se abrió suavemente y apareció ante nuestra vista una magnífica figura blanca, cuya presencia repentina unida a la belleza y emoción de su rostro, tenía todo el carácter de las misteriosas apariciones de la poesía y de la noche.
— Es un error -dijo con voz tan turbada que no parecía la suya-. La inquisidora he sido yo.
Salvador se levantó; dio indeciso algunos pasos como quien no sabe si mostrarse cortés o enojado, y habló de este modo:
— ¡Que Dios nos perdone a ti y a mí, Jenara!… Por esta vez has errado el golpe.
— En otra ocasión seré más afortunada -dijo la dama dando un paso atrás y atrayendo la hoja de la puerta hacia sí.
— Aguarda un instante -exclamó Monsalud, corriendo a detenerla-. En pago de tu crueldad, quiero darte una mala noticia.
Jenara se detuvo.
— Carlos, tu pobre marido, llega mañana… Como hace tiempo que has dejado de quererle, según él dice, por eso llamo a esto mala noticia.
Salvador acentuaba sus palabras con punzante ironía.
— Pues no ha anunciado su viaje -dije yo, advirtiendo en Jenara una gran perplejidad y deseando sugerirle una idea para que saliese de ella.
Pero Jenara no dijo nada. En su semblante, que poco antes parecía de mármol, distinguí una alteración súbita. Leves llamaradas de rubor tiñeron sus mejillas.
— No ha anunciado su viaje -añadió Monsalud-, porque viene a lo celoso, callandito… Quiere sorprender, acechar, vigilar. ¿Sabes que está celoso, Jenara?… El pobre Carlos no será nunca feliz.
Vi moverse los labios de Jenara y replegarse en torva conjunción sus cejas. Difícil es conocer lo que pasó entonces en su mente y en su conciencia (¿nos lo dirá ella misma algún día?), porque en vez de hablar, cerró con estrépito la puerta, y desapareció como una visión de teatro. Fui tras ella… huía como la corza herida. Creeríase que tras su fugitiva persona, semejante a la sombra de una diosa ofendida, había quedado en la atmósfera un suspiro que por breve instante reprodujo su emoción.
Cuando volví al lado de Monsalud, este reía.