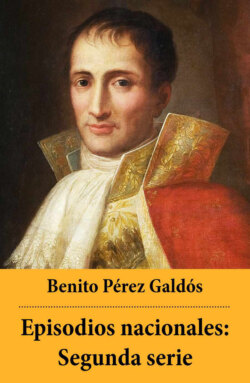Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 74
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XV
ОглавлениеÍndice
— ¿Duermen todos en la casa? -me dijo Monsalud cuando el reloj de cucú que exornaba mi sala dio las diez.
— Sí -repuse-, mas para salir nosotros, poco importa que duerman o no… mayormente, señor brujo, cuando ahora vamos a escaparnos por una grieta misteriosa abierta en la pared o por el cañón de la chimenea de la cocina. Vamos, haz la invocación y vendrá un señor gentil-hombre del Tártaro a abrirnos paso.
— Tú puedes hacer la invocación -dijo Salvador poniéndose la capa.
— ¿De qué modo?… ¿Llamo al Demonio?
— O a Doña Fe, que es lo mismo.
— ¡Doña Fe! ¡Señora Doña Fe!
Mis gritos se perdían en las soledades de la casa sin hallar respuesta; pero al fin un eco de ellos pudo llegar a las orejas de la dueña.
Y en verdad fue como si el mismo Lucifer apareciera justificando la broma de nuestra demoníaca evocación y brujería, porque había que ver la fealdad de mi doméstica, soñolienta y amarilla la faz, cerrado un ojo mientras revolvía el otro en todas direcciones, cual si ambos se concertaran para turnar en sus funciones, acordando que durmiera el uno mientras el otro veía. Sin ser vieja, Doña Fe tenía en su desagradable semblante una especie de decrepitud sin respetabilidad, mientras el peinado con pretensiones de elegancia y la escofieta picuda la hacían bastante ridícula. Dando al viento la destemplada y bronca voz, dijo al llegar a mi presencia:
— De morir tenemos.
— Ya lo sabemos, señora -exclamé con ira-; ya lo sabemos. ¡Maldita sea usted y toda su casta! Ya he descubierto que está usted engañando a su amo, que abre usted la puerta de mi casa a hombres desconocidos… porque si ahora ha querido Dios que metiera usted a un amigo, otra vez podrán ser asesinos y ladrones… Señora Doña Fe, mañana mismo se pone usted en la calle.
— Todo sea por Dios -dijo la dueña con calma imperturbable-. El padre Beraza me dijo que, haciendo lo que he hecho, servía a Dios.
— Ya, ya ajustaremos cuentas. Respóndame usted. ¿Duerme el señor de Baraona?
— Sí señor.
— ¿Y la señora Doña Jenara?
— También parece que duerme.
— Bueno; retírese usted.
— No, que va a ir delante de nosotros.
— ¿A dónde?
— A enseñarnos el camino y abrirnos la puerta.
Doña Fe salió de mi cuarto, y tras ella Monsalud, y tras Monsalud, yo, sin comprender a dónde íbamos, viajero errante y extraviado dentro de mi propia casa.
Atravesámosla toda hasta llegar a un sitio próximo a la cocina, donde estaba la puerta de una escalera que bajaba al patio colindante con el jardín de la casa inmediata. Como aquella salida no tenía comunicación directa con la calle, habíala yo condenado al entrar en la casa, clavándola fuertemente. Sorprendiome mucho verla desclavada y practicable, y juré en mi interior tomar al siguiente día venganza pronta y ejemplar de Doña Fe. Por entonces no dije nada, y cuando Salvador mandó a la dueña que abriese, y esta obedeció, salimos y bajamos los tres.
— ¿Para qué necesitamos ahora a esta infame bruja? -pregunté a Salvador.
— Ya verás -replicó Monsalud.
Llegamos al patio lóbrego, destartalado y profundo, cuyas humedades e inmundicias criaban en distintos sitios algunas yerbas raquíticas y arbustos tristes. Uno de sus cuatro lados era una tapia que limitaba el jardín inmediato, cuyos elevados árboles secos traspasaban el espacio de sus dominios para invadir los míos, y alguno de aquellos alargaba sus dedos flacos, desnudos y ateridos hasta tocar los cristales de mi comedor. En los otros lados había varias ventanuchas y puertecillas, tapiadas todas menos una, que se decoraba con media docena de cristales rotos y una fechadura tomada de viejísimo orín. Doña Fe golpeó con su mano en uno de los cristales; viose al través de ellos una luz, y al poco rato se abrió la puerta del modo más natural posible, sin que precedieran al acto ni fétido olor de azufre ni aullidos de demonios bufones.
La comunicación abierta dio paso a un anciano robusto, guapo y sonrosado, cuya alegre fisonomía no me era en verdad desconocida. Al vernos se sonrió con la franqueza propia de los tunantes hechos a la farsa y engaños de la vida; rascose una oreja, dejando caer sobre la sien contraria el sombrero anticuado y mugriento con que cubría su hermosa cabeza cana, y después nos hizo un saludo tan cortesano y fino como el de un diplomático.
— Sean bienvenidos sus mercedes.
— Sr. Mano de Mortero -dijo Doña Fe, mostrando un cazuelo de comida que en la mano traía-. Ahí tiene usted lo de hoy.
— Venga acá -repuso el gallardo y festivo viejo, dando un paso fuera de la puerta-; venga esa bendición de Dios. Pero ¿qué hacen estos caballeros que no pasan adelante?
Franqueamos el estrecho umbral; desapareció Doña Fe, perdiéndose en la oscuridad del patio; cerrose la puerta y nos hallamos en una ancha habitación de techo abovedado, cuyo aspecto, sin tener nada de sobrenatural, ni de infernal, ni aun de extraordinario, me dejó suspenso y estupefacto. Los cuatro testeros de la tal pieza apenas tenían superficie para tanto trebejo roto y sucio, para tanto cachivache como en ellos había acumulado una mano diligente y allegadora. Prescindiendo de los muebles de uso diario, parecía una prendería del peor género: había sillas de montar, enteras unas, despedazadas otras; cajas de violín, frenos y herrajes de caballerías, artesas rotas, copas de cobre que llevaron lumbre y ora llevaban polvo; armarios que fueron sepulcro de ejecutorias y eran ya depósito de clavos, hebillas, tenedores, pesas de reloj, garfios, badilas, espuelas, llaves, tinteros de cuerno, tacones de palo, asadores, cucharas, lancetas, tabaqueras, tenacillas, peines, dedales, piedras de chispa y otras mil y mil baratijas de diferentes edades y sexos, que habían servido para diversos usos de la vida.
Por aquí y allí, colgadas unas, en pie otras, puestas de costado o boca abajo, se veían multitud de imágenes, Dolorosas con el pecho traspasado, Josés con vara, Migueles con demonio, Santiagos a caballo, Roques con perro, Antones con cerdo, Pedros con llaves y Lorenzos con parrillas; toda la Corte celestial en suma. Pero entre tanta arrinconada santidad, sólo una Virgen del Rosario tenía los honores del culto. Puesta en una especie de altarejo muy singular, adornado con no sé qué estrambóticos fragmentos (entre ellos las roscas de una trompa y la placa dorada de un morrión de la guardia), tenía delante algunas flores de trapo y a los lados algún resto mocoso de velas de cera.
Vi en el ángulo oscuro una cama de no mal aspecto. También había diversas suertes de armas, tales como espadas, las más sin punta, sables de guardia, algún coselete que debía de tener memoria de Roldán, y además pistolas que habían roto el fuego, pero que no tenían más que la intención, un mosquete, y la más variada colección de trabucos que he visto en mi vida. Entre los muchos objetos pacíficos que en los rincones y paredes distinguí, tales como velones, candeleros, platos de metal, braserillos y loza de china, creí reconocer alguna pieza de mi pertenencia que había desaparecido de mi casa, sin que nadie pudiese averiguar quién cargara con ella; pero me callé y seguí observando.
Lo que más llamó mi atención fue una especie de banco de taller, donde había multitud de figurillas, al parecer juguetes de niños; caballitos, títeres que movían brazos y piernas con articulaciones de alambre; panderetas, nacimientos, instrumentos rústicos, dominguillos, peonzas y otras zarandajas, muchas de las cuales estaban por concluir o a media pintura, entre tarros de almagre y toscas herramientas.
Ocupaba el centro de la habitación una mesilla de zapatero y junto a ella un asiento agujereado, del cual parecía acabar de levantarse el Mano de Mortero, y veíanse a un lado y otro suelas y tacones, con multitud de gruesos zapatos negros y chinelas juanetudas, pero nada de obra nueva.
— ¿Qué tal? ¿Se trabaja mucho? -preguntó Monsalud al anciano, que, sin dejar la lámpara de la mano, se disponía a ser nuestro guía.
— Estoy echándole medias suelas al señor Definidor -repuso con desdén-; poca cosa, señor. Si no fuera por lo que cae…
Diciendo esto, dirigió una mirada orgullosa y magistral a los innumerables chirimbolos que en toda la redondez del cuarto se veían. Los miró como mira un general su ejército.
— ¿El señor es el amo de Doña Fe? -dijo después, mirándome con impertinencia-. ¡Ah! ¡Doña Fe!… ¡Excelente señora!… ¿No se le ofrece a usted alguna cosilla? También hago juguetes. Si tiene usted niños…
— Veo que guarda usted una buena colección de… preciosidades.
— Yo… recojo todo lo que encuentro.
Se había puesto las manos en la cintura, y con el sombrero sobre la ceja ofrecía la más rufianesca y cómica apariencia que puede imaginarse. Yo conocía a aquel hombre; pero la perplejidad en que me encontraba era gran estorbo para mi memoria.
— ¿Quieren ustedes pasar allá? Pues vamos -dijo Mortero, tomando su linterna.
Cuando esto decía, habíamos salido Monsalud y yo, y nos internábamos por un largo callejón oscuro, que no tenía nada de agradable como paseo. Iba el viejo despacio, por no permitirle sus piernas mayor actividad, y Salvador y yo teníamos tiempo para recreamos en las contorsiones y horribles gestos que hacían nuestras sombras bailando en la pared a medida que avanzábamos. Según los movimientos de la linterna de Mortero, corrían aquellas, anticipándose a nosotros, y desde lejos nos miraban, aguardando a que pasáramos para unírsenos de nuevo: otras veces se quedaban atrás, y luego en tropel corrían jugando para tomarnos la delantera.
Llegamos a una puerta, que empujó el anciano, y yo creí que por ella salíamos al aire libre. Pero mi sorpresa y mi pesadumbre fueron grandes cuando vi que, en vez del libre espacio, se extendían ante mí negras bóvedas de ladrillo, cuando en lugar de subir, bajamos una escalerilla que si no conducía al Infierno, llevaba cuando menos a las antesalas de este.
— Pero ¿a dónde vamos? -pregunté bastante inquieto-. ¿No hemos bajado bastante todavía? ¿Esto es el Tártaro o qué es?
— Chitón -dijo Monsalud sonriendo y poniéndose el dedo en los labios.
La escalera no era muy larga; pero tan estrecha que sin cesar me iba aporreando la cabeza contra la bóveda de ella, haciendo de camino gran acopio de telarañas.
— Estamos en plena novela, amigo Salvador -dije librando mi rostro de aquellos cendales-. ¿Qué demonios es esto? ¿Está tu logia en el centro de la tierra?
Salvador sonriendo de nuevo, repitió:
— ¡Chitón!
Habíamos entrado en un vasto recinto abovedado, que se extendía considerablemente sin que la vista alcanzase a divisar el fin, dividido por arcos de ladrillo desnudo. A un lado y otro, la escasa luz de la linterna permitía distinguir multitud de objetos cuya forma no se apreciaba claramente. Más que el objeto mismo, veíase la sombra de ellos; disformes masas que se abrazaban unas a otras, o se repelían, formando un conjunto semejante al de un gran montón de ruinas en la penumbra de una noche de luna.
Salvador se detuvo y, poniéndose ante mí, me dijo:
— Bragas, estamos en los calabozos de la Inquisición.