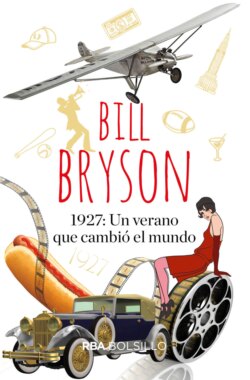Читать книгу 1.927: Un verano que cambió el mundo - Bill Bryson - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеPara un extranjero que llegase a Estados Unidos por primera vez en 1927, lo más sorprendente que vería sería la abrumadora cantidad de comodidades que poseían sus habitantes. Los estadounidenses eran las personas mejor provistas del mundo. Los hogares de Estados Unidos relucían gracias a los elegantes aparatos eléctricos y electrodomésticos (neveras, radios, teléfonos, ventiladores y maquinillas de afeitar eléctricas), cosas que no se generalizarían en otros países hasta una generación posterior por lo menos. De los 26,8 millones de hogares del país, 11 millones contaban con un fonógrafo, 10 millones tenían coche y 17,5 millones tenían teléfono. Cada año la cantidad de teléfonos nuevos aumentaba en Estados Unidos (en 1926 había 781.000) en una cantidad equivalente al total de aparatos que poseía Gran Bretaña.
El 42% de todo lo que se producía en el mundo se fabricaba en Estados Unidos. El país producía el 80% de las películas del planeta y el 85% de los coches. El estado de Kansas tenía más coches que toda Francia. En una época en la que las reservas de oro eran el indicador básico de la riqueza nacional, Estados Unidos contaba con la mitad de las reservas mundiales, o lo que es lo mismo: el equivalente al resto del mundo junto. Ningún país de la historia había alcanzado un nivel tan alto de bienestar, y la riqueza del país crecía día tras día a un ritmo que era extremadamente vertiginoso. El mercado de valores, ya en auge, subió un tercio en 1927, en lo que Herbert Hoover denominó más tarde «una orgía de especulación demente», pero en la primavera y el verano de 1927 ni él ni nadie se preocupaba aún por la bolsa.
Cuando Charles Lindbergh cruzó Estados Unidos por el aire en mayo de 1927, el país era, como cabría esperar, muy distinto del que podemos contemplar ahora. Para empezar, había más espacio y la nación era eminentemente rural. Con una población de poco menos de 120 millones de habitantes, Estados Unidos contaba con solo cuatro personas por cada diez de las que posee ahora. La mitad de esos 120 millones todavía vivían en granjas aisladas y en pueblos pequeños, en comparación al escaso quince por ciento que vive ahora en esas condiciones, así que la balanza se inclinaba mucho más en favor de la vida en el campo.
En general, las ciudades eran compactas y agradables: todavía no tenían que soportar las ondas sísmicas que irradian los arrabales y barrios periféricos en la actualidad. Y salvo contadas excepciones, tampoco tenían carreteras anchas que emergieran de ellas. En 1927, cuando la gente viajaba o transportaba productos, todavía lo hacía casi siempre en tren. Las carreteras asfaltadas eran una excepción en la mayor parte de los lugares. Incluso la inmensa autopista Lincoln, recién construida (que se enorgullecía de considerarse la primera autopista transcontinental del mundo) estaba asfaltada a parches: solo presentaba una sección continua de pavimento entre Nueva York y la parte occidental de Iowa. De ahí hasta San Francisco, únicamente la mitad de la carretera estaba asfaltada. En Nevada era «casi hipotética», en palabras de uno de los coetáneos, y ni siquiera contaba con señales de tráfico en el arcén que indicasen su existencia, aunque fuese en proyecto. Otras vías más cortas, como la autopista Jefferson y la autopista Dixie, empezaban a aparecer aquí y allá, pero se veían como una novedad fascinante, no como verdaderas precursoras del tráfico rodado. Cuando las personas se imaginaban el futuro del transporte de larga distancia no pensaban en carreteras y autopistas, sino en aviones y gigantescos dirigibles capaces de surcar el aire entre el centro de una ciudad y otra.
Por eso, el Premio Orteig se ofreció a un vuelo épico y no a una carrera de automóviles. También fue por eso por lo que los rascacielos de la época empezaron a lucir mástiles puntiagudos en las azoteas: para que los aviones pudieran amarrarse a ellos. Que semejante idea fuese muy poco recomendable (imaginemos el dirigible Hindenburg estallando en llamas en Times Square) no pareció ocurrírsele a ningún arquitecto. Incluso en los aterrizajes rutinarios, era frecuente que los aviones tuvieran que eliminar lastre en forma de grandes cantidades de agua para ganar estabilidad, y es improbable que los peatones que pasaran por debajo hubieran recibido con los brazos abiertos los chaparrones habituales de agua estancada.
Una posibilidad alternativa para que los pasajeros llegaran a las ciudades del futuro eran los aeródromos ubicados en algunos rascacielos, con las pistas de despegue que sobresaldrían del tejado gracias a unas vigas de sujeción, o que se apoyarían en los edificios cercanos. A un arquitecto visionario se le ocurrió un plan para construir una especie de mesa gigante, en la que los rascacielos serían las patas y una plataforma de 1,6 hectáreas anclada a los edificios sería la parte superior. El New York Times, por su parte, se imaginó un método más personalizado. «El helicóptero y el giroscopio permitirán que el ser humano despegue y aterrice en una plataforma pequeña que saldrá del alféizar de su ventana», aseguraba con esperanzada convicción en un editorial dedicado al futuro.
A los estadounidenses no parecía importarles que nada de todo eso pudiera conseguirse en ninguno de los sentidos: ni desde el punto de vista de la ingeniería, ni de la arquitectura, ni de la aeronáutica, ni de la financiación, ni de la seguridad, ni de las normas urbanísticas o de cualquier otro tipo. En aquella época, a la gente no le gustaba que los inconvenientes prácticos entorpecieran sus ensoñaciones. Un colaborador de la famosa revista Science and Invention aseguró en tono confidencial que las personas de todas las edades no tardarían en viajar (y a toda velocidad) en unos patines motorizados, mientras que el reputado arquitecto Harvey W. Corbett predijo que los rascacielos contarían con cientos de pisos que penetrarían en las nubes y que la gente que viviera en las plantas superiores encargaría la comida por radio, sin explicar muy bien cómo funcionaría aquello. En Nueva York, Rodman Wanamaker, el magnate de los centros comerciales y patrocinador del vuelo de Richard Byrd, financió una exposición titulada «La Ciudad de Titanes», en la que se plasmaba un mundo futuro en el que unas magníficas torres urbanas se conectaban por esbeltos pasillos aéreos. Los habitantes de esa ciudad salían propulsados por tubos de cristal en trenes neumáticos o se desplazaban muy dignos entre un lugar y otro mediante cintas deslizantes. Fuera lo que fuese lo que depararía el futuro, todo el mundo coincidía en que el mundo tendría una tecnología muy avanzada y Estados Unidos lideraría el emocionante proceso.
Curiosamente, lo que los estadounidenses no tenían tan claro era el presente. La Primera Guerra Mundial había dejado un mundo que la mayor parte de gente consideraba vacío, corrupto y depravado: incluso aquellos que se aprovechaban de la situación justo por esos motivos. Hacía ocho años que se había instaurado la ley seca, y era un fracaso estrepitoso. Había creado un mundo de gánsteres, agitadores y picapleitos, y había convertido en delincuentes a los ciudadanos de a pie. En esa época Nueva York tenía más bares y tabernas que antes de la ley seca, y el hecho de que la gente bebiera alcohol estaba tan extendido y era tan poco disimulado que se dice que cuando el alcalde de Berlín fue de visita a Nueva York, le preguntó al alcalde Jimmy Walker cuándo iba a entrar en vigor la ley que prohibía su consumo. La compañía de seguros de vida Metropolitan informó que en 1927 había habido más fallecidos por causas relacionadas con el alcohol que en cualquier otro momento anterior a la imposición de la ley seca.
La falta de moralidad se respiraba por todas partes, incluso en la pista de baile. El tango, el shimmy y el charlestón, con sus marcados contoneos y sus exagerados movimientos de piernas y brazos, tenían un aire de frenesí sexual que muchas angustiadas personas de cierta edad consideraban alarmante. Y peor era otro baile denominado black bottom, en el que los bailarines saltaban hacia delante y hacia atrás y se daban palmadas en las nalgas: un escandaloso arrebato que hacía destacar una parte del cuerpo que muchos hubieran preferido que no existiese siquiera. Incluso se consideraba que el dubitativo vals podía dar pie a insinuaciones que sirvieran de preámbulo musical para otra cosa. Sin embargo, lo peor de todo era el jazz, que muchos equiparaban con el trampolín para el consumo de drogas y la promiscuidad. «¿Llena la copa del pecado la síncopa del jazz?», preguntaba un artículo del Ladies’ Home Journal. La respuesta era: Ya lo creo que sí. En un editorial del New York American se calificaba el jazz de «música patológica, irritante e incitadora al sexo».
Muchas personas se quedaron patidifusas al enterarse de que Estados Unidos tenía en esa época la media de divorcios más alta del mundo después de la Unión Soviética. (Para sacar tajada de ese hecho, en 1927 Nevada pidió como requisito para divorciarse en solo tres meses el certificado de residencia en el estado, y con eso se convirtió en la cuna del «divorcio exprés».)
Las más revolucionadas eran las chicas jóvenes, que en todos los puntos del país parecían haberse abandonado a las malas costumbres. Fumaban, bebían alcohol, se maquillaban sus resplandecientes caras, se cortaban el pelo para dejarse una melenita corta y lucían vestidos de seda tan escasos de tela que cortaban el hipo. Se calculaba que la cantidad de tela empleada en la confección de un vestido pasó de casi dieciocho metros antes de la guerra a unos ridículos seis metros después. El término genérico que se utilizaba en la época para las mujeres desenfadadas y de tendencias liberales era «fresca», a partir de la palabra que se había originado en Inglaterra hacia finales del siglo XIX para denominar en origen a las prostitutas. (Un poco distinto del término de origen avícola referido a las jovencitas, que todavía se emplea hoy en día: «polluela»).
Las películas captaron el espíritu de abandono que caracterizó la época, y muchas veces lo avivaron a conciencia. Según el cartel de una película, el largometraje ofrecía a su baboso público «hermosas nenas del jazz, baños de champán, deleites nocturnos, fiestas picantes al amanecer, que culminan en un abrumador clímax que hará suspirar al público». Otra película contenía «besuqueos, magreos, besos castos y besos lujuriosos, hijas locas de placer, madres ansiosas de sensaciones». No hacía falta demasiada imaginación para distinguir la conexión directa entre el comportamiento disipado de la mujer moderna y los instintos asesinos de alguien como Ruth Snyder. En las noticias de los periódicos solía comentarse que la malvada señora Snyder, antes de su descenso al infierno, había sido una apasionada de las películas picantes.
En su desesperación, los legisladores intentaron legislar también la decencia. En Oshkosh, Wisconsin, una ley local convirtió en delito que las parejas de baile se miraran a los ojos. En Utah, la legislación del estado se planteó mandar a la cárcel a las mujeres (no multarlas, sino meterlas en la cárcel) si sus faldas mostraban más de ocho centímetros de pierna por encima del tobillo. En Seattle, un grupo llamado la Liga de los Libros Limpios intentó incluso prohibir los libros de viajes del aventurero Richard Halliburton alegando que «alimentaban el espíritu viajero». Se introdujeron normas de naturaleza moral por todo el país, y en casi todos los sitios, igual que la ley seca, la gente se las saltaba. Para las personas de temperamento conservador, fue una época de desesperación.
Así pues, cuando el Spirit of St Louis aterrizó el Long Island y de él descendió un joven que parecía representar la modestia, la virtud y el bien, una parte importante de la nación se levantó esperanzada y prestó atención.
Hasta ese momento, Lindbergh había dado la impresión de ser «un rival pequeño y poco peligroso», como lo describiría Clarence Chamberlin más adelante. La mayor parte de la gente ajena al mundo de la aviación ni siquiera había oído hablar de él. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el favorito del público. Un reportero del New York Times comentó apenas veinticuatro horas después de su llegada: «Lindbergh se ha ganado el corazón de los neoyorquinos con su sonrisa arrebatadora, sus indómitas agallas y su vuelo impetuoso desde el Pacífico». Una inmensa muchedumbre se acercó al campo de aviación para ver a la persona que los periódicos llamaban (para su inmensa irritación): «Lucky Lindy» [Lindy el Suertudo]. El domingo siguiente a su aterrizaje, treinta mil personas (tantas como las que habrían ido a un partido de los Yankees) se presentaron en el aeródromo Curtiss con la mera esperanza de vislumbrar al joven aviador mientras hablaba con los mecánicos y ponía a punto el avión. Tantos fueron los que se subieron al tejado de una modesta tienda de pinturas que había junto al hangar del Spirit of St Louis que el edificio cedió por culpa del peso y el tejado se hundió. Por suerte, no había nadie dentro de la tienda y quienes cayeron desde el tejado no se hicieron heridas graves.
Los dos campos de aviación más importantes de Long Island, el Roosevelt y su vecino Curtiss, mucho más pequeño, no tenían precisamente un aire romántico. Se hallaban en un paisaje yermo y semiindustrializado de almacenes y fábricas bajas, entremezcladas con tiendas de jardinería y edificios de viviendas funcionales y sin personalidad. Sus hangares y edificios de servicio eran rudimentarios y no estaban pintados. Las zonas para aparcar tenían muchos socavones y estaban salpicadas de charcos marrones. Tras varias semanas de lluvia, los caminos que rodeaban los edificios se habían convertido en una viscosa línea de barro reluciente.
Roosevelt era, con diferencia, el mejor de los dos campos de aviación,2 gracias al dinero que había invertido Rodman Wanamaker para allanar y acondicionar la pista de despegue a raíz del terrible accidente de René Fonck, ocurrido ocho meses antes. Era la única pista de Nueva York lo bastante larga para un vuelo por el Atlántico, algo que podría haber supuesto un problema porque a esas alturas el campo de aviación estaba cedido en exclusiva a Wanamaker para uso de Byrd,3 pero Byrd insistió en que se permitiera salir desde allí también a sus rivales. En su favor debemos decir que hizo todo lo que pudo para ayudar a sus contrincantes. Por ejemplo, compartía sin problemas sus partes meteorológicos privados. También fue uno de los primeros en llamar a Lindbergh cuando estaba en el hangar del aeródromo Curtiss para desearle buena suerte. De todas formas, Byrd iba el primero en la carrera por un margen tan amplio y Lindbergh parecía tan claramente fuera del podio que Byrd podía permitirse ser considerado.
Pese a toda la atención pública que recibía Lindbergh a esas alturas, la mayor parte de los demás pilotos y sus tripulaciones seguían pensando que tenía pocas probabilidades de ganar. Bernt Balchen, miembro del equipo de Byrd, escribió en sus memorias que en general se daba por hecho que Lindbergh estaba fuera de la liga. El presidente de la Sociedad Estadounidense para la Promoción de la Aviación anunció sin tapujos que no creía que Lindbergh, ni ningún otro piloto, tuviera posibilidades de cumplir el reto.
Comparada con la operación de Byrd, la de Lindbergh sin duda era increíblemente modesta. Byrd contaba con un equipo de cuarenta personas: mecánicos, telegrafistas, incluso personal de cocina que gestionaba un comedor privado. Lindbergh no tenía ningún tipo de ayuda esperándole en Nueva York. Sus patrocinadores de San Luis enviaron a un joven llamado George Stumpf, que no tenía apenas experiencia en el sector, con la vaga esperanza de que hiciera los recados o le fuera útil de algún modo. La Wright Corporation le proporcionó dos mecánicos para que le ayudaran con los preparativos (lo hacía con todos los equipos que utilizaban sus motores, por su propio interés) y también le mandó a un relaciones públicas llamado Richard Blythe para que se encargara del trato con la prensa, pero tenía tan pocas esperanzas puestas en Lindbergh que les hizo compartir habitación en el hotel Garden City. Aparte de eso, Lindbergh estaba completamente solo. Se calcula que los preparativos del vuelo de Byrd costaron 500.000 dólares. Los gastos totales de Lindbergh —avión, combustible, alimentos, alojamiento, todo— sumaron apenas 13.500 dólares.
Aunque Byrd tenía demasiada educación para dejar que se le notaran los sentimientos, seguro que se quedó de piedra al llamar a Lindbergh. No era más que un niño. No tenía experiencia relevante en materia de aviación. Su avión carecía de radio y tenía un único motor (Byrd insistió en llevar tres motores), que lo había construido una empresa que no conocía nadie. Lindbergh no pensaba llevar bote salvavidas, y sus provisiones eran mínimas. Y lo peor: se planteaba ir en solitario, lo que implicaría pilotar un avión inestable y difícil de manejar durante un día y medio, atravesando tormentas, nubes y oscuridad, mientras equilibraba mediante un procedimiento intrincado el flujo de combustible de los cinco depósitos dirigidos por catorce válvulas. Y tendría que localizar el rumbo en medio de un vacío sin señalización. Cuando tuviera que comprobar la posición o apuntar algo, no le quedaría más remedio que extender el mapa en el regazo y sujetar el timón entre las rodillas; y si era de noche, además tendría que sostener una linterna entre los dientes. Eran tantas las tareas que habrían puesto a prueba a tres personas trabajando a la vez. Cualquiera con conocimientos de aviación sabía que una única persona sería incapaz de hacerlo todo. Era una locura.
Varios periodistas intentaron convencer a Lindbergh de que desistiera de su ambición suicida, pero fue en vano.
«No atiende a razones», se quejó uno de ellos a Balchen. «No es más que un tozudo cabeza cuadrada».
Tal como recordó Lindbergh años después en su autobiografía, The Spirit of St Louis, el ambiente en los campos de aviación era de una tensión extrema. Apenas hacía dos semanas desde que Davis y Wooster habían tenido el accidente mortal en Virginia, y menos de una semana desde que Nungesser y Coli se habían perdido. Myron Herrick, el embajador estadounidense en París, había anunciado públicamente que desaconsejaba que los pilotos de Estados Unidos volaran a París en ese momento. A esas alturas, todo el mundo estaba retenido por culpa del mal tiempo. Era muy frustrante.
La presión personal de Lindbergh se veía agravada por una incomodidad creciente con la prensa. Los reporteros insistían en formularle preguntas personales que no tenían nada que ver con la aviación —¿tenía novia?, ¿le gustaba bailar?—, que él consideraba bochornosas y entrometidas, y los fotógrafos no lograban entender por qué no dejaba que lo fotografiaran relajándose o charlando con los demás pilotos o mecánicos. En el fondo, lo único que intentaban era que pareciera una persona normal. En un momento dado, dos de los fotógrafos irrumpieron de improviso en su habitación del hotel Garden City con la esperanza de pillarlo mientras se afeitaba, leía o hacía algo, lo que fuera, que pudiese dar a entender que era un afable chico normal.
El 14 de mayo, la madre de Charles llegó desde Detroit para desearle suerte y buen viaje. A regañadientes, los dos posaron para los fotógrafos, tiesos como palos uno al lado del otro, como si fueran dos personas que acababan de conocerse. La señora Lindbergh rechazó todas las peticiones de besar o abrazar a su hijo, alegando que procedían de una «raza nórdica poco afectuosa», algo que en su caso era del todo falso. En lugar de eso, se limitó a darle unas palmaditas en la espalda a su hijo y dijo: «Buena suerte, Charles». Después añadió una coletilla de mal agüero: «Y adiós». El Evening Graphic, incapaz de aceptar tanta timidez, creó una composografía conmovedora para sus lectores, en la que la cabeza de Charles y la de su madre se encajaban en el cuerpo de unos modelos más afectuosos; aunque ningún director de arte pudo remediar la extraña falta de emoción en los inexpresivos ojos de madre e hijo.
Según la información difundida, los tres rivales norteamericanos —Lindbergh con el Spirit of St Louis, Byrd con el America, Chamberlin y Acosta con el Columbia de Bellanca— estaban listos para partir, de modo que mucha gente dio por hecho que despegarían a la vez en cuanto el temporal amainara, y que surcarían el Atlántico en una especie de carrera de tres carriles. En realidad, aunque ni Lindbergh ni el resto del mundo lo sabían, las cosas no marchaban bien en los otros dos aeródromos. Por extraño que resulte, Byrd parecía reticente a emprender el vuelo rumbo a París. No hacía más que probar y probar los sistemas de seguridad del avión, para asombro de su equipo y exasperación profunda de Tony Fokker, el irascible diseñador del avión que no dejaba de tirarse de los pelos. «Me daba la impresión de que empleaba cualquier excusa posible para retrasar la salida», escribió Fokker en su autobiografía cuatro años más tarde. «Empecé a preguntarme si en realidad Byrd quería hacer el vuelo transatlántico o no». Para sorpresa de todos, Byrd anunció el despegue oficial del avión (con redoble de tambores, parlamentos y banderitas alrededor del avión) para el sábado 21 de mayo, lo que significaba que no podía emprender el viaje antes, aunque el tiempo mejorase.
En el campamento del Columbia, las cosas eran todavía más descorazonadoras, y todo debido a la naturaleza extraña y truculenta de Charles A. Levine. Hijo de un vendedor de chatarra, Levine había hecho fortuna después de la Primera Guerra Mundial con la compraventa de casquillos de bala, que podían reciclarse para aprovechar el latón que contenían. Cuando se aficionó a la aviación, no pudo evitar hacerse famoso como «el Chatarrero Volador». En 1927 aseguraba que poseía una fortuna de cinco millones de dólares, aunque muchas de las personas que habían visto su modesta casa de madera en el barrio Belle Harbor de Rockaway, en la punta menos glamurosa del terreno de Long Island, sospechaban que se trataba de una exageración.
Levine era calvo, belicoso y fornido, y medía 1,70 metros. Vestía igual que un gánster, con trajes de doble solapa de raya diplomática estrecha, y lucía sombreros de ala ancha. Tenía una mente despierta y la mirada inquieta y siempre alerta típica de un hombre en busca de cualquier oportunidad. Su sonrisa era una mueca. Hacía poco que había celebrado su treinta cumpleaños.
Los dos mayores defectos de su personalidad eran la incapacidad patológica para ser franco (algunas veces parecía que Levine mintiera solo por el placer de hacerlo) y una dificultad equivalente para distinguir las actividades legales de las ilegales. Su fatídica tendencia lo llevaba a enemistarse y a menudo también a timar a sus socios empresariales. Como consecuencia de su conducta, muchas veces acababa en los tribunales. Y en mayo de 1927, fueron los problemas legales los que lo llevaron a la ruina.
El problema más inmediato de Levine en ese contexto fue que no soportaba al piloto jefe de su equipo: Clarence Chamberlin. Era un sentimiento difícil de entender, pues Chamberlin era un tipo decente y afable, y un aviador de primera categoría. Lo único que le faltaba era chispa. Su parte más animada era su sentido de la moda. Le gustaban las pajaritas llamativas y los calcetines de Argyle con estampados grandes, a juego con bombachos con bolsillos de gran capacidad. Pero aparte de eso, el resto de su persona era increíblemente aburrida.
Exasperado por la falta de dinamismo de Chamberlin, Levine movió los hilos a la vista de todos para sustituirlo por otro piloto jefe. «Quería eliminarme porque no era un “tipo de película” y no quedaría bien delante de la cámara después de la gran aventura», recordó Chamberlin con tono jocoso en su autobiografía.
A pesar de las objeciones de Giuseppe Bellanca, que apreciaba y admiraba mucho a Chamberlin, Levine eligió a Lloyd Bertaud, un tipo más fuerte y extrovertido, para el puesto de piloto jefe. No cabía duda de que Bertaud era un buen piloto, y no conocía el miedo. De niño, en California, había construido él solo un planeador y lo había probado (con éxito, aunque sin una pizca de prudencia) al saltar con el aparato desde un acantilado alto. También sabía cómo atraer la publicidad. Su treta publicitaria más sonada había sido casarse mientras pilotaba un avión, con el pastor apretujado entre su apurada novia y él. Como es natural, esos impulsos hacían que Levine lo mirase con buenos ojos.
Así pues, Bertaud se unió al equipo del Columbia. Dado que Bert Acosta también formaba parte del equipo, Levine tenía en ese momento más pilotos que espacio en el aeroplano. Levine convocó a Acosta y a Chamberlin y les informó de que todavía no había decidido cuál de los dos acompañaría a Bertaud a París en calidad de copiloto. Lo decidiría echando una moneda al aire la misma mañana en que tuviera que partir el avión. Acosta se lo quedó mirando atónito unos segundos, después cruzó el campo de aviación y se unió al equipo de Byrd. Entonces Bertaud declaró que bajo ningún concepto volaría con Chamberlin, e intentó convencerlos de que le dejasen elegir a su propio copiloto. A continuación, Bellanca dijo que no permitiría que su avión despegase si Chamberlin no iba a bordo.
Giuseppe Bellanca tenía cuarenta y un años en 1927, algo que lo convertía en cierto modo en un veterano en comparación con los demás hombres involucrados en los vuelos sobre el Atlántico. Bajo (solo medía 1,55 metros), reservado y amable, se había criado en Sicilia. Era hijo de un molinero y estudió ingeniería en la Escuela Técnica de Milán, donde empezó a interesarse por la aviación. En 1911, Bellanca emigró junto con su familia numerosa (padres y ocho hermanos) a Brooklyn. En el sótano de su casa nueva construyó un avión. Su madre cosió la tela de lona; su padre le ayudó con la parte de carpintería. Después llevó el avión a un campo abierto y aprendió a volar de forma autodidacta, primero con saltitos cortos y cautelosos, más tarde aumentando de forma gradual la distancia y la duración, hasta que logró lo que, en rigor, se denomina volar. Bellanca era un ingeniero inteligente e innovador. Sus aviones fueron de los primeros en el mundo que emplearon motores refrigerados por aire, que cerraron la cabina del piloto (por cuestiones de aerodinámica, no para comodidad de sus ocupantes) y que incorporaron aspectos aerodinámicos en todo el diseño exterior del avión. Los montantes de los aviones de Bellanca no solo sujetaban las alas; añadían ligereza o, por lo menos, minimizaban la carga. Por lo tanto, lo más probable es que el avión de Bellanca fuese, dentro de su categoría, el mejor del mundo.
Por desgracia, Bellanca era un empresario nefasto y siempre andaba corto de financiación. Durante un tiempo, trabajó de ingeniero para la empresa Wright Corporation, pero luego Wright decidió dejar de construir aviones y concentrarse en los motores, así que, para el muy probable horror de Bellanca, le vendió su querido avión a Charles Levine. Como ese avión era el único modelo creado por Bellanca que existía, a Bellanca hombre no le quedó otro remedio que seguir al Bellanca avión. Y así empezó su breve y desdichada relación con Charles Levine.
A esas alturas, todos los miembros del equipo de Levine discutían sin parar. Levine insistía en que el avión debía llevar radio, no por motivos de seguridad, sino para que los aviadores pudieran enviar noticias a los barcos que pasaban, que luego él podría vender a buen precio a los periódicos. Para que fuese más fácil establecer contacto por radio, Levine quería que el Columbia siguiera las principales rutas de navegación en lugar de realizar la gran ruta circular (la forma de cruzar el Atlántico más corta y más directa). Con eso no solo añadía distancia, sino también peligro a la empresa. Bellanca, que solía ser un hombre tranquilo, respondió con furia. Una radio, se quejó, solo serviría para añadir peso, y no podían permitírselo. Además, podía provocar un incendio y tenía más probabilidades de interferir con los mandos del avión. Y, para colmo, los hombres a bordo del avión estarían demasiado ocupados para narrar alegres relatos de sus aventuras para los periódicos. Por lo menos en cuatro ocasiones, Levine mandó a la tripulación de tierra que instalaran la radio, y en cada una de esas ocasiones, Bellanca pidió que la sacaran: una operación que le costaba 75 dólares a Levine cada vez y lo ponía de un humor de perros.
Sin embargo, antes del día fijado para el despegue, Levine empeoró las cosas infinitamente más al presentar a Bertaud y a Chamberlin los contratos que debían firmar. Llevaba semanas prometiéndoles que les daría la mitad de todas las ganancias derivadas del vuelo y les proporcionaría un generoso seguro de vida que cubriera la seguridad de sus esposas si perdían la vida en el intento de cruzar el océano, pero el documento que les presentó aquella mañana no contenía ninguna de esas dos cláusulas. En lugar de eso, declaraba que Levine recibiría todo el dinero y que durante el año siguiente al vuelo, los pilotos le cederían todo el control de sus vidas. Levine sería el único que decidiría en materia de promoción, papeles en películas, giras de vodevil o cualquier otro requisito profesional. De esas ganancias, Levine les pagaría 150 dólares a la semana a cada uno, a lo que añadiría un «bonus» indeterminado de vez en cuando, siempre que lo creyera oportuno. Como le insistieron en el tema del seguro de vida, Levine dijo que se lo plantearía una vez que Bertaud y Chamberlin hubieran firmado los contratos. Justo después de decirles a Bertaud y Chamberlin que iba a quedarse todo lo que ganasen, Levine informó a los periodistas de que «hasta el último penique del premio será para los pilotos del Columbia».
Bertaud, furioso hasta límites insospechados ante la continua doblez y la mezquindad de Levine, pidió ayuda a un abogado llamado Clarence Nutt, quien puso una denuncia que impedía a Levine mover de allí el avión hasta que el tema del seguro y de un contrato digno se hubieran resuelto. La vista en el tribunal se fijó para el día 20 de mayo, una fecha que demostraría ser fatídica para todos los implicados. En una muestra de que su impredecibilidad no tenía límites, Levine dijo entonces que pagaría a Lindbergh 25.000 dólares si le dejaba que lo acompañara a París. Lindbergh respondió con suma educación que en su avión no había sitio para un copiloto.
El resultado de todo eso fue que de repente Lindbergh tenía toda la pista para él solo, por lo menos hasta el fin de semana, siempre que el tiempo lo permitiera. Además, por fin empezaba a ganarse aliados. Después de trabajar con Lindbergh durante una semana, Edward Mulligan, uno de los mecánicos asignados para ayudarle, se acercó corriendo a un compañero y le dijo, con una mezcla de emoción y asombro: «¡Te lo digo, Joe, este chico lo va a conseguir! ¡De verdad!».