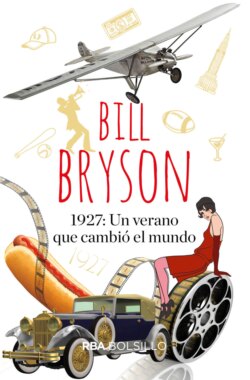Читать книгу 1.927: Un verano que cambió el mundo - Bill Bryson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDiez días antes de que se hiciera tan famoso que la multitud se congregara alrededor de cualquier edificio en el que se hallase y que los camareros se pelearan por una mazorca de maíz que hubiera dejado en el plato, nadie había oído hablar de Charles Lindbergh. El New York Times lo había mencionado una vez, en el contexto de los vuelos sobre el Atlántico previstos. Escribieron mal el apellido.
La noticia que tenía cautivada a la nación cuando la primavera dio paso al verano de 1927 fue el grotesco asesinato ocurrido en casa de una modesta familia de Long Island, casualmente bastante cerca del aeródromo Roosevelt, donde se congregaban los aviadores que querían cruzar el Atlántico. Los periódicos, muy exaltados, lo denominaron El Caso del Asesinato del Contrapeso de la Ventana de Guillotina. La historia fue la siguiente:
Ya entrada la noche del 20 de marzo de 1927, cuando el señor Albert Snyder y su esposa dormían uno al lado del otro en dos camas pegadas en su hogar de la calle 222, en un barrio tranquilo de clase media de Queens Village, la señora Snyder oyó ruido en el descansillo de esa planta. Al ir a investigar, se topó con un hombre corpulento («un gigante», le dijo a la policía) justo en la puerta de su habitación. Hablaba con acento extranjero con otro hombre, al que no pudo ver. Antes de que la señora Snyder tuviera tiempo de reaccionar, el gigante la agarró y le pegó con tanta rabia que la dejó inconsciente seis horas. Entonces, su compinche y él fueron a la cama del señor Snyder, estrangularon al pobre hombre con un cable y le aplastaron el cráneo con el contrapeso de una de las ventanas de guillotina del dormitorio. Fue el contrapeso metálico lo que encendió la imaginación del público y dio nombre al caso. Entonces los dos villanos revolvieron los cajones de toda la casa y huyeron con las joyas de la señora Snyder, pero dejaron una pista acerca de su identidad: un periódico en italiano que olvidaron en la mesa de la planta baja.
Al día siguiente, el New York Times estaba fascinado pero confuso. Uno de los titulares de primera página decía:
ASESINAN A UN DISEÑADOR GRÁFICO MIENTRAS DUERME;
ATAN A SU MUJER, ASALTAN LA CASA;
EL MÓVIL DEL CRIMEN ES UN MISTERIO PARA LA POLICÍA
Según el reportaje, un tal doctor Vincent Juster del hospital St Mary Immaculate había examinado a la señora Snyder y no había encontrado contusión alguna que pudiera explicar por qué había permanecido inconsciente durante seis horas. Es más, no supo encontrar ni una sola lesión en el cuerpo de la mujer. Tal vez, se aventuró a decir con prudencia, fue el trauma de lo ocurrido más que los daños físicos lo que provocó un desvanecimiento tan prolongado.
Sin embargo, a esas alturas los detectives de la policía tenían más sospechas que incertidumbre. Para empezar, la casa de los Snyder no presentaba signos de que hubieran entrado a la fuerza y, además, era un objetivo curiosamente modesto para unos ladrones de joyas. A los detectives también les pareció muy curioso que el señor Snyder hubiera seguido durmiendo como si nada mientras se producía semejante trifulca al otro lado de la puerta. Lorraine, la hija de los Snyder, de nueve años, cuyo dormitorio estaba en el otro extremo del descansillo, tampoco había oído nada. Asimismo, resultaba extraño que los ladrones hubieran asaltado la casa y hubieran decidido detenerse a leer un periódico anarquista antes de colocarlo pulcramente encima de la mesa y subir a la segunda planta. Y lo más extraño de todo: la cama de la señora Snyder (de la que se había levantado para averiguar qué era el ruido del recibidor) estaba bien hecha, como si no se hubiera acostado. La mujer fue incapaz de justificar ese detalle y alegó que se había olvidado debido a la conmoción. Mientras los detectives daban vueltas, perplejos, a todas esas incongruencias, uno de ellos levantó de forma rutinaria una esquina del colchón de la cama de la señora Snyder y allí aparecieron las joyas cuyo robo había denunciado.
Todas las miradas se dirigieron entonces hacia la señora Snyder. Primero intentó aguantarles la mirada con inseguridad, después se desmoronó y confesó el crimen..., pero culpó de todo a un salvaje llamado Judd Gray, su amante secreto. Arrestaron a la señora Snyder, emprendieron la busca y captura de Judd Gray, y los lectores de los periódicos de Estados Unidos empezaron a disfrutar del espectáculo.
La década de 1920 fue una época dorada para la lectura en general: lo más probable es que fuese la década de oro de la lectura en las vidas de muchos estadounidenses. No tardaría en verse sustituida por distracciones más pasivas como la radio, pero en aquel momento, para muchos la lectura seguía siendo la principal forma de ocupar el tiempo libre. Las editoriales de Estados Unidos publicaban ciento diez millones de libros al año, más de diez mil títulos distintos, el doble que una década antes. Para quienes se sentían intimidados por semejante maremágnum de posibilidades literarias, nació un fenómeno nuevo muy útil: el club del libro. El Book-of-the-Month Club se fundó en 1926 y al año siguiente se le unió el Literary Guild. Ambos tuvieron un éxito inmediato. La gente veneraba a los autores hasta un punto que hoy resulta increíble. Cuando Sinclair Lewis volvió a su casa de Minnesota para escribir su novela Elmer Gantry (publicada en la primavera de 1927), la gente se desplazaba desde otros lugares solo para verlo trabajar.
Las revistas también estaban en auge. Los ingresos en publicidad aumentaron un quinientos por ciento en la década, y muchas publicaciones que después han gozado de larga trayectoria hicieron su debut en esa década: Reader’s Digest en 1922, Time en 1923, American Mercury y Smart Set en 1924, el New Yorker en 1925. De todas ellas, el Time fue quizá la que tuvo una influencia más inmediata. Fundada por dos antiguos compañeros de clase en Yale, Henry Luce y Briton Hadden, se hizo muy famosa, aunque era extremadamente poco rigurosa. Por ejemplo, describía a Charles Nungesser diciendo que había «perdido un brazo, una pierna y un carrillo» en la guerra, algo que no solo era a todas luces erróneo, sino que se ponía en evidencia cada vez que alguien veía a Nungesser, pues el piloto aparecía a diario en las fotografías de los periódicos con todas sus extremidades y un rostro incuestionablemente provisto de dos carrillos. Además, la revista Time era famosa por su predilección por determinadas palabras y expresiones: «moreno», «diestro» y «ojos penetrantes». También abusaba de los neologismos, como «cine-adicto» o «cine-actriz». Por otra parte, a sus redactores les encantaba distorsionar las frases hechas, de modo que «a la hora en punto» se convirtió, sin ningún tapujo, en «en punto a la hora». Y, sobre todo, presentaba un curioso afecto germánico por la inversión del orden normal de las palabras y de la acumulación de tantos nombres, adjetivos y adverbios como fuera posible en la misma frase antes de proporcionar el verbo; o como exageró Wolcott Gibbs en una famosa semblanza de Luce en el New Yorker: «Al revés discurrían las frases hasta que la mente confundían». Sin embargo, a pesar de todas sus innovaciones verbales, Luce y Hadden eran extremadamente conservadores. Por ejemplo, no querían contratar a ninguna mujer para desempeñar puestos superiores al de secretaria o administrativa.
Pero, sobre todo, la década de 1920 fue la época dorada de los periódicos. Las ventas de diarios en esos años aumentaron alrededor de una quinta parte, hasta llegar a 36 millones de ejemplares al día, es decir, 1,4 periódicos en cada hogar. Solo la ciudad de Nueva York tenía ya doce periódicos de frecuencia diaria, y casi todas las ciudades dignas de ese nombre contaban con al menos dos o tres diarios. Y a eso se sumaba un fenómeno importante: en muchas ciudades, los lectores también extraían las noticias de otro tipo de publicación novedoso y revolucionario que cambió por completo las expectativas de la gente en cuanto a lo que deberían ser las noticias: el tabloide o prensa sensacionalista. Los periódicos sensacionalistas se centraban en el crimen, el deporte y los cotilleos de famosos, y al hacerlo, otorgaron a esas tres categorías una importancia considerablemente mayor que la que habían tenido hasta entonces. Un estudio de 1927 demostró que la prensa sensacionalista dedicaba entre una cuarta y una tercera parte a las noticias de crímenes, diez veces más que el espacio dedicado al tema por otros periódicos serios. Debido a la influencia de la prensa amarilla, el asesinato simple pero sonado de un hombre como Albert Snyder se convirtió en una noticia nacional.
Los tabloides, con su formato especial y su modo de desmenuzar las noticias hasta la esencia más morbosa, se publicaban desde hacía un cuarto de siglo en Inglaterra, pero nadie había pensado en darle una oportunidad en Estados Unidos hasta que dos jóvenes miembros de la familia de editores del Chicago Tribune, Robert R. McCormick y su primo, Joseph Patterson, descubrieron el Daily Mirror londinense mientras combatían en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y decidieron ofrecer algo parecido en su país cuando llegara la paz. El resultado de esa idea fue el Illustrated Daily News, que se lanzó en Nueva York en junio de 1919, con un precio de dos centavos. El concepto no fue muy bien recibido al principio (en un momento dado, la tirada bajó a 11.000 ejemplares), pero, poco a poco, el Daily News se fue forjando un grupo de devotos seguidores y a mediados de los años veinte era, con diferencia, el periódico más vendido del país, con una tirada de un millón de ejemplares, más del doble que el New York Times.
Como era de esperar, semejante éxito inspiró a los imitadores. Primero surgió el New York Daily Mirror, propiedad de William Randolph Hearst, en junio de 1924, seguido tres meses después por el espeluznante y horroroso Evening Graphic. El Graphic era creación de un empresario excéntrico de pelo encrespado que se llamaba Bernarr Macfadden, quien había nacido cincuenta años atrás en un entorno mucho más prosaico de Misuri, donde trabajó de mozo de granja bajo el nombre de Bernard MacFadden. Macfadden, como ahora le gustaba apellidarse, era un hombre de creencias fuertes y exóticas. No le gustaban los médicos, los abogados ni la ropa. Se dedicaba con todas sus fuerzas al culto al cuerpo, a defender el vegetarianismo y el derecho a un servicio ferroviario digno para los empleados que iban a trabajar en tren, y a hacer nudismo. Su esposa y él solían divertir a los vecinos de Englewood, Nueva Jersey —entre ellos a Dwight Morrow, un personaje de cierta importancia para esta historia, como se verá más adelante—, por su costumbre de hacer ejercicio desnudos en el jardín. Macfadden se desvivía tanto por el bienestar del cuerpo y la mente que cuando una de sus hijas murió por problemas cardiacos, comentó: «Es mejor que se haya marchado. No habría hecho más que traerme desgracias». Cuando tenía más de ochenta años, se le veía paseando por Manhattan cargado con un saco terrero de dieciocho kilos a la espalda para mantenerse en forma. Vivió hasta los ochenta y siete.
Según cuentan, como empresario dedicó su vida a defender que, cuando se trata de vender al público, ninguna idea es descabellada. Se forjó tres fortunas distintas. La primera como inventor de una doctrina de culto al cuerpo llamada «fisiocultopatía», que predicaba una adhesión estricta a los principios del vegetarianismo y la búsqueda de la resistencia a través del ejercicio físico, con incursiones en el nudismo para quienes se atrevieran. El movimiento produjo una cadena de granjas saludables con muy buena acogida y varias publicaciones relacionadas. En 1919, como herencia de esas publicaciones, a Macfadden se le ocurrió un invento todavía más inspirado: la revista de confesiones. True Story, el estandarte de esa vertiente de sus operaciones, no tardó en alcanzar ventas de 2,2 millones de dólares. Todas las anécdotas de True Story eran jugosas y verídicas, con «un turbulento trasfondo de excitación sexual», en palabras de uno de los satisfechos lectores. Macfadden se enorgullecía de que ni una sola palabra de True Story fuese inventada. Esta aseveración provocó ciertos problemas económicos a Macfadden cuando en 1927 publicó un reportaje titulado «El beso revelador», ambientado en Scranton, Pensilvania. Por una desafortunada casualidad, resultó que el reportaje contenía el nombre de ocho ciudadanos respetables de esa bella ciudad. Lo demandaron y Macfadden se vio obligado a admitir que las historias de True Story en realidad no eran reales ni verídicas, y nunca lo habían sido.
Cuando la prensa sensacionalista se puso de moda, Macfadden fundó el Graphic. Su característica más destacada era que apenas guardaba relación con la veracidad, y en muchos casos, ni siquiera con una realidad reconocible. Presentaba entrevistas imaginarias con personas a las que no había visto nunca, y publicaba historias firmadas por plumas que no podían haberlas escrito. Cuando Rudolph Valentino murió en 1926, Macfadden presentó una serie de artículos escritos por él desde ultratumba. El Graphic se hizo famoso por utilizar un tipo de ilustración inventado por el propio periódico: la «composografía», en la que las caras de personalidades famosas se superponían sobre los cuerpos de modelos que habían posado en escenarios falsos para crear estampas arrebatadoras. La más célebre de esas creaciones visuales fue la que presentaron, a principios de 1927, durante las vistas judiciales para la anulación del matrimonio entre Edward W. Browning, «Papi», y su joven y despampanante novia, ligera de cascos, a la que todos llamaban con cariño «Melocotones». Para ilustrar esa historia, el Graphic ofreció una fotografía que mostraba (sin ninguna intención de parecer plausible) a Melocotones desnuda en el estrado. Ese día el Graphic vendió 250.000 ejemplares más que de costumbre. El New Yorker llamaba al Graphic un «hongo grotesco», pero, desde luego, ese hongo tenía un éxito descomunal. En 1927 tenía una tirada de casi 600.000 ejemplares.
Para los periódicos convencionales, las cifras eran preocupantes, pues habían empezado a bajar. La mayor parte de ellos respondieron con un intento velado de parecerse a la prensa amarilla, por lo menos en espíritu, aunque no en la presentación. Incluso el New York Times, si bien mantuvo con devoción su solemnidad y tono gris, le buscó un hueco a innumerables historias jugosas a lo largo de la década y las cubrió con una prosa que a menudo se acercaba al fervor sensacionalista. Por lo tanto, cuando se produjo un asesinato como el de Albert Snyder, todos los periódicos se volcaron en la noticia con una especie de frenesí.
Poco importaba que los perpetradores fuesen de una ineptitud espectacular (hasta el punto de que el escritor y periodista Damon Runyon lo rebautizó como el Caso del Asesinato Bobo), o que no tuvieran atractivo ni demasiada imaginación. Bastaba con que el caso tuviera un componente de lujuria e infidelidad, con una mujer desalmada y un contrapeso de ventana. Esas eran las cosas que hacían vender periódicos. El caso Snyder-Gray recibió más espacio en las columnas de los periódicos que cualquier otro crimen de la época, y no sería superado en espacio de cobertura hasta que tuvo lugar el juicio de Bruno Hauptmann por el secuestro del hijo de Charles Lindbergh en 1935. Y, si pensamos en las consecuencias que tuvo para la cultura popular, ni siquiera el secuestro de Lindbergh estuvo a su altura.
En Estados Unidos, los juicios de la década de 1920 eran sorprendentemente rápidos. Gray y Snyder fueron procesados, condenados por un gran jurado y metidos en la cárcel menos de un mes después de su detención. Un ambiente carnavalesco se cernió sobre el Tribunal de Justicia del condado de Queens, un edificio de grandeza clásica en la ciudad de Long Island. Ciento treinta periódicos de todo el país y de lugares tan remotos como Noruega enviaron reporteros. La Western Union instaló la centralita más grande que había montado jamás; más grande incluso que las empleadas para una convención presidencial o para la Serie Mundial de béisbol. A las puertas del tribunal, se apostaron varios carritos de comida rápida y vendedores de recuerdos que ofrecían alfileres de corbata con forma de contrapesos de ventana a 10 centavos. El gentío se congregaba todos los días con la esperanza de encontrar asiento libre dentro. Los que no lo conseguían parecían satisfechos con quedarse fuera y contemplar el edificio, pues sabían que asuntos importantes que no podían oír ni ver se estaban decidiendo en ese preciso momento dentro de la sala. También se acercaron a husmear varias personas ricas y famosas, entre ellas la marquesa de Queensberry y la esposa (sin identificar) de un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. A los que tenían la suerte de conseguir sitio dentro se les permitía acercarse, cuando acababan las deliberaciones diarias, para que inspeccionaran las veneradas pruebas del caso: el contrapeso de la ventana de guillotina, el cable y el frasco de cloroformo con los que se había perpetrado el vil acto. Tanto el News como el Mirror llegaron a publicar ocho artículos sobre el caso al día. Si durante la jornada salía a la luz algún dato especialmente revelador —por ejemplo, que Ruth Snyder, la noche del asesinato, había recibido a Judd Gray vestida con un kimono de color rojo sangre—, se apresuraban a imprimir ediciones especiales, igual que si se hubiera declarado la guerra. Para las personas demasiado impacientes o sobrecogidas para concentrarse en las palabras, el Mirror proporcionó 160 fotografías, gráficos y otras ilustraciones durante las tres semanas que duró el juicio, y el Daily News, cerca de 200. Durante un breve periodo, uno de los abogados de Gray fue un tal Edward Reilly, quien más adelante se haría famoso por defender a Bruno Hauptmann en el caso del secuestro del bebé de Lindbergh. Sin embargo, Reilly, que era un borracho empedernido, fue despedido o dimitió en una de las primeras etapas del juicio.
Durante tres semanas, todos los días, los miembros del tribunal, los periodistas y el público escucharon en un silencio respetuoso cómo se trazaba el trágico arco de la caída mortal de Albert Snyder. La historia había empezado diez años antes, cuando Snyder, el solitario diseñador gráfico medio calvo de la revista Motor Boating, se había encaprichado de una secretaria, jovial y con pocas luces, llamada Ruth Brown. La joven tenía trece años menos que él y al principio no se sentía muy atraída por el diseñador, pero cuando, después de la tercera o la cuarta cita, él le ofreció un anillo de compromiso con un pedrolo de tamaño considerable, su modesta reticencia empezó a ceder. «Es que no podía renunciar a ese anillo», le contó impotente a una amiga.
Se casaron cuatro meses después de haberse conocido y se mudaron a la casa de él, en Queens Village. Su periodo de gozosa unión fue corto incluso para los estándares de los matrimonios desgraciados. Snyder ansiaba una vida tranquila y doméstica. Ruth, a quien sus conocidos llamaban Tommy, quería luces de neón y alegría. Él la sacó de sus casillas cuando se negó a quitar las fotografías de una amante anterior. Dos días después de la boda, ella reconoció que, en realidad, no le gustaba. Y así empezaron diez años de matrimonio sin amor.
Ruth se acostumbró a salir sola. En 1925, en una cafetería de Manhattan, conoció a Judd Gray, un representante de productos de la Bien Jolie Corset Company, y entablaron una relación. Gray no era el típico tipo duro. Llevaba gafas de culo de vaso, solo pesaba 54 kilos y llamaba «mami» a Ruth. Cuando no estaba enfrascado en la lujuriosa infidelidad, daba catequesis y cantaba en el coro de la iglesia, recogía fondos para la Cruz Roja y estaba felizmente casado y tenía una hija de diez años.
Cada vez más insatisfecha con su matrimonio, Ruth se cameló a su maridito, que no sospechaba nada, para que firmara una póliza de un seguro de vida con una cláusula de doble indemnización de casi 100.000 dólares en caso de que muriera de forma violenta. Luego se encargó en cuerpo y alma para que así fuera. Mezclaba con veneno el whisky que se bebía todas las noches su marido, y lo añadía también al laxante de uvas que tomaba (un detalle de la relación en el que se recrearon muchísimo los periodistas). Cuando vio que eso no surtía efecto, añadió somníferos picados a la mezcla, le dio pastillas de bicloruro de mercurio con la excusa de que iban bien para la salud, e incluso intentó intoxicarlo con gas, pero el ingenuo señor Snyder resultó tener una resistencia a prueba de bombas. Desesperada, Ruth pidió ayuda a Judd Gray. Juntos planearon lo que concibieron como el asesinato perfecto. Gray tomó un tren a Syracuse y se registró en el hotel Onondaga. Se aseguró de que lo vieran muchas personas y después se escabulló por la puerta de atrás y regresó a la ciudad. Mientras estaba de camino, pidió a un amigo que fuera a la habitación de hotel, deshiciera la cama y cambiara algunas cosas de sitio para que pareciese que la habitación había estado ocupada. También le entregó unas cartas a ese amigo para que las enviara después de su partida. Una vez estructurada la coartada, Gray viajó a Queens Village y se presentó ya entrada la noche en la residencia de los Snyder. Ruth, sentada en la cocina con el kimono encarnado que pronto se haría famoso, lo dejó pasar. El plan era que Gray se colara en el dormitorio de la pareja y le aplastara el cráneo a Snyder con un contrapeso de la ventana de guillotina, que Ruth había dejado en el tocador con ese propósito. No obstante, las cosas no salieron según lo planeado. El primer golpe que le asestó Gray fue tímido, casi una tentativa, y solo sirvió para despertar a la supuesta víctima. Confuso, pero considerablemente alertado al descubrir a un desconocido de baja estatura que se inclinaba sobre su cuerpo y le golpeaba con un instrumento contundente, Snyder gritó de dolor y agarró a Gray por la corbata para estrangularlo.
«¡Mami, mami, por Dios, ayúdame!», graznó Gray.
Ruth Snyder le arrebató el contrapeso a su debilitado amante y lo estampó con fuerza contra el cráneo de su esposo, hasta dejarlo inconsciente. Luego Gray y ella le pusieron cloroformo en la nariz y lo estrangularon con cable del riel para colgar cuadros, que también había preparado Ruth. Luego se dirigieron a los cajones y armarios de toda la casa con el fin de que pareciera que la habían asaltado. Pero da la impresión de que a ninguno de los dos se le ocurrió que habría sido buena idea deshacer la cama de Ruth para que pareciese que había dormido en ella. Gray ató a Ruth por las muñecas y los tobillos sin apretar mucho y la dejó cómodamente en el suelo. En lo que él consideró un toque de genialidad, dejó el periódico italiano en una mesa de la planta baja, para que la policía llegase a la conclusión de que los asaltantes eran unos extranjeros subversivos, como Sacco y Vanzetti, los despreciados anarquistas que esperaban ejecución en Massachusetts por esas mismas fechas. Cuando consideró que todo estaba listo, se despidió de Ruth con un beso, cogió un taxi para ir al centro y allí tomó el tren de vuelta a Syracuse.
Gray estaba convencido de que, aunque terminaran sospechando de él, la policía sería incapaz de demostrar nada, porque su concienzuda coartada lo ubicaba a 480 kilómetros de allí, en Syracuse. Por desgracia, el taxista que lo había cogido en Long Island se acordaba de él, porque le había dado una propina de 5 centavos para una carrera de 3,5 dólares (incluso en la década de 1920, una moneda de 5 centavos era una propina ridícula), y estaba más que deseoso de aportar pruebas contra él. Así pues, siguieron la pista a Grey hasta encontrarlo en el hotel Onondaga, donde mostró su perplejidad al ver que la policía sospechaba de él. «Pero, bueno, si ni siquiera me han puesto una multa por exceso de velocidad en toda mi vida...», comentó, y aseguró que podía demostrar que había pasado todo el fin de semana en el hotel. Por desgracia, por no decir que por despiste mayúsculo, había tirado el billete de tren a la papelera de la habitación. Cuando uno de los policías lo pescó y le preguntó sin tapujos qué era, Gray no tardó en confesarlo todo. Después de enterarse de que la señora Snyder lo culpaba de todo, insistió una y otra vez en que ella era la mente que había detrás del complot, y que lo había chantajeado para que cooperase con ella con la amenaza de que, si no, le contaría a su querida esposa que le había sido infiel. Saltaba a la vista que la señora Snyder y él ya no volverían a ser amigos.
Tal era el interés que despertaba el juicio, que no se pasó por alto ni un solo aspecto del caso, por tangencial que fuese. Por ejemplo, los lectores se enteraron de que cuando el juez que presidía las sesiones, Townsend Scudder, regresaba a casa, lo recibían (y es de suponer que lo avasallaban) sus 125 perros, a los que daba de comer uno por uno. Otra persona se fijó en un dato, del que informó con solemnidad: que las edades del jurado sumaban justo quinientos. Uno de los abogados de Ruth Snyder, Dana Wallace, recibió una atención especial por ser el hijo del propietario del Mary Celeste, el fatídico y misterioso buque de carga que había aparecido a la deriva en el Atlántico en 1872, sin rastro de la tripulación. Un periodista que se llamaba Silas Bent midió con suma atención los centímetros de columnas dedicados en los periódicos al caso Snyder-Gray y descubrió que había recibido más cobertura que el hundimiento del Titanic. Unos cuantos famosos, que hacían de observadores, proporcionaron análisis y comentarios. Entre ellos se hallaba la escritora de novelas de misterio Mary Roberts Rinehart, el dramaturgo Ben Hect, el director de cine D. W. Griffith, la actriz Mae West y el historiador Will Durant, cuya Story of Philosophy era un superventas de la época, aunque no precisamente relevante para un juicio penal de Long Island. También estaba presente en el juicio, por increíble que parezca, un mago que se hacía llamar Thurston, a secas. El contexto moral lo proporcionaban tres evangelistas influyentes: Billy Sunday, Aimee Semple McPherson y John Roach Straton. Straton era famoso por odiar casi todo: «las cartas, los cócteles, los caniches, el jazz, el teatro, los vestidos de talle bajo, los divorcios, las novelas, las habitaciones asfixiantes, Clarence Darrow, la gula, el Museo de Historia Natural, la evolución, la influencia de la Standard Oil en la iglesia baptista, los concursos, las vidas privadas de los actores, el arte del desnudo, el bridge, el modernismo y las carreras de galgos», según un reportero de su época nada imparcial. A esa lista le encantó añadir en 1927 el odio a Ruth Snyder y a Judd Gray; en su opinión, cuanto antes los ejecutaran, mejor. McPherson, más moderado, rezaba por ellos y confiaba en que Dios enseñara a los jóvenes de todo el mundo a pensar: «Quiero una esposa que se parezca a mi madre; no a una mujer guapa y pícara».
El crítico Edmund Wilson se preguntaba en un ensayo por qué un asesinato tan aburrido y falto de imaginación era capaz de despertar la atención sincera del público, sin pararse a pensar que la misma pregunta podía aplicarse a su ensayo. En su opinión, era un caso más de «tema recurrente»: «una mujer ambiciosa y despiadada que gobierna al varón sumiso». De manera casi unánime, Ruth Snyder fue considerada la culpable instigadora, y Judd Gray, el pelele sin voluntad. Gray recibió tantas cartas, casi todas de apoyo, que con ellas se llenaron las dos celdas adyacentes a la suya en la cárcel del condado de Queens.
Los periódicos se esforzaron por retratar a Ruth Snyder como una seductora malvada. «Su melena rubia natural estaba moldeada a la perfección», escribió un periodista tomando el cliché, como si eso bastara para confirmar su culpabilidad. El Mirror la apodó «la mujer de mármol sin corazón». En otros periódicos la llamaban «la serpiente humana», «la mujer de hielo» o, en un momento de exaltación periodística, «la vampiresa sueca-noruega». Casi todos los reportajes insistían en la belleza irresistible de Ruth Snyder, pero o adolecían de un problema de percepción o mostraban un exceso de generosidad hacia ella. En 1927, Ruth Snyder tenía ya treinta y seis años, estaba rechoncha, envejecida y descuidada. Tenía manchas en la piel y la expresión siempre malhumorada. Algunos reporteros más francos dudaban de que hubiera sido atractiva en algún momento de su vida. Un periodista del New Yorker insinuó: «Nadie ha analizado todavía de forma satisfactoria a qué se debe el interés puesto en Ruth Snyder [...]. El único que ve su encanto irresistible es Judd Gray». Gray, con sus gafas redondas de culo de vaso, parecía sabio y profesional, aunque era poco probable que lo fuese, y aparentaba tener mucho más de treinta y cinco años, los que en realidad tenía. En todas las fotografías lucía una expresión de perpetua perplejidad, como si no pudiera creer dónde se había metido.
Ya en la época costaba saber por qué un asesinato como el de Snyder tenía seguidores tan devotos, y en la actualidad resulta imposible de entender. Había otros muchos asesinatos mejores al alcance de todos que podrían haber captado la atención del público y los medios, dentro incluso del mismo estado de Nueva York. Uno era el «Asesinato del Seguro» de la bahía de Gravesend, tal como lo titularon los periódicos, en el que un tal Benny Goldstein había ideado un plan para fingir que se ahogaba en la bahía de Gravesend, en Brooklyn, para que su amigo Joe Lefkowitz cobrara la póliza del seguro de vida, valorada en 75.000 dólares; un dinero que después se repartirían. Sin embargo, Lefkowitz realizó un cambio significativo en el plan trazado: tiró a Goldstein al agua desde un barco en medio de la bahía en lugar de llevarlo hasta una playa de Nueva Jersey, como habían acordado. Dado que Goldstein no sabía nadar, su muerte estaba casi asegurada, y Lefkowitz cobró el dinero, aunque no vivió mucho para disfrutarlo, ya que lo detuvieron y condenaron enseguida.
En comparación, el caso Snyder era torpe y banal, y ni siquiera contaba con la promesa de revelaciones escandalosas durante el juicio, pues ambos acusados lo habían confesado todo. A pesar de eso, pasó a conocerse, y sin hipérbole en esa ocasión, como «el crimen del siglo», y ejerció una influencia extraordinaria en la cultura popular, sobre todo en Hollywood, Broadway y la parte más sensacionalista de la novela ligera. El productor de cine Adolph Zukor montó una película titulada The Woman Who Needed Killing, cuyo título se suavizó más adelante, y la periodista Sophie Treadwell, que había cubierto el juicio para el Herald Tribune, escribió una obra de teatro basándose en el asesinato titulada Machinal, que tuvo mucho éxito comercial, además de buenas críticas. (El papel de Judd Gray en la producción de Treadwell lo interpretó un joven actor que prometía, Clark Gable.) Al novelista James M. Cain le impactó tanto el caso que lo utilizó como trama principal de ¡dos! de sus novelas: El cartero siempre llama dos veces y Pacto de sangre. Billy Wilder convirtió esta última novela en la ingeniosa película Perdición, de 1944, con Fred MacMurray y Barbara Stanwyck como protagonistas. Fue la película que creó el género de cine negro y se convirtió en el molde del que surgió una generación de melodramas de Hollywood. Perdición es una reproducción del caso Snyder-Gray, pero con diálogos más ocurrentes y protagonistas más guapos.
El asesinato del pobre Albert Snyder tenía otra característica peculiar: habían detenido a los culpables. En realidad, en la década de 1920 eso no ocurría muy a menudo en Estados Unidos. En Nueva York se registraron 372 asesinatos en 1927; en 115 de esos casos no arrestaron a nadie. Y cuando sí había detenciones, la media de condenas era de menos del veinte por ciento. Según una encuesta llevada a cabo por la compañía de seguros de vida Metropolitan (y tengamos en cuenta que los mejores estudios sobre criminalidad los realizaban las aseguradoras, no la policía), dos tercios de los asesinatos cometidos a nivel nacional en Estados Unidos quedaron sin resolver en 1927. En algunas localidades ni siquiera se alcanzaba esa espeluznante e insatisfactoria proporción de un tercio de casos resueltos. Chicago, por ejemplo, experimentaba al año una media de entre 450 y 500 asesinatos, y lograba resolver mucho menos de una cuarta parte. En total, nueve décimas partes de todos los delitos graves cometidos en Estados Unidos quedaban impunes, según la encuesta mencionada. Y solo uno de cada cien asesinatos terminaba en ejecución. Por eso, para que Ruth Snyder y Judd Gray fuesen acusados, condenados y en última instancia ejecutados, tenían que ser un par de ineptos sin remedio. Y lo eran.
La tarde del 9 de mayo, los abogados terminaron de dar sus argumentos de defensa y acusación, y los doce hombres del jurado (eran todos hombres porque las mujeres no podían participar en casos de asesinato en el estado de Nueva York en 1927) se sentaron a deliberar. Una hora y cuarenta minutos después, el jurado entró de nuevo en la sala con un revuelo y con el veredicto: los dos detenidos eran acusados de asesinato en primer grado. Ruth Snyder lloró con amargura en el asiento. Judd Gray, con la cara enrojecida, aguantó la mirada a los miembros del jurado, pero sin rabia. El juez Scudder anunció que la sentencia se haría pública el lunes siguiente. De todas maneras, no era más que una formalidad, porque la pena por asesinato en primer grado era la silla eléctrica.
Justo cuando el caso de Snyder-Gray se enfrentaba a su inevitable final, se dio la conveniente coincidencia de que empezara a desvelarse un caso todavía más gordo. Tres días después del final del juicio, y a poca distancia del lugar de los hechos, un avión plateado llamado Spirit of St Louis bajó en picado en Long Island procedente del oeste y aterrizó en el aeródromo Curtiss, adyacente al Roosevelt. De dicho avión bajó un joven sonriente de Minnesota del que apenas se sabía algo.
Charles Lindbergh tenía veinticinco años pero aparentaba dieciocho. Medía 1,89 metros, y pesaba 58 kilos. Era tan sano que rayaba en el ridículo. No fumaba ni bebía (ni siquiera tomaba café ni Coca-Cola) y nunca había salido con mujeres. Tenía un sentido del humor curiosamente retorcido, y le encantaban las bromas pesadas, que se acercaban mucho a la crueldad. Una vez, un día de calor, llenó la cantimplora de un amigo suyo con queroseno y aguardó impasible mientras el amigo daba un trago generoso. Su amigo terminó en el hospital. Su logro más destacable era que había conseguido salir ileso en paracaídas de más accidentes de avión que ninguna otra persona con vida, por lo menos, que él supiera. Había realizado cuatro saltos en paracaídas de emergencia (uno desde solo 110 metros del suelo) y había realizado un aterrizaje forzoso con un quinto avión en un pantano de Minnesota, pero había salido a la superficie sin un rasguño. Acababan de cumplirse cuatro años desde su primer vuelo en solitario. Entre la comunidad de aviadores de Long Island, la mayoría consideraba que sus posibilidades de cruzar el Atlántico eran prácticamente nulas.
Con Snyder y Gray fuera ya de las portadas de los periódicos, el público exigía una nueva historia, y ese joven del Medio Oeste, seguro de sí mismo y de aire misterioso, parecía un buen candidato. Una única pregunta recorría el gremio de periodistas: ¿quién es este chaval?