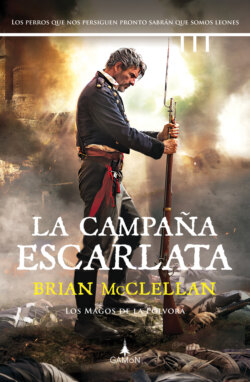Читать книгу La campaña escarlata (versión latinoamericana) - Brian McClellan - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 1
Adamat se encontraba completamente quieto en medio de un frondoso seto que había fuera de su casa de verano, y observaba por las ventanas a los hombres que había en la sala de estar. La casa era una vivienda de dos plantas y tres habitaciones ubicada en el bosque, al final de un camino de tierra. Para llegar al poblado había que caminar unos veinte minutos. Era poco probable que alguien fuera a oír los disparos.
O los gritos.
Cuatro de los hombres de lord Vetas estaban en la sala de estar, bebiendo y jugando a las cartas. Dos de ellos eran corpulentos y musculosos como caballos de tiro. Había un tercero de estatura mediana, con una gran barriga que le caía por debajo de la camisa y una barba negra tupida.
El último hombre era el único al que Adamat reconocía. Tenía la cara cuadrada y su cabeza era tan pequeña que era casi cómica. Su nombre era Roja el Zorro, y era el luchador más pequeño del circuito de boxeo a puño limpio que el Propietario dirigía en Adopest. Se movía más rápido que la mayoría de los boxeadores por necesidad, pero no era popular entre el público y no luchaba a menudo. Adamat no tenía ni idea de qué podía estar haciendo él allí.
Lo que sí sabía era que temía por la seguridad de sus niños, sobre todo de sus hijas, frente a un grupo de malvivientes como aquellos.
—Sargento —susurró Adamat.
El seto se movió, y Adamat divisó el rostro del sargento Oldrich. Tenía la mandíbula bien definida, y la tenue luz de la luna dejaba ver el bulto del tabaco en una de sus mejillas.
—Mis hombres están en posición —respondió Oldrich—. ¿Están todos en la sala de estar?
—Sí. —Adamat vigilaba la casa desde hacía tres días. Durante todo ese tiempo, se mantuvo al margen y observó a aquellos hombres gritarles a sus hijos y fumar cigarros en su casa, dejar caer la ceniza y derramar cerveza sobre el mantel bueno de Faye. Conocía sus hábitos.
Sabía que el gordo de la barba se quedaba arriba, vigilando a los niños todo el día. Sabía que los dos matones corpulentos escoltaban a los niños a la letrina mientras Roja el Zorro hacía guardia. Sabía que aquellos cuatro hombres no dejaban solos a los niños hasta la noche, cuando se ponían a jugar a las cartas.
También sabía que, en esos tres días, no había visto señales de su esposa ni de su hijo mayor.
El sargento Oldrich le colocó una pistola cargada en la mano.
—¿Está seguro de que quiere ir a la cabeza? Mis hombres son buenos. Sacarán ilesos a los niños.
—Estoy seguro —dijo Adamat—. Son mi familia. Mi responsabilidad.
—No dude en jalar el gatillo si alguno se dirige hacia las escaleras —dijo Oldrich—. No queremos que tomen rehenes.
Los niños ya eran rehenes, quería responder Adamat. Se tragó sus palabras y se alisó con la mano la pechera de la camisa. El cielo estaba nublado y, ahora que se había puesto el sol, no había luz que pudiera revelar su presencia a los que estaban adentro. Salió del seto y de pronto recordó la noche en la que lo habían mandado llamar del Palacio del Horizonte. Esa fue la noche en la que todo aquello había comenzado: el golpe de Estado, luego el traidor, luego lord Vetas. En silencio, maldijo al mariscal de campo Tamas por meterlos a él y a su familia en el conflicto.
Los soldados del sargento Oldrich cruzaron cautelosamente el desgastado camino de tierra junto a Adamat y se dirigieron hacia el frente de la casa. Él sabía que había otros ocho detrás. Dieciséis hombres en total. Tenían la ventaja numérica. Tenían el factor sorpresa.
Los matones de lord Vetas tenían a los niños de Adamat.
Adamat se detuvo en la puerta de entrada. Algunos de los soldados adranos, con sus uniformes de color azul oscuro imposibles de ver en la oscuridad, tomaron posición debajo de las ventanas de la sala de estar, con los mosquetes listos. Adamat observó la puerta. Faye había elegido aquella casa, en lugar de una más cercana al poblado, en parte a causa de la puerta. Se trataba de una puerta de roble fuerte, con bisagras de hierro. Ella sentía que una puerta pesada haría que su familia estuviera más segura.
Él nunca había tenido el valor de decirle que el marco de la puerta estaba plagado de termitas. De hecho, Adamat siempre había querido reemplazarlo.
Retrocedió un paso y lanzó una patada a un lado del pomo.
La madera podrida explotó por el impacto. Adamat entró en el vestíbulo y levantó la pistola mientras doblaba la esquina.
Los cuatro matones entraron en acción. Uno de los más corpulentos brincó hacia la puerta trasera que llevaba a la escalera. Adamat mantuvo la pistola firme, disparó y el hombre cayó.
—No se muevan —dijo—. ¡Están rodeados!
Los tres matones que quedaban se quedaron mirándolo paralizados en el sitio. Vio que sus ojos se clavaban en su pistola ya usada, y los tres corrieron hacia él al mismo tiempo.
Las descargas de mosquetes de los soldados que estaban fuera hicieron estallar las ventanas y en la sala llovieron fragmentos de cristal. Los matones que quedaban cayeron, excepto Roja el Zorro. Avanzó tambaleándose hacia Adamat con un cuchillo en la mano, con la manga empapada de sangre.
Adamat tomó la pistola por el cañón y le dio a Roja un culatazo en la cabeza.
Y así, sin más, todo había terminado.
Los soldados entraron en la casa. Adamat se abrió paso entre ellos y subió la escalera a toda prisa. Primero revisó las habitaciones de los niños: todas vacías. Finalmente, la habitación principal. Abrió la puerta con tanta fuerza que casi la arrancó de las bisagras.
Los niños estaban acurrucados todos juntos en el estrecho espacio que había entre la cama y la pared. Los hermanos mayores abrazaban a los más pequeños, protegiéndolos lo mejor posible entre sus brazos. Siete rostros asustados le clavaron la mirada a Adamat. Uno de los mellizos lloraba, sin duda a causa de las explosiones de los mosquetes. Unas lágrimas silenciosas se deslizaban sobre sus mejillas regordetas. El otro asomó la cabeza tímidamente desde su escondite, debajo de la cama.
Adamat lanzó un suspiro de alivio y cayó de rodillas. Estaban vivos. Sus niños. Los pequeños cuerpos se apiñaron a su alrededor, y él sintió que las lágrimas le brotaban espontáneamente. Las manos diminutas se extendieron hacia él y le tocaron el rostro. Extendió los brazos lo más que pudo, aferró a todos los niños que le fue posible y se los acercó.
Se limpió las lágrimas de las mejillas. No era apropiado llorar frente a los niños. Tomó una gran bocanada de aire para recomponerse y dijo:
—Estoy aquí. Están a salvo. He venido con los hombres del mariscal Tamas. —Hubo más abrazos y sollozos de alegría, hasta que Adamat pudo restablecer el orden—. ¿Dónde está su madre? ¿Y Josep?
Fanish, su segunda hija, ayudó a acallar a los otros niños.
—Se llevaron a Astrit hace algunas semanas —dijo jalando su larga trenza negra con dedos temblorosos—. La semana pasada vinieron y se llevaron a Mamá y a Josep.
—Astrit está a salvo —les dijo—. No se preocupen. ¿Dijeron dónde llevarían a Mamá y a Josep?
Fanish negó con la cabeza.
Adamat sintió que se le caía el alma a los pies, pero no permitió que su rostro lo expresara.
—¿Te han hecho daño? ¿Les han hecho daño a alguno de ustedes? —Su mayor preocupación era Fanish. Tenía catorce años, ya era prácticamente una mujer. Tenía los hombros desnudos debajo de su fino camisón. Adamat buscó magullones y suspiró aliviado al no encontrar ninguno.
—No, papá —respondió ella—. Oí hablar a los hombres. Ellos querían, pero...
—Pero ¿qué?
—Vino un hombre, cuando se llevaron a Mamá y a Josep. No oí su nombre, pero estaba vestido como un caballero y hablaba en voz muy baja. Él les dijo que si nos tocaban antes de que él les diera permiso, los... —Se quedó sin palabras y se puso pálida.
Adamat le dio una palmada en la mejilla.
—Fuiste muy valiente —le dijo con dulzura para tranquilizarla. Por dentro, ardía. Una vez que Adamat hubiera dejado de serle útil a Vetas, este sin duda habría dejado a sus hijos a merced de esos matones sin pensarlo dos veces—. Los encontraré. —Volvió a darle una palmada en la mejilla a Fanish y se puso de pie.
Uno de los mellizos le tomó la mano.
—No te vayas —le rogó.
Adamat le secó las lágrimas al pequeño.
—Volveré enseguida. Quédense con Fanish.
Adamat se liberó de sus hijos. Aún quedaban por salvar un niño más y su esposa; más batallas por ganar antes de que pudieran volver a estar reunidos a salvo.
Encontró al sargento Oldrich fuera de la habitación, esperando respetuosamente con el sombrero entre las manos.
—Se llevaron a Faye y a mi hijo mayor —dijo Adamat—. Los demás niños están a salvo. ¿Quedó vivo alguno de esos animales?
Oldrich mantuvo la voz baja para que los niños no pudieran oírlo.
—Uno recibió un balazo en el ojo. Otro, en el corazón. Fue una descarga afortunada. —Se rascó la parte posterior de la cabeza.
Oldrich no era viejo en absoluto, pero el pelo se le estaba encaneciendo por encima de las orejas. Tenía las mejillas enrojecidas a causa de la tormenta de violencia. Su voz, sin embargo, se mantenía serena.
—Demasiado afortunada —dijo Adamat—. Necesitaba que quedara alguno con vida.
—Uno está vivo —dijo Oldrich.
Cuando Adamat entró en la cocina, Roja estaba sentado en una de las sillas con las manos atadas por detrás de la espalda, sangrando por las heridas de bala que tenía en el hombro y en la cadera.
Adamat extrajo un bastón del paragüero que había junto a la puerta de entrada. Roja miraba hosco el suelo. Era un boxeador, un luchador. No caería fácilmente.
—Tienes suerte, Roja —dijo Adamat señalando las heridas de bala con el extremo del bastón—. Puede que sobrevivas. Si recibes atención médica pronto.
—¿Te conozco? —dijo Roja resoplando. Salpicó con sangre su camisa de lino sucia.
—No. Pero yo te conozco a ti. Te he visto pelear. ¿Dónde está Vetas?
Rojas inclinó el cuello hacia un lado y lo hizo sonar. Su mirada era desafiante.
—¿Vetas? No lo conozco.
Debajo de la ignorancia fingida, a Adamat le pareció percibir un dejo de reconocimiento en la voz del boxeador. Colocó el extremo del bastón contra su hombro, justo a un lado de la herida de bala.
—Tu jefe.
—Vete a la mierda —dijo Roja.
Adamat presionó con el bastón. Podía sentir que la bola seguía allí dentro, apoyada contra el hueso. Roja se retorció. En su favor, no emitió sonido alguno. Un boxeador sin guantes, si era bueno, aprendía a aceptar el dolor.
—¿Dónde está Vetas? —insistió. Roja no respondió. Adamat se acercó—. Quieres sobrevivir a esta noche, ¿no?
—Lo que me hará él será peor que cualquier cosa que me puedas hacer tú —dijo—. Además, no sé nada.
Adamat se alejó de Roja y le dio la espalda. Oyó que Oldrich avanzaba, seguido del golpetazo pesado de una culata de mosquete impactando contra el vientre de Roja. Adamat permitió que la paliza continuara por unos momentos, y luego se volvió y le hizo un gesto a Oldrich para que se alejara.
El rostro del boxeador se veía como si hubiera luchado algunos asaltos contra SouSmith. Se inclinó hacia delante y escupió sangre.
—¿Adónde se llevaron a Faye? —“Dímelo”, rogó Adamat en silencio. “Por tu bien, el de ella y el mío. Dime dónde está”—. El muchacho, Josep. ¿Dónde está?
Roja escupió en el suelo.
—Eres tú, ¿verdad? ¿El padre de estos mocosos estúpidos? —No esperó que Adamat respondiera—. Íbamos a violar a todos esos niños. Comenzando con los más pequeños. Vetas no nos lo permitió. Pero tu esposa... —Roja se pasó la lengua por los labios rotos—. Ella estaba dispuesta. Pensó que no seríamos muy duros con los pequeños si ella nos tomaba a todos.
Oldrich se adelantó y golpeó el rostro de Roja con la culata de su mosquete. Roja cayó hacia un lado y dejó escapar un quejido ahogado.
Adamat sintió que todo su cuerpo temblaba de la ira. No Faye. No su hermosa esposa; su amiga y compañera, su confidente y madre de sus hijos. Cuando Oldrich se preparó para volver a golpear a Roja, Adamat levantó una mano.
—No —dijo—. Esto es su día a día. Tráeme un farol.
Tomó de la nuca a Roja, lo levantó de la silla y lo sacó a los empujones por la puerta trasera. El hombre tropezó y se cayó contra un enorme rosal que había en el jardín. Adamat lo puso de pie, asegurándose de jalar del hombro herido, y lo empujó para que siguiera caminando. Hacia la letrina.
—Mantén a los niños dentro —le dijo Adamat a Oldrich—, y trae algunos hombres.
La letrina tenía el ancho suficiente para albergar dos asientos; algo necesario en un hogar con nueve niños. Adamat abrió la puerta mientras dos de los soldados de Oldrich sostenían a Roja entre ellos. Tomó el farol que le ofrecía Oldrich e iluminó el interior de la letrina para que Roja pudiera verlo.
Adamat tomó la tabla que cubría el agujero de la letrina y la arrojó al suelo. Olía a podrido. Aun habiendo anochecido ya, las paredes estaban llenas de moscas.
—Yo mismo cavé este agujero —le dijo—. Tiene dos metros y medio de profundidad. Debería haber cavado uno nuevo hace años, y la familia lo ha estado usando mucho últimamente. Estuvieron aquí todo el verano. —Iluminó el agujero con el farol e inspiró con un gesto exagerado—. Ya está casi lleno. ¿Dónde está Vetas? ¿Adónde se llevaron a Faye?
Roja miró a Adamat con desprecio.
—Vete al diablo.
—Ya estamos allí —dijo Adamat. Lo tomó de la nuca y lo obligó a entrar en la letrina. Casi no entraban los dos juntos. Roja forcejeó, pero la fuerza de Adamat aumentaba por su ira. Adamat lo derribó y le metió la cabeza en el agujero—. Dime dónde está —le susurró.
No hubo respuesta.
—¡Dímelo!
—¡No! —La voz resonó en la caja que formaba el asiento de la letrina.
Adamat presionó la parte posterior de la cabeza de Roja. Unos centímetros más y el otro tendría el rostro lleno de excrementos. Adamat se tragó su propio asco. Aquello era cruel. Inhumano. Pero también lo era tener de rehenes a la esposa y a los hijos de alguien.
La frente de Roja tocó la superficie de la mierda y él dejó escapar un sollozo.
—¿Dónde está Vetas? ¡No volveré a preguntarlo!
—¡No lo sé! No me dijo nada. Solo me pagó para que mantuviera a los niños aquí.
—¿Cómo te pagó? —Adamat oyó las arcadas de Roja. El cuerpo del boxeador tembló.
—En kranas, en efectivo.
—Tú eres uno de los boxeadores del Propietario —dijo Adamat—. ¿Está al tanto de esto?
—Vetas dijo que fuimos recomendados. Nadie nos contrata para un trabajo a menos que el Propietario nos dé permiso.
Adamat apretó los dientes. El Propietario. La cabeza del mundillo criminal adrano y uno de los miembros de la junta de Tamas. Era uno de los hombres más poderosos de Adro. Si sabía lo de lord Vetas, podía significar que había sido un traidor desde el principio.
—¿Qué más sabes?
—Hablé poco más de veinte palabras con el sujeto —dijo Roja. Balbuceaba entre lágrimas, y sus palabras salían como resoplidos entrecortados—. ¡No sé nada más!
Adamat lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. A Roja se le aflojó el cuerpo, pero no perdió el conocimiento. Adamat lo levantó del cinturón y lo obligó a meter el rostro en la porquería. Lo levantó un poco más y empujó. El boxeador se agitó y pateó con fuerza mientras trataba de respirar en medio de la orina y de la mierda. Adamat lo tomó de los tobillos y empujó hacia abajo, lo que hizo que Roja quedara atascado en el agujero.
Adamat se volvió y se alejó caminando de la letrina. La furia no le permitía pensar. Destruiría a Vetas por hacer que su esposa y sus hijos pasaran por todo aquello.
Oldrich y sus hombres se mantuvieron al margen, observando a Roja mientras se ahogaba en la podredumbre. Uno de ellos se veía descompuesto en la tenue luz del farol. Otro expresaba su aprobación asintiendo con la cabeza. Ahora la noche estaba silenciosa, y Adamat llegaba a oír el canto constante de los grillos del bosque.
—¿No va a hacerle más preguntas? —dijo Oldrich.
—Él mismo lo dijo: no sabe nada más. —Adamat sintió que se le revolvía el estómago, y volvió a mirar las piernas de Roja, que seguían sacudiéndose. La imagen mental de Roja violando a Faye casi detuvo a Adamat, pero luego le dijo a Oldrich—: Sáquenlo de ahí antes de que muera. Luego envíenlo a la mina de carbón más profunda que tenga la Guardia de la Montaña.
Adamat juró hacerle algo peor a Vetas cuando lo encontrara.