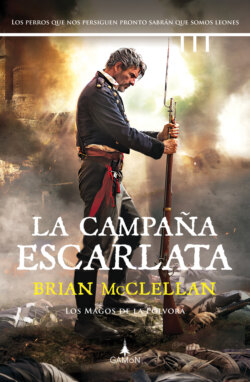Читать книгу La campaña escarlata (versión latinoamericana) - Brian McClellan - Страница 12
ОглавлениеCapítulo 3
Taniel miraba el techo, a solo unos treinta centímetros por encima de él, mientras contaba los vaivenes de su hamaca de cuerda y escuchaba la flauta gurla que llenaba la sala con sus suaves melodías.
Odiaba esa música. Parecía resonarle en los oídos, demasiado suave para poder oírla bien y, al mismo tiempo, tan fuerte que le hacía rechinar las muelas. Perdió la cuenta de los vaivenes de la hamaca cuando iba por los diez, y luego exhaló. De sus labios brotó una voluta de humo cálido que dio contra el mortero deteriorado del techo. Observó el humo que escapaba de su nicho y ascendía en espiral hacia el medio del fumadero de mala.
Había unos doce nichos de esos en la sala. Dos estaban ocupados. En los dos días que Taniel llevaba allí, aún no había visto a los ocupantes comer, levantarse para ir a mear o hacer cualquier otra cosa más que aspirar de las pipas de tubo largo que se usaban para fumar mala o hacerle un gesto al dueño del fumadero para que les volviera a llenar la pipa.
Se inclinó hacia un lado y extendió la mano para buscar más mala para su propia pipa. En la mesa que estaba junto a su hamaca había un plato con algunos restos de mala oscura, una bolsa vacía y una pistola. No recordaba de dónde provenía la pistola.
Juntó los pedacitos de mala y formó una bola pequeña y pegajosa, y la metió en el extremo de su pipa. Se encendió de inmediato. Taniel dio una calada larga.
—¿Quieres más?
El dueño del fumadero se acercó a su hamaca. Era gurlo; tenía la piel color café, pero no tan oscura como la de un deliví, con un tono más claro debajo de los ojos y en las palmas. Era alto, como la mayoría de los gurlos, y muy delgado, con la espalda encorvada a causa de tantos años de inclinarse hacia los nichos de su fumadero de mala para limpiarlos o para encender la pipa de algún adicto. Su nombre era Kin.
Taniel extendió la mano hacia su bolsa y movió los dedos por el interior, pero recordó que estaba vacía.
—No tengo dinero —dijo, y su propia voz le sonó entrecortada.
¿Cuánto tiempo había pasado allí? Después de pensarlo un momento, llegó a la conclusión de que hacía dos semanas. Pero lo más importante: ¿cómo había llegado allí?
No se refería al fumadero, sino a Adopest. Taniel recordaba la lucha en el Palacio de Kresimir, en la que Ka-poel había destruido a la Camarilla de Kez, y recordaba haber jalado el gatillo de su rifle y ver que la bala impactaba contra el ojo de Kresimir.
Después de eso, todo fue oscuridad, hasta que despertó empapado de sudor con Ka-poel sentada sobre él con sangre fresca en las manos. Recordaba los cuerpos en el vestíbulo del hotel; los soldados de su padre, con una insignia desconocida en las chaquetas. Él había abandonado el hotel y había llegado allí con la esperanza de olvidar.
Si aún recordaba todo eso, estaba claro que la mala no estaba haciendo su trabajo.
—Chaqueta de ejército —dijo Kin, tocándole la solapa—. Los botones.
Taniel miró la prenda que llevaba puesta. Era del ejército adrano: azul oscuro con trenzados y botones plateados. La había tomado del hotel. No era la suya, era demasiado grande. En la solapa tenía una insignia de mago de la pólvora; un barril de pólvora de plata. Quizá sí era suya. ¿Había perdido peso?
Hacía dos días, la chaqueta había estado limpia. Eso sí lo recordaba. Ahora estaba manchada con baba, trozos de comida y pequeñas quemaduras de las brasas de mala. ¿Cuándo diablos había comido?
Taniel extrajo el cuchillo de su cinturón y tomó uno de los botones entre los dedos. Se detuvo. La hija de Kin entró en la habitación. Llevaba un vestido blanco deslucido que estaba limpio a pesar de la sordidez del fumadero. Debía de tener algunos años más que Taniel, pero no tenía ningún niño aferrándosele a la falda.
—¿Te gusta mi hija? —preguntó Kin—. Danzará para ti. ¡Dos botones! —Levantó dos dedos para subrayarlo—. Más bonita que la bruja de Fatrasta.
La esposa de Kin, que estaba sentada en un rincón tocando la flauta gurla, detuvo la música el tiempo suficiente para decirle algo. Intercambiaron algunas palabras en gurlo, y luego Kin se volvió hacia Taniel.
—¡Dos botones! —reiteró.
Taniel cortó uno de los botones y lo colocó en la mano de Kin. Conque danzar, ¿eh? Se preguntó si el hombre tenía un manejo suficiente de los eufemismos adranos o si ella realmente se limitaría a danzar.
—Quizá más tarde —dijo Taniel reacomodándose en la hamaca con una bola de mala fresca del tamaño del puño de un niño—. Ka-poel no es una bruja. Ella es... —Hizo una pausa, buscando la manera de describírsela a un gurlo. Sus pensamientos se movían despacio, ralentizados por la mala—. Está bien —concedió—, es una bruja.
Taniel llenó su pipa de mala. La hija de Kin lo estaba observando. Él le devolvió la mirada con los párpados medio caídos. Era bonita, en algunos aspectos. Demasiado alta para él, y demasiado flaca; como la mayoría de los gurlos. Se quedó allí con la ropa para lavar en equilibrio sobre la cadera, hasta que su padre la echó de allí.
¿Cuánto hacía que no estaba con una mujer?
¿Una mujer? Se rio, y le brotó humo de la nariz. La risa terminó convirtiéndose en tos y no recibió más que una mirada de curiosidad por parte de Kin. No, no una mujer. La mujer. Vlora. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Dos años y medio? ¿Tres?
Se volvió a incorporar y revisó su bolsillo en busca de una carga de pólvora, preguntándose donde estaría Vlora en ese momento. Probablemente aún con Tamas y con el resto de la camarilla de la pólvora.
El mariscal seguramente querría que Taniel regresara al frente.
Al diablo con eso. Que fuera a Adopest a buscarlo. En el último lugar que se le ocurriría buscar sería un fumadero de mala.
No había ni una carga de pólvora en su bolsillo. Ka-poel lo había dejado limpio. No había consumido ni un grano de pólvora después de que ella lo despertara de aquel condenado coma. Ni siquiera su pistola estaba cargada. Podría salir y conseguir un poco. Encontrar un cuartel, mostrar su prendedor de mago de la pólvora.
La sola idea de levantarse de la hamaca hizo que la cabeza le diese vueltas.
Ka-poel bajó los escalones del fumadero justo cuando Taniel comenzaba a quedarse dormido. Él mantuvo los ojos casi cerrados mientras le salía humo por entre los labios. Ella se detuvo y lo observó.
Era baja, con rasgos diminutos. Tenía la piel blanca, con pecas cenicientas, y su cabello rojo no tenía más de dos o tres centímetros de largo. A él no le gustaba tan corto, la hacía parecerse a un muchacho. “No hay forma de confundirla con un muchacho”, pensó mientras ella se quitaba su abrigo largo negro. Debajo llevaba una camisa blanca sin mangas, sacada de quién sabe dónde, y pantalones negros ajustados.
Ka-poel le tocó el hombro. Él la ignoró. Que pensara que estaba dormido, o demasiado ido por la mala para notar que ella estaba allí. Sería mejor.
Se acercó él y le apretó la nariz con una mano mientras le tapaba la boca con la otra.
Él se levantó sobresaltado e inspiró cuando ella lo soltó.
—¿Qué diablos haces, Pole? ¿Intentas matarme?
Ella sonrió, y no fue la primera vez que, bajo la influencia de la mala, él miró esos ojos verdes cristalinos con pensamientos poco apropiados. Los ahuyentó. Ella era su protegida. Él era su protector. ¿O era al revés? Ella se había encargado de proporcionar protección en el Pico del Sur.
Volvió a acomodarse en la hamaca.
—¿Qué quieres?
Ella sostuvo en alto un grueso fajo de papeles encuadernados en cuero. Un cuaderno de bocetos. Como reemplazo del que había perdido en el Pico del Sur. Eso le provocó remordimientos de conciencia. Bocetos de ocho años de su vida. Personas a las que había conocido; muchas de ellas, muertas hacía mucho. Algunos amigos, algunos enemigos. Perder ese cuaderno de bocetos le dolió casi tanto como perder su rifle Hrusch auténtico.
Casi tanto como...
Se colocó el tubo de su pipa de mala entre los dientes y aspiró con fuerza. El humo le quemó la garganta y los pulmones, se le escurrió por el cuerpo y le embotó los recuerdos. Taniel se estremeció.
Cuando alargó la mano para tomar el cuaderno, vio que le temblaba. La retiró rápidamente.
Ka-poel entrecerró los ojos. Le colocó el cuaderno sobre el estómago, y luego un paquete de carboncillos. Eran mejores útiles para dibujar que lo que había usado en Fatrasta. Ella los señaló y luego lo imitó a él dibujando.
Taniel cerró la mano derecha con fuerza. No quería que ella lo viera temblar.
—Yo... ahora no, Pole.
Ella volvió a señalar, con más insistencia.
Taniel aspiró más mala y cerró los ojos. Sintió que unas lágrimas le caían por las mejillas.
Luego notó que ella tomaba el cuaderno y los carboncillos. Oyó que la mesa se movía. Esperó un reproche. Un golpe. Algo. Cuando volvió a abrir los ojos, llegó a ver los pies descalzos de ella desapareciendo por las escaleras del fumadero. Volvió a aspirar y se limpió las lágrimas del rostro.
La sala comenzó a desdibujarse por la influencia de la mala junto con sus recuerdos; todas las personas a las que había matado, todos los amigos a quienes había visto morir. El dios que él había visto con sus propios ojos y que luego había eliminado con una bala hechizada. No quería recordar nada de eso.
Solo unos días más en el fumadero y luego estaría bien. Sería el mismo de antes. Se presentaría ante Tamas y volvería a hacer lo que mejor se le daba: matar keseños.
Tamas se encontraba a unos cuatrocientos metros debajo de mil toneladas de roca unas pocas horas después de haber dejado atrás las murallas de Budwiel. Su antorcha vacilaba en la oscuridad y arrojaba luces y sombras por las filas y más filas de los nichos tallados en las paredes de las cavernas. Del techo colgaban cientos de calaveras en un morboso tributo a los muertos, y él se preguntó si así se vería el camino hacia la otra vida.
Se imaginó que habría más fuego.
Luchó contra su claustrofobia inicial recordándose que esas catacumbas habían sido utilizadas durante miles de años. Difícilmente iban a derrumbarse en ese momento.
El tamaño del pasadizo lo sorprendió. Por momentos, las salas tenían el ancho suficiente para albergar a cientos de hombres. En sus puntos más estrechos, podría pasar hasta un carruaje sin llegar a rozar los laterales.
Los dos artilleros que Hilanska había mencionado caminaban adelante. Llevaban sus propias antorchas y hablaban entusiasmados, sus voces resonaban a medida que pasaban por las distintas recámaras. Junto a Tamas, su guardaespaldas Olem le seguía el ritmo con una mano sobre la pistola y una mirada de sospecha clavada en los dos soldados. En la retaguardia iban dos de los mejores magos de la pólvora de Tamas: Vlora y Andriya.
—Estas cavernas fueron ensanchadas con herramientas —dijo Olem pasando los dedos por las paredes de piedra—. Pero mire el techo. —Señaló hacia arriba—. No hay marcas de herramientas.
—Fueron hechas por el agua —repuso Tamas—. Probablemente, miles de años atrás. —Paseó la mirada por el techo y luego la llevó al suelo. El camino descendía en una suave pendiente, interrumpida de vez en cuando por algunos escalones desgastados por el paso de miles de peregrinos, familias y sacerdotes. A pesar de aquellas señales de uso, las catacumbas estaban completamente desprovistas de seres vivos; los sacerdotes habían suspendido los entierros durante el asedio, preocupados porque el fuego de artillería hiciera derrumbarse algunas de las cuevas.
De niño, Tamas había jugado en cavernas como aquella todos los veranos, cuando su padre, un boticario, investigaba las montañas en busca de flores, setas y hongos poco comunes. Algunos sistemas de cavernas se metían en el corazón de la montaña hasta profundidades increíbles. Otros terminaban abruptamente, justo cuando las cosas parecían comenzar a ponerse interesantes.
El pasadizo se abrió en una caverna ancha. La luz de las antorchas ya no danzaba en el techo y en las paredes lejanas, sino que desaparecía en la oscuridad que tenían encima. Estaban en la orilla de un espejo de agua estancada más negro que una noche sin luna. Sus voces hacían eco en aquel enorme espacio vacío.
Tamas se detuvo junto a los artilleros. Abrió una carga de pólvora con los dedos y se la esparció sobre la lengua. El trance lo atravesó y le causó mareo y claridad al mismo tiempo. El dolor de la pierna desapareció y los pequeños haces de luz generados por las antorchas de pronto fueron más que suficientes para que él pudiera examinar la caverna en su totalidad.
Contra las paredes había apoyados sarcófagos de piedra, apilados unos sobre otros casi de cualquier modo, y las pilas llegaban a tener unos diez u once metros de altura. El sonido de un goteo resonaba por toda la cueva: la fuente de aquel lago subterráneo. Tamas no llegaba a ver salida alguna, excepto aquella por donde habían entrado.
—¿Señor? —dijo uno de los artilleros. Se llamaba Ludik, y sostenía su antorcha sobre el agua, tratando de calcular la profundidad.
—Estamos a cientos de metros debajo del Pilar Oeste —dijo Tamas—. Y no estamos más cerca de Kez. No me gusta que me lleven a lugares extraños.
El amartillado de la pistola de Olem perturbó el silencio de la cueva. Detrás de Tamas, Vlora y Andriya tenían sus rifles listos.
Ludik intercambió una mirada nerviosa con su camarada y tragó saliva.
—Parece que el sistema de cavernas se termina —dijo Ludik señalando con su antorcha sobre el agua—. Pero no es así. Continúa, y va derecho hacia Kez.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Tamas.
Ludik dudó, esperando un reproche.
—Porque lo recorrimos hasta el final, señor.
—Muéstramelo.
Pasaron por detrás de un par de sarcófagos del otro lado del lago y por debajo de una saliente que resultó ser más profunda de lo que parecía. Un momento después, Tamas estaba de pie al otro lado. La caverna volvía a abrirse y los llevaba a la oscuridad.
Tamas se volvió hacia su guardaespaldas, que estaba junto a él.
—Trata de no dispararle a nadie, a menos que yo lo diga.
Olem se pasó una mano por la barba, cuidadosamente recortada, con la vista fija en los artilleros.
—Por supuesto, señor. —Su mano no se separó de la culata de su pistola. Por aquellos días, Olem no era un sujeto dado a mostrar confianza.
Una hora después, Tamas salió de la caverna, trepó por entre la maleza y el pedregal y salió a la luz del día. El sol ya había pasado sobre las montañas que había hacia el este; el valle estaba en sombras.
—Todo en orden, señor —dijo Olem mientras lo ayudaba a ponerse de pie.
El mariscal revisó su pistola, luego se esparció distraídamente el contenido de otra carga de pólvora sobre la lengua. Estaban en un valle profundo en la pendiente sur de las montañas Adranas. Según su estimación, estaban a menos de tres kilómetros de Budwiel. Si eso era correcto, ahora se encontraban flanqueando perfectamente al ejército keseño.
—El viejo lecho de un río, señor —dijo Vlora, avanzando entre las rocas—. Va hacia el oeste y después dobla hacia el sur. La base del valle está oculta detrás de un montículo. En este momento, no estamos a más de un kilómetro de los keseños, pero no hay señales de que hayan explorado este valle.
—¡Señor! —dijo una voz desde el interior de la cueva.
Tamas se volvió. Vlora, Olem y Andriya levantaron sus rifles y apuntaron hacia la oscuridad.
De allí salió un soldado adrano. En el hombro llevaba un galón con un cuerno de pólvora debajo. El sujeto era un soldado de primera, un miembro de la nueva compañía de los soldados de élite de Olem, los rifleros.
—Silencio, estúpido —susurró Olem—. ¿Quieres que nos oiga todo Kez?
El mensajero se limpió el sudor de la frente y parpadeó a causa del brillo de la luz.
—Mis disculpas, señor —le dijo a Tamas—. Me perdí en la montaña. El general Hilanska me envió por vos un momento después de que se fueran.
—¿Qué sucede, hombre? —preguntó Tamas impaciente. Los mensajeros agitados nunca eran una buena señal. Nunca se apresuraban, a menos que se tratara de un asunto de lo más importante.
—Los keseños, señor —dijo el mensajero—. Nuestros espías informan que atacarán en masa pasado mañana. El general Hilanska le solicita que regrese a la muralla inmediatamente.
Tamas pasó la vista por el valle profundo en el que se encontraban.
—¿Cuántos hombres piensan que podríamos llegar a traer por aquí en dos días?
—Miles —dijo Vlora.
—Diez mil —dijo Olem.
—Un martillo de dos brigadas —dijo Tamas—. Y Budwiel será el yunque.
Vlora parecía tener sus dudas.
—Es un martillo pequeño, señor, comparado con la fuerza monstruosa que hay allí.
—Entonces tendremos que golpear fuerte y rápido. —Tamas observó el valle una vez más—. Regresemos. Hagan que los ingenieros comiencen a ensanchar el túnel. Traigan algunos hombres para que apuntalen este pedregal, para que no armemos un alboroto al pasar. Cuando los keseños ataquen, los destrozaremos contra las puertas de Budwiel.