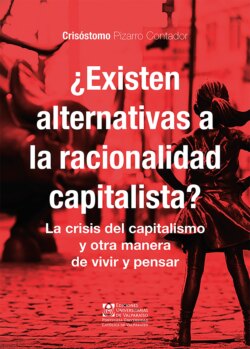Читать книгу ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? - Crisóstomo Pizarro Contador - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Conjeturas sobre el futuro del capitalismo
A diferencia de la economía neoclásica y el posmodernismo, los cultores de la macrosociología histórica asumen la discusión del futuro del capitalismo y, reconociendo el legado intelectual de Joseph Schumpeter y Karl Polanyi, priorizan la actuación de un sector de utilidad pública comprometido con la reproducción social de las personas, reconociendo al mismo tiempo el papel del mercado en la provisión de otros bienes y servicios.
Aceptación de la conjetura
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian y Craig Calhoun, coautores del libro Does Capitalism Have a Future?, pronostican que en las próximas décadas o mucho antes, la “Gran Recesión de 2008” se nos revelará como el prólogo de un período caracterizado por sorprendentes shocks e inmensos desafíos. Algunos de ellos nos parecerán nuevos, y otros muy viejos, pero todos traerán consigo dilemas políticos sin precedentes y muy difíciles elecciones políticas que moldearán la vida de los niños y jóvenes de hoy. Todo esto no puede considerarse como necesaria o solamente malo, porque también puede ofrecernos una oportunidad para hacer algo distinto de lo que se ha hecho por las generaciones pasadas1.
Predecir nuevas configuraciones estructurales y sus factores condicionantes a partir de los conocimientos acumulados por la macrosociología histórica es algo que podemos hacer. Es lo que llamamos una prueba contrafactual y lo más cercano a lo que es una prueba experimental, un ejercicio muy distinto de la predicción de acontecimientos específicos, siendo algo completamente difícil o imposible de imaginar2.
Aquí tratamos de pronosticar los cambios venideros basados en el conocimiento acumulado por la macrosociología histórica sobre la evolución de la sociedad humana, especialmente la dinámica de los antiguos imperios y civilizaciones, los orígenes de la sociedad moderna y del capitalismo. La observación de los patrones de desarrollo en el largo plazo muestra que la historia humana se mueve a través de múltiples contradicciones y conflictos, resultantes de la intersección de distintos tipos de estructuras que logran cristalizarse en diversas configuraciones sólo después del transcurso de prolongados períodos de tiempo. Sin embargo, estas estructuras en cuanto realidades históricas no son eternas. Esta visión es compartida por todos los autores mencionados y sus diferencias son presentadas en el capítulo dedicado a cada uno de ellos.
Lo que cabe resaltar ahora es que ninguno sostiene su análisis en una condena o elogio del capitalismo, lo cual no significa afirmar que carezcan de una visión acerca de las características morales y políticas que definirían sus ideales acerca de la sociedad justa y buena3.
Rechazo intelectual y emocional a la conjetura
La predisposición a discutir los mundos futuros posibles y, en especial, las perspectivas del capitalismo choca con la opinión prevaleciente desde el fin de la Guerra Fría en las corrientes posmodernistas y en la economía neoclásica. Para ellas, no vale la pena pensar en los cambios estructurales de largo plazo.
La economía neoclásica basa sus modelos en el supuesto de que el universo social es fundamentalmente inmodificable. La existencia del capitalismo como sistema durante 500 años siempre habría demostrado su capacidad para superar las crisis del pasado mediante las políticas de ajustes y la innovación tecnológica. Esto es, sin embargo, sólo una generalización empírica, porque su renovada existencia secular no constituye la prueba de una vida eterna.
La comparación de la economía neoclásica con la astrología puede ayudarnos a comprender sus limitaciones. Al igual que la astrología, fue establecida como una materia especializada bajo el solo dominio de los expertos, sus consejos son requeridos en todo el mundo y gozan de una alta remuneración porque ambas, astrología y economía neoclásica, tratan de asuntos importantes que despiertan gran ansiedad e incertidumbre. En la astrología, las causas de la incertidumbre eran las sucesiones dinásticas y las guerras. Los economistas neoclásicos tratan de las ansiedades provocadas por las decisiones de inversión, la volatilidad de los mercados y la oposición que generalmente sus recomendaciones de políticas suelen generar en aquellos que deben padecerlas. Ambas funcionan como ideologías y se estructuran conforme al sentido común de las élites dominantes4.
Las distintas orientaciones postmodernistas de la década de los ochenta, surgidas de la frustrada revolución de 1968, la visible crisis del comunismo soviético y el relanzamiento de las ambiciones hegemónicas de los Estados Unidos, también contribuyeron a compartir el mismo supuesto de la existencia permanente del capitalismo, aunque esto no ocurrió sin una gran dosis de desesperanza existencial. “Consecuentemente, el postmodernismo cultural no pudo sostener una voluntad capaz de mirar de frente las verdaderas realidades estructurales”5.
Entre los principales rasgos del modernismo hay que destacar su escepticismo de cualquiera pretensión teórica de gran alcance, o de lo que ellos llamaron las grandes narrativas, celebrando la duda, la ironía, la experiencia vivida, la deconstrucción de las creencias y la interpretación de prácticas culturales minúsculas6. El postmodernismo surgió directamente de la revolución de 1968 y el ingreso a la academia de nuevos grupos de jóvenes. Hay que reconocer que puso en discusión asuntos que eran antes considerados como verdaderos dogmas; en verdad, “agitó aguas estancadas, pero dejándolas enturbiadas”7.
Legado intelectual de Joseph Schumpeter
y Karl Polanyi
Las críticas de la macrosociología histórica a las limitaciones de la economía neoclásica y posmodernismo no desestiman el legado intelectual de Schumpeter sobre el valor del “emprendimiento” en la construcción de una nueva economía. Cabe preguntarse entonces quiénes serán los agentes del emprendimiento y cuál debería ser el principal objeto de su imaginación creadora. ¿Es posible emplear las energías del emprendimiento para conseguir mercados más creativos y menos destructivos? También es necesario tomar en cuenta la idea de Karl Polanyi acerca de los “mercados ficticios”, como la tierra, el dinero y la vida humana, los cuales no deberían ser objeto de transacciones mercantiles. En el siglo xxi, debemos entender en un sentido genérico que “tierra” significa el medio ambiente, “dinero” es financiamiento global y “vida humana”, la internalización de los costos de la reproducción social mediante el financiamiento público, decente y sostenible de la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y la seguridad social de todos los ciudadanos8.
Los conceptos de desarrollo económico
y emprendimiento en Schumpeter
En su Teoría del desarrollo económico, publicado en 1911 en alemán, Schumpeter señaló que el simple crecimiento de la economía a causa del crecimiento de la población y la riqueza no debía ser considerado como un proceso de desarrollo puesto que no suponía fenómenos cualitativos nuevos, sino tan sólo procesos de adaptación. Para Schumpeter,
“[…] el desarrollo es un fenómeno distinto, completamente ajeno a lo que puede ser observado en el flujo circular de la economía o en la tendencia hacia el equilibrio. El desarrollo económico es un cambio […] en los canales del flujo circular, es una perturbación del equilibrio que altera y desplaza para siempre el estado de equilibrio existente previamente”9.
“Las innovaciones en el sistema económico como regla no toman lugar de forma que primero aparecen los deseos en el consumidor y luego el sistema económico se mueve debido a esas presiones […]. Es el productor como norma el que inicia el cambio económico y finalmente los consumidores son educados por los productores”10.
El concepto de desarrollo supone “una nueva combinación” de los elementos que condicionan el proceso productivo y cubre los siguientes cinco casos: 1) la introducción de nuevos bienes, esto es, bienes con los cuales los consumidores no están familiarizados o un bien que presenta una nueva cualidad; 2) la introducción de nuevos métodos de producción; 3) la apertura de nuevos mercados; 4) la conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o bienes semifacturados; 5) el establecimiento de una nueva organización industrial. Una nueva combinación cobra forma en nuevas industrias que generalmente no surgen de las antiguas, pero que inician su proceso de producción al lado de ellas11.
El concepto de emprendedor puede utilizarse en un sentido amplio y en un sentido más estrecho. En un sentido amplio se puede comprender dentro de la categoría cualquier persona que ejerza la función de emprender: hombres de negocios independientes, empleados dependientes de la compañía, como gerentes, miembros del directorio, y aún aquellos que controlan la mayoría de las acciones12. El llevar a cabo una nueva combinación, lo cual define al emprendedor, no significa necesariamente que este esté permanentemente conectado con una empresa. Existen muchos financistas y promotores que pueden ser emprendedores en un sentido lato. Por otra parte, el concepto de emprendedor también es más estrecho que el tradicional en cuanto no incluye a todos los jefes de las empresas o gerentes o industriales, que solamente se dedican a operar un negocio establecido. En este caso, sólo se consideran como emprendedores a aquellos que realizan la función denominada “una nueva combinación” de los elementos que condicionan el proceso productivo, según se describió en el párrafo anterior. La definición de Schumpeter distingue entre emprendedor y capitalista. Aquellas caracterizaciones del emprendedor como “iniciador”, “autoridad” o “visionario” concuerdan completamente con su definición y no se encuentran generalmente dentro del ámbito rutinario del flujo circular13.
Debido a que ser emprendedor no es una profesión y, en general, tampoco una condición duradera, no forma una clase social en el sentido técnico, como los terratenientes, los capitalistas o los trabajadores. Por supuesto, la función emprendedora puede conducir a una cierta posición de clase. La función del emprendedor en sí misma no puede ser heredada, como bien lo demuestra la historia de las familias que se dedicaron a las manufacturas14.
La posición de Schumpeter se caracteriza…
“[…] por tres pares de oposiciones: primero, la oposición de dos procesos reales: el flujo circular o la tendencia al equilibrio, por una parte, y cambio en los canales de la rutina económica o un cambio espontáneo en los datos económicos que surgen dentro del sistema económico. Segundo: por la oposición de dos aparatos teóricos: estáticos o dinámicos. Tercero, por la oposición de dos tipos de conducta […] simples gerentes y emprendedores”15.
Para la vida económica, cada etapa fuera de los límites de la rutina presenta dificultades e incluye un nuevo elemento. Este elemento nuevo es el que constituye el fenómeno del liderazgo16. Entre esas dificultades, Schumpeter destaca en primer lugar que los individuos, cuando actúan fuera de las vías acostumbradas, carecen de los datos y reglas suficientes de conducta para actuar de manera precisa. Algunas de estas dificultades pueden ser imaginadas, otras no. Esto es particularmente cierto en el caso de aquellos datos que el emprendedor desea transformar y de aquellos que desea crear. Todo esto supone que el emprendedor posee un alto grado de racionalidad consciente que la que supone la acción acostumbrada. Lo que el emprendedor enfrenta es el producto efectivo de la imaginación. Por lo tanto, hay que distinguir claramente la acción acostumbrada y la acción iniciada por el emprendedor. El éxito del emprendedor depende de su intuición, de su capacidad para prever hechos que finalmente cobren realidad. Todo esto no puede conocerse de antemano, por lo que tiene que concentrarse en reconocer los hechos esenciales, descartando aquellos que no lo son17.
Aquellos que quieren hacer algo nuevo tienen que enfrentarse a los hábitos que militan en contra de los proyectos embrionarios. La nueva combinación de elementos que el emprendedor quiere realizar exige esfuerzos extraordinarios para que los sueños lleguen a transformarse en realidades, todo lo cual supone “una libertad mental que sólo puede surgir de una fuerza extraordinaria muy superior a la que exigen las demandas de cada día y es, por lo tanto, algo muy peculiar y de una naturaleza muy rara”.
Otra dificultad de importancia es la reacción del medio social que el emprendedor desea cambiar o transformar. Entre estas reacciones hay que mencionar impedimentos legales y políticos18. A la superación de todas las dificultades se oponen los grupos que son amenazados por la innovación. Encontrar la cooperación para el cambio también supone ganarse a los consumidores que estarían abiertos a aceptar los bienes y servicios que la innovación procura ofrecer19.
Schumpeter distingue también el liderazgo económico de la simple “invención”. Si estas no se llevan a la práctica, las invenciones son irrelevantes. Llevar a cabo una transformación de la rutina es algo distinto a un simple invento, porque requiere aptitudes especiales. Aunque los emprendedores pueden ser también inventores, no son inventores por naturaleza20.
Además, Schumpeter señala claramente que “la personalidad del capitalista no corresponde con nuestra idea de liderazgo”21. En muchos sentidos, el típico emprendedor está muy centrado en sí mismo en comparación con otros actores económicos, porque descansa menos que los otros actores en la tradición. Su tarea “consiste precisamente en la destrucción del pasado y la creación de nuevas formas de acción”. Esto no solamente caracteriza su actuar económico, sino que también comprende las consecuencias morales, culturales y sociales. “El típico emprendedor se retira de la arena sólo cuando sus esfuerzos se agotaron y son insuficientes para cumplir con la tarea que él se ha propuesto”. Esto no se verifica en el caso del hombre económico, que pondera los resultados de acuerdo a la utilidad o falta de utilidad de sus esfuerzos. Este llega a un punto en el cual está convencido que debe haber un equilibrio entre costo y beneficio. Los esfuerzos que el emprendedor hace no constituyen una razón para abandonar el emprendimiento: “una actividad del tipo del emprendedor es obviamente un obstáculo al goce hedonístico de los bienes que son adquiridos usualmente mediante el dinero. El consumo supone ocio. En términos hedonísticos la conducta del emprendedor sería irracional”22.
La competencia schumpeteriana
Schumpeter abogó contra el modelo de competencia en equilibrio predominante en su tiempo y en la actualidad. Este equilibrio es eficiente en el sentido de que nadie podría mejorar sino en detrimento de otro individuo. Se trata del modelo de la oferta y la demanda, en el cual los monopolios son un “azote”, debido a su poder de coartar la producción y elevar los precios. Sin embargo, para Schumpeter, los monopolios serían funcionales al proceso de innovación que constituye el “núcleo” del capitalismo. “La competencia schumpeteriana sustituyó la competitividad en el mercado por competitividad por el mercado”23. La competencia perfecta sería un impedimento para que los innovadores obtuviesen beneficios de sus ideas y sin innovación las economías se estancarían.
Innovación de los monopolios en la creación
de barreras de entrada
La entrada de nuevos competidores puede ser un impedimento para innovar y, por esta razón, las empresas dedican numerosos recursos a la creación de barreras socialmente productivas para mantener su posición retardando el ritmo general de la innovación. Microsoft se ha convertido en el vivo ejemplo de cómo una parte interesada puede frenarla. Estas y otras compañías han innovado en la creación de nuevas barreras de entrada y en la obtención de beneficios de su poder monopolístico24.
Como la innovación es estimulada por la búsqueda de mayores beneficios no es extraño que los rendimientos de la esfera privada no sean consistentes con los retornos sociales. De esta manera, lo que se podría esperar de la innovación no termina alcanzándose. El optimismo de Schumpeter, en el sentido de que todos o por lo menos la mayoría se beneficiaría de la innovación generada por el capitalismo dinámico, no es convincente25. “Las empresas (y sus gerentes) erradicadas por la ‘destrucción creativa’ de este proceso de optimismo irracional y pobre análisis del riesgo no reviven con facilidad”26.
Stiglitz sostiene que Schumpeter siguió la lógica de la teoría del “goteo”, aunque explícitamente nunca la mencionó. Los ingresos familiares son más bajos hoy (con la inflación ajustada) que hace una década. “Comprobar que los ingresos de los trabajadores varones en su treintena era superior hace tres décadas también resta solidez a la confianza en esta economía de goteo”27.
Con respecto al reconocimiento actual del papel fundamental del Gobierno en la promoción de los avances científicos, hay que subrayar que los gobiernos siempre asumieron ese papel antes que Schumpeter lo advirtiera. Este es el caso de la creación de algunas de las “mayores innovaciones del siglo xx, incluyendo internet”. También en el siglo xix, el Gobierno financió la primera línea de telégrafos, promovió la investigación que cimentó el aumento de la productividad agrícola en Estados Unidos y formó las estructuras de propagación para transmitir este conocimiento a los agricultores28 29. El énfasis de Schumpeter en la promoción de la innovación por parte de las grandes empresas, en ocasiones monopolísticas, es discutible. Hay estudios que demuestran que una gran proporción de las innovaciones modernas se origina en empresas nuevas y pequeñas. “Algunos pasos del proceso innovador pueden automatizarse, pero no así la verdadera creatividad y, si las grandes compañías ponen trabas a la entrada de nuevos competidores, la innovación resulta perjudicada”30.
Papel de los derechos de propiedad intelectual
Schumpeter tampoco se ocupó mayormente de los problemas relacionados con el papel de los derechos de propiedad intelectual. Los intereses corporativos han pretendido “cercar el patrimonio común” del conocimiento dificultando así el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los conflictos por la propiedad intelectual de las patentes impiden la innovación y los monopolios minimizan los incentivos a la misma. El financiamiento a los partidos políticos en las campañas electorales y el lobby alteran el proceso político. “El sector financiero consiguió comprar la desregulación para acabar pidiendo ingentes ayudas económicas”31.
Stiglitz afirma que, sin perjuicio de lo anterior, Schumpeter tenía muy claras las relaciones entre el proceso político y su influencia en la innovación. Del mismo modo, estaba consciente de las limitaciones de los economistas “basados en un modelo particular de economía de mercado, el modelo de equilibrio, en el que la innovación carecía de lugar. En este modelo la competencia perfecta era ideal, y cuando se alcanzaba dicho ideal, el mercado era plenamente eficiente. Pero en ese afán por asegurarse de que los puntos fuertes del capitalismo basado en mercados imperfectos no se obviasen, él mismo subestimó sus limitaciones”32. En suma, gracias al alejamiento de Schumpeter de la economía convencional “facilitó las herramientas esenciales para continuar la búsqueda interminable en pos de la sociedad mejor”33.
Asimismo, criticaba a esos economistas que no vinculan el análisis de una situación momentánea con el pasado y el futuro. Estos explican el comportamiento de las empresas mediante el principio del lucro y cómo ellas son administradas por el capitalismo, pero “el problema relevante es el descubrir cómo las crea y cómo las destruye”34.
“Mi paradójica conclusión: al capitalismo
lo están matando sus propias realizaciones”
En Capitalismo, socialismo y democracia (1942), Schumpeter expuso lo que él llamaba su “paradójica conclusión”, en el sentido de que el capitalismo caería como sistema histórico debido a “sus propias realizaciones”. Esta conclusión fue elaborada explícitamente como una alternativa a lo que definió como la errada tesis de Marx y otras líneas más populares35.
El progreso de la economía capitalista era evidente, a pesar de las pérdidas conocidas durante los períodos de depresión. Este progreso, consistente en una “destrucción creativa”, era en verdad una “historia de revoluciones”36.
Además, debido a las pocas evidencias que pudo advertir en el aumento de la desigualdad, también albergaba la esperanza de que el aumento de los ingresos medios terminara erradicando la pobreza37.
El progreso económico se sustentaba en motivos de insuperable simplicidad y vigor y daba rienda suelta, con una rapidez inexorable, a las promesas de riqueza y a las amenazas de ruina con que sancionaba el comportamiento económico38. Sin embargo, esta misma fuerza motivacional crearía las condiciones para destruir sus “pilares extracapitalistas”, esto es, las instituciones remanentes del feudalismo que ofrecían alguna protección a sus distintos actores, como la hacienda, la aldea y los gremios artesanales39.
También destruiría las instituciones económicas del pequeño productor y del pequeño comerciante, a pesar de que todas ellas formaban una parte importante del inicio de su propio “edificio”40.
Todas las instituciones anteriores representaban cadenas que no solamente entorpecían, sino que también protegían41, y su destrucción dio nacimiento a una concentración progresiva de la riqueza y el poder42.
Además de la destrucción de las instituciones de protección social, Schumpeter también sostenía que la automatización impulsada por la misma empresa capitalista la haría superflua y saltaría en pedazos bajo la presión de su propio éxito43; y decía que para aceptar el derrumbamiento del capitalismo no era necesario ser socialista, porque la prognosis no implicaba nada acerca de la deseabilidad del curso de los acontecimientos que se predecían. Si un médico predice que su paciente morirá en breve, no quiere decir que lo desee44.
En resumen, el progreso económico capitalista no sólo destruyó su propia armazón institucional, sino que también crearía las condiciones para otra evolución, “una civilización socialista”45.
Stiglitz, discordando de la apreciación de Schumpeter, dice que la nueva amenaza del capitalismo no proviene del socialismo, ya fracasado como alternativa en la forma como lo hemos conocido. La cuestión hoy es cómo salvarlo de los propios capitalistas que, mediante el “asistencialismo corporativo”, han sabido emplear el poder del Estado para proteger a los ricos y poderosos en lugar de los más desfavorecidos. En este sentido, han sido más estatistas que los propios socialistas. Como ya se anticipó, contrariamente a este hecho, los ingresos medios de los trabajadores hombres entre los 30 y 39 años son hoy muy inferiores a los que existían hace tres décadas. Con esta constatación, Stiglitz pone en cuestión el optimismo de Schumpeter sobre el progreso económico del capitalismo46.
Karl Polanyi. El mercado autorregulado
y las mercancías ficticias
Un punto de vista similar al sostenido por Schumpeter, en cuanto a los efectos del progreso económico capitalista en la destrucción de las instituciones de protección social, fue elaborado por Karl Polanyi en 1944, en su crítica a la mercantilización del trabajo humano. Puesto que el ser humano no ha sido generado como una mercancía para ser vendido en el mercado, esto no sería más que una ficción creada por el capitalismo, pero inevitable para poder disponer libremente de la “entidad física, sicológica y moral de los trabajadores”, hasta llegar a convertir completamente a la propia sociedad en un simple “apéndice” del sistema económico47.
Lo mismo pensaba Max Weber mucho antes, cuando sostenía que si el mercado era abandonado a su propia legalidad, no reparaba más que en la cosa, no en la persona, no reconocería ninguna obligación de fraternidad ni de piedad existente en las comunidades de carácter personal. Todas ellas serían obstáculos para su libre desarrollo48. Weber era muy pesimista acerca de las potencialidades de la razón para reducir los efectos negativos de la modernización capitalista, los cuales se traducirían en una pérdida de sentido y libertad conducentes a un verdadero encierro en una jaula de hierro en la cual dominarían “los sensualistas sin espíritu y los especialistas sin corazón”49.
A la transformación del trabajo humano en mercancía, Polanyi sumó la tierra y el dinero. Todos debían ser transformados necesariamente en mercancía, definida empíricamente como todo objeto producido para la venta en el mercado. Los mercados son también empíricamente definidos como contactos efectivos entre compradores y vendedores. Sólo cuando todos los elementos de la economía son concebidos como productos para la venta, pueden ser sometidos al mecanismo de la oferta y la demanda en interacción con los precios. De esta manera, deben existir mercados para todos los elementos de la industria, organizados en un grupo de oferta y en un grupo de demanda. El precio que esos elementos tienen actúa recíprocamente sobre dicha oferta y demanda. “Esos mercados son muy numerosos y están en comunicación recíproca, formando un gran mercado único […], incluir el trabajo y la tierra entre los mecanismos del mercado supone subordinar a las leyes del mercado la sustancia misma de la sociedad”50.
La tierra, que es la misma naturaleza, tampoco ha sido creada por el hombre para ser vendida en el mercado. Esta ficción traerá consigo un verdadero saqueo, la contaminación de los ríos y la destrucción de la capacidad para producir alimentos y materias primas. La administración del poder adquisitivo por el mercado sometería a las empresas a liquidaciones periódicas, ya que la alternancia de la penuria y de la superabundancia sería tan desastrosa para el comercio como lo fueron las inundaciones y los períodos de sequía para la sociedad primitiva51.
La autorregulación de los mercados del trabajo humano, la naturaleza y el poder de compra de las personas “conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad”52. La autorregulación prohíbe cualquier disposición o comportamiento que pueda obstaculizar el funcionamiento efectivo del mecanismo del mercado construido sobre la ficción de la mercancía”53.
“Desprovistos de la protectora cobertura de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían al ser abandonados en la sociedad: morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la perversión, el crimen y la inanición”54.
En el prólogo de La gran transformación de Polanyi, Emmanuel Rodríguez e Isidro López dicen que las ideas políticas de Polanyi pueden considerarse dentro del marco del socialismo cristiano, debido a la importancia que concede a la idea de individuo, a la igualdad que debería existir entre ellos y al desarrollo de relaciones comunitarias. Polanyi también identificó al movimiento obrero como el motor del principio de protección social, de defensa de la sociedad respecto al mercado y negó el carácter positivo de la lucha de clases. La utopía del mercado autorregulado y la dislocación que le acompaña —la sociedad de clases— son, a la postre, la negación ideológica y práctica de todo ideal de comunidad55.
Basados en el legado intelectual de Schumpeter y Polanyi, los cultores de la macrosociología histórica proponen una restructuración de la economía-mundo postcapitalista organizada de acuerdo a diferentes principios. Debería darse prioridad a un sector de utilidad pública en la reproducción social de las personas y prioridad a un sector mercantil en la provisión de otros bienes y servicios de consumo de la población. En ambos casos, deberíamos observar una alta flexibilidad para el empleo de uno u otro sector de acuerdo a cada circunstancia56.
¿Caída del capitalismo o nuevo capitalismo?
Immanuel Wallerstein explica las razones para predecir el quiebre del sistema en la incapacidad de los capitalistas para seguir manteniendo las condiciones de la incesante acumulación de capital, esto es, la esencia de su realidad como sistema histórico. El sistema alcanzará finalmente sus límites estructurales, así como ha ocurrido con todos los sistemas históricos, y terminará su existencia debido a la frustración de los mismos capitalistas. Presionados por los costos sociales y ecológicos para hacer negocios, les resultará imposible tomar sus decisiones de inversión como usualmente lo hacen57.
Para Randall Collins, la caída del capitalismo será el resultado del desplazamiento del empleo de la clase media por el imparable avance de las tic y los destructivos efectos de la “financialización” de la economía en la inversión realmente creativa.
Michel Mann sostiene que las sociedades responden a la actuación de diferentes configuraciones de las redes ideológicas, económicas, militares y políticas constitutivas del poder social. Si se reconoce este hecho, la caída del capitalismo en Occidente no significará su muerte sistémica. El surgimiento del “resto” no occidental abrirá nuevas fronteras al capitalismo, al menos en el futuro previsible. Los cambios demográficos y sus efectos en la economía del mundo se estabilizarán. Sin embargo, una crisis medioambiental podría acontecer aún antes de la configuración de nuevas formas de organización capitalista.
Craig Calhoun concuerda con la hipótesis de la sobrevivencia del capitalismo, si los capitalistas ilustrados se disponen a asumir los costos medioambientales y sociales del sistema. Un nuevo capitalismo podría surgir, aunque tampoco puede desecharse que la incapacidad para corregir los negativos efectos de la financialización de la economía asuma dimensiones sistémicas que terminen con él.
Georgi Derluguian, después de estudiar la caída del comunismo soviético y la transformación de China en una forma de capitalismo de Estado, prevé la crisis del capitalismo como consecuencia de las contradicciones destacadas por Wallerstein más que como efectos de conflictos geopolíticos en la forma de guerras mundiales. Puede esperarse la formación de coaliciones políticas movilizadas por un programa de izquierda liberal comprometido con el ideal de una justicia universal. Esto ocurrirá principalmente en los países capitalistas de las zonas centrales con tradición democrática y existencia de movimientos sociales. Sin embargo, ello no excluye el desarrollo de los nacionalismos extremos, que tratarían de controlar policialmente las manifestaciones disidentes en su grado máximo mediante el empleo de nuevos medios tecnológicos.
1 Wallerstein, I. et al., “The Next Big Turn. Collective Introduction”, en Does Capitalism Have a Future? (Nueva York: Oxford University Press, 2013), 1-2.
2 Wallerstein, I. et al., “Getting Real. The Concluding Collective Chapter”, en Ibíd., 188.
3 Wallerstein et al., “The Next Big Turn”, 5.
4 Wallerstein et al., “Getting Real”, 190.
5 Wallerstein et al., “The Next Big Turn”, 5; “Getting Real”, 189.
6 Wallerstein et al., “Getting Real”, 189.
7 Ibíd., 189-191.
8 Ibíd., 190-191.
9 Schumpeter, J., The Theory of Economic Development (New Brunswick, Londres: Transaction Publishers, 6ª ed., 2012), 64.
10 Ibíd., 65.
11 Ibíd., 66.
12 Ibíd., 75.
13 Ibídem.
14 Ibíd., 78, 81.
15 Ibíd., 82-83.
16 Ibíd., 84.
17 Ibíd., 84-85.
18 Ibíd., 86-87.
19 Ibíd., 87.
20 Ibíd., 88-89.
21 Ibíd., 91.
22 Ibíd., 92.
23 Stiglitz., J. E., “Prólogo”, en Schumpeter, J. A., Capitalismo, socialismo y democracia (Barcelona: Página Indómita, 1ª ed., 2015), i, 11-12.
24 Ibíd., 14.
25 Ibídem.
26 Ibíd., 16.
27 Ibíd., 16-17.
28 Ibíd., 13.
29 El papel del Estado en el desarrollo tecnológico se presentará en el capítulo ii.
30 Ibíd., 17.
31 Ibíd., 18.
32 Ibíd., 18-19.
33 Ibíd., 19.
34 Ibíd., 170.
35 Schumpeter, Capitalismo, prefacio a la 1ª ed. (1942), i, 24-25. En la segunda parte del volumen i se formula la siguiente pregunta: “¿Puede sobrevivir el capitalismo?”, y su respuesta es “no, no creo que pueda”. Ibíd., 135-136.
36 En esta historia, Schumpeter desataca los siguientes cambios: el aumento y el proceso de transformación cualitativa del contenido del presupuesto del obrero, desde de 1760 a 1940; la historia del aparato de producción de una explotación agrícola típica, desde el comienzo de la racionalización de la rotación de los cultivos y de la cría del ganado hasta la agricultura mecanizada de nuestros días —junto con los silos y los ferrocarriles—; la historia del aparato de producción de la industria del hierro y el acero, desde el horno de carbón vegetal hasta el alto horno; la historia del aparato de producción de energía, desde la rueda hidráulica hasta la turbina; la historia del transporte, desde la silla de postas hasta el aeroplano; la apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales, y el desarrollo de la organización de la producción, desde el taller de artesanía y la manufactura hasta los grupos empresariales, como los del acero de Estados Unidos. Ibíd., 26, 168-169.
37 Ibíd., 12.
38 Ibíd., 153.
39 Ibíd., 259-260.
40 Ibíd., 153, 261-262.
41 Ibíd., 253-254 y 299.
42 Ibíd., 154.
43 Schumpeter, Capitalismo, 252.
44 Ibíd., 136.
45 Ibíd., 298-299. Schumpeter también hablaba del socialismo como el “heredero legítimo” del capitalismo. Ibíd., 136.
46 Ibíd., 16-17. Desde un punto de vista teórico muy distinto al desarrollado por Schumpeter, Rajan y Zingales dicen que la continua búsqueda de protección estatal contra la competencia tiende a transformarse en el peor enemigo del capitalismo. El mercado libre no debe concebirse como “la anarquía de la jungla del oeste salvaje”, sino como un campo de juego transparente que ofrezca igualdad de condiciones para todos los competidores. Para esto es necesario que las autoridades impongan reglas que regulen al mercado y tener muy presente que estas serán siempre resistidas por aquellos que temen a la competencia. Rajan, R. y Zingales, L., Salvando el capitalismo de los capitalistas (Nueva Jersey: Princeton University Press, 2004).
47 Polanyi, K., La gran transformación. Crítica del liberalismo económico (Barcelona: Virus, [1944] 2016), 147.
48 Weber, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (México: Fondo de Cultura Económica, 1983), 494. La primera publicación en alemán es de 1922, pero contiene escritos elaborados a comienzos del siglo xx. Véase la introducción de Gil Villegas a Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (México: Fondo de Cultura Económica, 2008).
49 Weber, La ética protestante, 287.
50 Polanyi, La gran transformación, 147.
51 Ibíd., 147-149.
52 Ibídem.
53 Ibíd., 148.
54 Ibíd., 148-149.
55 Ibid., 17-18.
56 Wallerstein et al., “Getting Real”, 191.
57 Wallerstein et al., “The Next Big Turn”, 1-2.