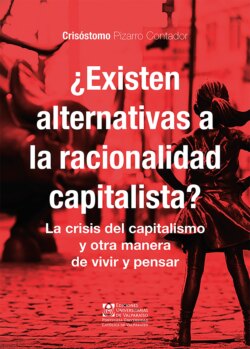Читать книгу ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? - Crisóstomo Pizarro Contador - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI
Georgi Derluguian:
Auge y caída del bloque soviético
El desplome del bloque soviético debe atribuirse a tres factores principales: el insostenible costo del control de sus rivales en el marco de su conflicto con los Estados Unidos y la mantención de sus aliados en su enorme extensión geopolítica, la incompetencia de una nomenklatura burocratizada para responder a una emergente clase media conformada por especialistas educados y creativos intelectuales, o sea los “hijos de la modernización soviética”. A todo esto debe sumarse la imposibilidad de sostener un proyecto socialista en un solo país en el marco de la racionalidad de una economía–mundo capitalista.
Las amplias movilizaciones desde abajo y el pánico que causaron en las élites puede sugerir algo importante sobre el futuro del capitalismo.
La estructura dictatorial como fusión
de la ideología, la política y la economía
La herencia geopolítica del Imperio ruso, especialmente fuerte en las zonas semiperiféricas, favoreció el proyecto de una “burocracia carismática” sin precedentes dirigido a fusionar las instituciones ideológicas, políticas, militares y económicas del siglo xx en una única estructura dictatorial1. La Unión Soviética fue un Estado inmensamente centralizado que puso en práctica una estrategia estatal de industrialización coercitiva, sustentada en la expropiación del campesinado y la construcción de una poderosa fuerza militar2.
La Unión Soviética fue plenamente consciente de sus políticas modernizadoras, expresadas en la mecanización del ejército, una producción industrial en serie, la planificación de megaciudades, educación masiva y bienestar social, consumo de masas estandarizado, incluyendo el deporte
y la entretención. Después de la década de 1920, ocurrió un proceso de reciclamiento de la cultura tradicional heredada de la intelligentsia literaria imperial. Así, la música clásica, el ballet y la literatura fueron difundidas masivamente a toda la población3.
La simplificación de la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial permitió la transición de una compleja multipolaridad a una posición binaria de dos bloques ideológicos. Esto transformó a la Unión Soviética en una superpotencia. Pero el costo que significaba controlar a sus aliados y la confrontación de sus rivales externos era insuperable. En este tipo de análisis, Collins predijo la caída del bloque soviético en 19784.
Derlugian explica que ya en 1987 Wallerstein también predijo la caída del bloque soviético5. Wallerstein comparaba los Estados comunistas con la toma de una empresa durante una huelga de sus trabajadores. Si los trabajadores trataban de operar la empresa ellos mismos, estarían obligados a seguir las reglas de los mercados capitalistas, es decir, podrían obtener una mejor distribución de los beneficios materiales, aunque no una mayor igualdad o democracia. Por su parte, los sindicatos de trabajadores más realistas estarían muy preocupados por la disciplina y considerarían las presiones externas del mercado. La ley de hierro de la oligarquía en las organizaciones complejas ya anticipaba que el sector gerencial se separaría del más amplio grupo que conformaba la organización empresarial, llegando a convertirse en una nueva élite dominante6.
También sostenía que el socialismo en un país no podría durar a menos que todo el sistema-mundo capitalista fuese reemplazado por un sistema histórico diferente, en el cual la acumulación de capital no llegase a ser la prioridad sistémica7. A pesar de sus declaraciones ideológicas, los Estados comunistas nunca pudieron alejarse totalmente de la economía-mundo capitalista.
Las predicciones de Collins en 1978 y de Wallestein nueve años después sobre la caída del bloque soviético no analizaron la Unión Soviética a la luz de sus parámetros ideológicos, a diferencia de lo que era usual en esa época tanto en la izquierda como en la derecha. Las predicciones fueron acertadas porque se valieron de un punto de vista sistémico y relacional, es decir, consideraban al bloque soviético como parte de un sistema-mundo más amplio. Collins basó su predicción en las regularidades geopolíticas militares de largo plazo y Wallerstein en la economía-mundo capitalista y las opciones políticas disponibles a las élites en las distintas zonas de esa economía8.
Usando el mismo modelo basado en consideraciones geopolíticas, Collins predijo el potencial económico de China en 1980, cuando nadie tomaba en serio las enormes reservas de ese país gobernado por el “idiosincrático camarada Mao”. Las dificultades de Rusia dejaron a China en una especie de limbo geopolítico. Entonces, China y Japón pudieron perseguir sus ambiciones de poder y prestigio a través del camino más obvio de esa época: la industrialización orientada a la exportación dependiente del consumo del mercado americano9.
La nomenklatura burocratizada contra los “hijos de la modernización soviética”
La principal tensión del comunismo soviético en su último período enfrentó a la insensata nomenklatura, ahora burocratizada completamente, contra la emergente clase media conformada por especialistas educados y creativos intelectuales, o sea los “hijos de la modernización soviética”10. La generación de obedientes burócratas formados al final de las purgas estalinistas nunca pudo despertar el entusiasmo iconoclasta de los bolcheviques. Así como no pudo reinar en la intelligentsia, tampoco consiguió hacer trabajar a los obreros.
Habiendo reinado en la policía secreta, la nomenklatura estaba menos dispuesta a desatar nuevamente cualquier clase de represión masiva. La economía industrial expansiva no permitía el “látigo disciplinario” del desempleo11. Pero la principal razón estructural en la que se apoyaba el poder de los obreros soviéticos era de tipo demográfico. Las villas del centro de Rusia ya habían sido drenadas de trabajadores disponibles. El crecimiento de las ciudades, el trabajo industrial y la educación cambiaron el nivel de vida de las mujeres y las tasas de nacimiento cayeron drásticamente sólo en una generación. En la década de 1960 ya no se podía contar con el incesante reclutamiento de obreros y militares procedentes del campo. La transformación del campesinado en trabajadores industriales fue en verdad el “triunfo de la civilización soviética”. La relativa escasez demográfica dejó sin piso al despotismo tradicional12.
Sin embargo, la precondición del cambio de las obsoletas estructuras de industrialización militarizada debe asociarse a un proceso de democratización. Este fue favorecido por la incapacidad de reprimir a la clase trabajadora en una economía en expansión, como ya se ha dicho, y por la alianza entre la intelligentsia, los profesionales y una fuerte clase trabajadora.
El conflicto de clases en una sociedad industrial madura, contrariamente a lo que una lectura superficial de la predicción de Marx podría sugerir, no se articuló en torno a la oposición de dos clases, sino en el triángulo formado por los ejecutivos de las corporaciones estatales, la intelligentsia liberal y la clase trabajadora. La nomenklatura prefirió comprar a los trabajadores a costa de la intelligentsia. Esta reacción tuvo dos costos: un aumento del consumo popular y una tácita aceptación de la ineficiencia, denigrando al mismo tiempo a ingenieros e intelectuales y, ocasionalmente, “golpeando a los disidentes por su cosmopolitanismo sin raíces”13. Estos costos fueron subsidiados por los petrodólares desde 1970 a 1990. Derluguian no omite destacar algunas de las consecuencias “patológicas” de la pérdida de dinamismo y del cinismo de la clase dirigente, tales como el aumento en las tasas de alcoholismo y mortalidad entre los hombres, crecientes robos en el lugar de trabajo y caída en la calidad de la producción industrial14.
Las reformas propuestas por Mijaíl Gorbachov han sido a veces consideradas como progresistas, pero Derluguian sostiene que tenían una orientación bastante conservadora. Gorbachov pretendía llevar el bloque soviético al capitalismo para fortalecer las estructuras existentes y convertir al menos a la nomenklatura más joven en gerentes tecnócratas de los grandes complejos industriales con la participación de extranjeros. Además, sus políticas fueron muy poco profesionales, porque la polarización ideológica preexistente impedía cualquier debate serio sobre las políticas más apropiadas para el cambio del sistema económico. Estas políticas no se vislumbraban en un ambiente intelectualmente anquilosado, dominado por un discurso rígido y el humanismo abstracto de los disidentes15.
Las maniobras de Gorbachov para protegerse de la reacción burocrática que “enterró” a Nikita Jruschov confundieron e inmovilizaron los tres pilares institucionales de la Unión Soviética: el Partido Comunista (pcus), los ministerios centrales y la policía secreta16.
El sacrificio de los regímenes del este de Europa había dejado en claro para la asediada nomenklatura la apuesta de Gorbachov. Después de 1989, la oligarquía soviética se fragmentó conforme a su pertenencia al sector industrial central o a las repúblicas nacionalistas. Por primera vez desde 1920 aparecieron las facciones políticas dentro y fuera del pcus, algunas de ellas con orientación progresista y otras con orientaciones reaccionarias. Ninguna pudo organizarse debido al vendaval producido por los acontecimientos de 1989 y sólo tuvieron una corta vida.
La nomenklatura quedó sola con lo que sabía hacer muy bien: la activación de las redes personalistas de la corrupción y la colusión. Como en las grandes burocracias gerenciales, la nomenklatura extendió la red clientelística, reunió todas sus fuerzas para ejercer el lobby y proteger sus campos de influencia17.
Después de 1989, las estrategias de sobrevivencia fueron ampliadas hasta alcanzar una nueva escala de las tres jerarquías intersectoriales: los gobiernos territoriales, los ministerios a cargo de los sectores económicos y el control de la policía secreta y la inquisición ideológica del partido. Esta fue la que opuso más resistencia a la privatización del sistema económico. Los gobiernos territoriales y los ministerios de los sectores económicos demostraron una gran aptitud para el separatismo y su propio crecimiento. En estas circunstancias era muy difícil poder remover a un presidente nacional o a un capitalista oligárquico con sus activos establecidos en un exótico paraíso fiscal18.
El paso de las industrias del Estado a distintos esquemas de propiedad privada cobró distintas formas. Los activos industriales fueron convertidos a propiedad privada antes de que este cambio fuese aprobado legalmente. Las repúblicas nacionales y municipalidades se transformaron en lo que los americanos llaman “political machines”. La misma intelligentsia de las ciudades capitales que había inspirado estos cambios aspiraba ahora transformar sus países en democracias liberales destinadas a unirse al capitalismo del Oeste. Así, se transitó de la declarada reforma del comunismo a la ideología de Margaret Thatcher, lo cual reflejaba la típica radicalización de las demandas durante los períodos revolucionarios19.
Entre las demandas de la intelligentsia insurgente, después de 1989, para destruir la burocracia reinante figuraban las elecciones libres. Esto permitió a la nomenklatura adelantarse a esas demandas y se dio inicio a ese tipo de elecciones. Otra demanda consistía en la soberanía nacional, por lo que los gobernantes de las repúblicas también declararon la soberanía para librarse de la purga promovida por Gorbachov. Asimismo, la intelligentsia insurgente demandaba el mercado libre, lo que sirvió muy bien a los intereses de los viejos y nuevos presidentes para fraguar acuerdos a favor de parientes y clientes20.
La deserción masiva de la nomenklatura y su vertiginosa transformación en capitalistas y nacionalistas provocó un caos en el Estado y en la economía21. Las banderas étnicas florecieron en las provincias del sur. Aun en las zonas centrales, la nomenklatura temía por su vida o se veía obligada a desconocer sus acuerdos con los empresarios mafiosos y violentos. Esos acontecimientos cubrieron con otra vestimenta los intentos de Gorbachov de negociar la inclusión de la Unión Soviética en el capitalismo desde una posición de poder22.
El rápido retroceso de la Unión Soviética en el campo militar, científico y en el orden público también imposibilitó cualquier tipo de liderazgo directo en el desarrollo industrial23. Los soviéticos promovieron una monoorganización industrial, donde todas las esferas de la actividad pública eran dirigidas centralmente. La desintegración del Estado socavó todas las instituciones modernas e inhabilitó la acción colectiva más allá de las redes familiares y amicales24.
La estrategia individual más racional consistió en repartirse los activos del Estado y exportar todo lo que fuese posible. Los mismos dirigentes fueron cómplices en el debilitamiento del Estado. La corrupción de los empleados estatales y de la judicatura era una condición necesaria para el saqueo.
Por su parte, los intereses tradicionales en el poder del Estado y de las fuerzas militares para contener las propuestas internas perdieron su importancia en la geopolítica mundial dominada por Estados Unidos y las instituciones pertenecientes a las finanzas globales25.
Los intelectuales liberales y los críticos sociales se vieron vergonzosamente empobrecidos, políticamente manejados y carentes de todo discurso ideológico como consecuencia del “cínico secuestro de sus programas liberales y nacionalistas”. Más aún, el paso de la dirección de la industrialización y del engrandecimiento militar del Gobierno central a los intereses privados, la exportación de commodities y la especulación financiera terminaron por aislar a las oligarquías postcomunistas del resto de la ciudadanía26.
Los especialistas y trabajadores perdieron su influencia como agentes productivos, reclutas militares patrióticos, votantes y contribuyentes. Ya no tenía sentido organizar huelgas y llevar a la bancarrota sus empresas, marchar en las calles en nombre del desacreditado slogan de la independencia nacional, las reformas a favor del mercado o hacer campañas públicas para políticos que luego los traicionarían27.
La atmósfera de empoderamiento público y optimismo del período de la Perestroika se transformó abruptamente en cinismo apático, preocupación por las penurias materiales y criminalidad, además del desesperado deseo por emigrar. En vez de la tierra prometida del oeste europeo, los postsoviéticos terminaron más cerca de las duras realidades de Medio Oriente28.
China: mercado y represión política
En 1989, China tuvo que enfrentar la protesta de los jóvenes inspirada en los mismos principios declarados por el partido contra los autoindulgentes cuadros de viejos dirigentes del partido pertenecientes a los veteranos de guerra. Los cuadros que acompañaron a Gorbachov, a diferencia de los anteriores, no fueron activistas revolucionarios. En el caso de China, el ataque de los jóvenes izquierdistas en contra de un régimen de izquierda significó un viraje hacia la derecha, aunque ningún miembro de la dirigencia se atrevió a reconocerlo. El año 1989 también marcó el fin del comunismo chino.
Este tipo de viraje no es completamente desconocido en el repertorio político de los regímenes comunistas. La nueva política económica de los bolcheviques en 1921 asumió una clara orientación de mercado que implicó una liberalización. Esta debe entenderse como una retirada temporal para anticiparse a las acciones de sus “enemigos de clase”29. También Tito en Yugoslavia y János Kádár en Hungría combinaron experimentos de mercado y represión política durante la década de 1960. Lo mismo puede decirse de la reacción de Leonid Brézhnev en la Unión Soviética. En la década de 1970, los líderes soviéticos no hablaron más del socialismo de mercado, porque las ganancias generadas por la exportación del petróleo y el gas natural hicieron posible una transición de lujo, libre de los riesgos de la inercia burocrática.
China, en cambio, sostuvo los últimos días de su nueva política económica en “un océano humano” de laboriosos campesinos y artesanos provinciales y en el conocimiento acerca de los mercados que poseía la diáspora china. Además, tenía razones inmediatas para permitir que las fuerzas del mercado se desarrollaran en el campo y en las zonas de exportación. Con esto ofrecía las condiciones para que los campesinos y pobladores de las ciudades pudieran conseguir sus propios medios para poder sobrevivir, desactivando al mismo tiempo las tensiones sociales.
Aunque formalmente China se declarara comunista, no hizo más que reproducir en esencia, en una escala muy grande, el patrón de desarrollo seguido anteriormente por los Estados desarrollistas anticomunistas en el este asiático, como Corea del Sur y Taiwán. Estos habían crecido bajo el mecenazgo de la hegemonía norteamericana durante la Guerra Fría30.
El intento maoísta de lanzar una industrialización de tipo soviético a costa del campesinado explotó en una hambruna seguida de una década de represión dentro de las filas del partido. China fue contenida con firmeza en el balance de poder regional, pero esto mismo le permitió una descompresión ideológica y una vinculación comercial con Occidente31. La introducción del mercado en China ayudó a mantener en línea los cuadros locales del partido mediante el clientelismo, que favoreció el enriquecimiento personal y eximió a los clientes leales de la persecución pública por actos de corrupción32.
La reproducción del modelo de desarrollo exportador del este asiático por parte de los líderes postmaoístas dio lugar a la predicción de Wallerstein: los comunistas se unieron al capitalismo mundial como facilitadores pragmáticos de las relaciones entre el capital extranjero y su abundante fuerza de trabajo33.
Derluguian sostiene que la geopolítica militar debe considerarse como el factor más importante de las revoluciones comunistas del siglo xx. En la ola de una desastrosa guerra, los bolcheviques encontraron la oportunidad de apoderarse y desarrollar tecnológicamente una poderosa y defendible plataforma existente en la política mundial. Los bolcheviques, seguidores conscientes del jacobinismo francés, pudieron movilizar a las masas populares para vencer al antiguo régimen y la inversión extranjera, y construir un Estado apoyado en amplias bases sociales. El ejemplo soviético se extendió a otras insurrecciones patrióticas por su ayuda directa o su propia presencia. Es el caso de los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo y de la socialdemocracia en Occidente34.
En el período de entreguerras, los comunistas fueron brutalmente controlados por los fascistas, una nueva clase de fuerza contrarrevolucionaria que movilizó a las élites estatales asediadas y al chovinismo de los “hombres comunes indignados”. El fascismo podría reemerger en la ola de una gran crisis35.
El capitalismo caería
por sus contradicciones internas
Para Derluguian, siguiendo a Wallerstein, la crisis del capitalismo en el siglo xxi se desenvolverá principalmente en el campo de las contradicciones entre el sistema económico y el proceso de democratización, más que en el campo de la geopolítica en la forma de guerras mundiales. Esto ocurrirá principalmente en los países centrales con tradición democrática y existencia de movimientos sociales que demanden el control público de la propiedad privada de las corporaciones más que políticas relacionadas con el desarrollo del poder militar. Puede esperarse entonces la formación de coaliciones políticas movilizadas por un programa de izquierda liberal comprometido con el ideal de una justicia universal36.
Derluguian considera que si la guerra ha podido evitarse después de 1945, entonces la revolución violenta y las dictaduras de extrema izquierda y derecha también podrían evitarse en este siglo37. Si este análisis es correcto, los bolcheviques de 1917 no serán relevantes para predecir cómo será el futuro del capitalismo. Más ilustrativas podrían ser las movilizaciones de masas, como la Primavera de Praga o la Perestroika en su momento más alto, en 1989. Pero, en ambos casos, las élites gobernantes reaccionaron con más pánico que violencia abierta. También tenemos que considerar que los movimientos insurgentes no fueron capaces de usar la extrema desorganización en las filas de las clases dominantes como una oportunidad de promover sus propuestas de transformación. Debido a ello, en ambos casos los resultados fueron decepcionantes. En consecuencia, si pensamos audaz y seriamente sobre el futuro, debemos considerar los programas económicos y políticos de una manera muy clara y consistente, al mismo tiempo que la formación de coaliciones y la disposición a hacer concesiones que minimicen la incertidumbre de la transición condicionada por una gran crisis de la economía-mundo. Derluguian piensa que estas consideraciones deben comprenderse como algunas de las lecciones más útiles de su interpretación de la caída del comunismo. Este probable desarrollo no obstaría a la ocurrencia de reacciones xenofóbicas, porque en un mundo globalizado las luchas de clase adquirirán ineludiblemente dimensiones raciales, religiosas y étnicas prominentes. Por otra parte, los nacionalismos extremos probablemente tratarán de llevar la cohesión y el control policial a su máxima expresión mediante el empleo de nuevos medios tecnológicos.
1 Derluguian, G., “What Communism Was”, en Does Capitalism Have a Future?, 99-129.
2 Ibíd., 108.
3 Ibíd., 111.
4 De acuerdo a su modelo matemático e inspirado en el modelo weberiano de la constitución del poder geopolítico, los antecedentes históricos de la evolución de muchos imperios sugerían que la desintegración causada por la sobreextensión geopolítica de la Unión Soviética ocurriría después de un prolongado período, hasta terminar en una reducción del número de las potencias beligerantes a solamente dos rivales con sus correspondientes satélites. El imperio estructuralmente débil desaparecería debido a la explosión de conflictos internos, dirigidos por fuerzas separatistas y algunos generales, o en una guerra violenta, como aconteció en la lucha de Roma con Cartago. Derluguian explica que Collins apoyó su evidencia empírica en el análisis de los atlas históricos de los imperios antiguos y medievales. Este análisis está basado en Collins, R., “Predictions in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse”, American Journal of Sociology 100.6 (mayo de 1995): 1552-93. La predicción original de la caída de la Unión Soviética fue publicada por Collins, “Long Term Social Changes and the Territorial Power of States”, Research in Social Movements, Conflict, and Change 1 (1978): 1-34.
5 Derluguian, G., “What Communism Was”, 100.
6 Sobre la caída de la Unión Soviética, en conformidad con su análisis de sistemas-mundo, véase especialmente Wallerstein, I., “The Rise and Future Demise of the World-capitalist System”, reimpreso en The Essential Wallerstein, 71-105; “1989, The Continuation of 1968”, review 15.2 (1992): 221-42.
7 Derluguian, G., “What Communism Was?”, 113.
8 Ibíd., 100-101, 112 y 124.
9 Ibíd., 112.
10 Ibíd., 114.
11 Ibíd., 115.
12 Ibídem.
13 Ibíd., 116.
14 Ibídem.
15 Ibíd., 117.
16 En la evolución y caída del bloque soviético tras la muerte de Stalin, en 1953, se pueden distinguir las siguientes etapas: el proceso de desestalinización de la Unión Soviética con el ascenso al poder de Nikita Jruschov en 1953 y su intento de descentralizar las decisiones económicas; la reacción conservadora del pcus y la destitución de Jruschov en 1964; el ascenso de Leonid Brézhnev ese mismo año, su intento de reorientación estalinista de la Unión Soviética y el consecuente estancamiento económico del bloque; el breve interregno de Yuri Andrópov y Konstantín Chernenko tras la muerte de Brézhnev; el ascenso al poder de Mijaíl Gorbachov y sus fallidas propuestas de liberalizar y promover una economía de mercado (perestroika), y de generar una apertura política democrática (glasnost). Estas reformas provocaron que los Estados satélites de la Unión Soviética abandonaran el comunismo y que las repúblicas soviéticas proclamaran su independencia.
17 Ibíd., 120.
18 Ibíd., 121.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibíd., 122.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibíd., 122-123.
28 Ibíd., 123.
29 Ibíd., 119.
30 Ibídem.
31 Ibíd., 124.
32 Ibíd., 125.
33 Ibídem.
34 Ibíd., 125-126
35 Ibíd., 126.
36 Ibíd., 128.
37 Ibíd., 128-129.