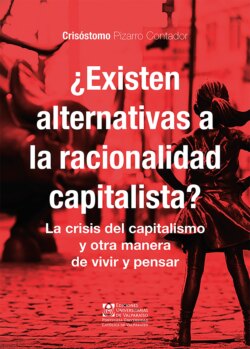Читать книгу ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? - Crisóstomo Pizarro Contador - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
Immanuel Wallerstein:
Crisis de la economía-mundo capitalista
y bifurcación histórica
Cuando el capitalismo pierde sus competencias para seguir reproduciendo los factores condicionantes de la incesante acumulación de capital, esto es su razón de ser, puede esperarse su ingreso a una fase caótica y de desequilibrios conducentes a un proceso de bifurcación histórica.
La incesante acumulación de capital
En su más reciente análisis de la crisis del capitalismo histórico, Wallerstein sostiene que la condición sine qua non para su existencia reside en la incesante acumulación de capital1.
Descarta así otras condiciones: primero, la existencia del trabajo asalariado, porque ha existido por miles de años antes del sistema-mundo moderno y porque hoy hay más trabajo no asalariado que asalariado; segundo, la producción para lucrar, porque ha existido por miles de años, aunque nunca llegó a ser la realidad dominante en ningún sistema histórico; tercero, la existencia del “mercado libre”, porque nunca ha existido como institución libre de la regulación estatal, al contrario, el capitalismo es impensable sin la intervención del Estado y la creación de cuasimonopolios.
Es en este marco conceptual en el cual se inscribe su análisis de la declinación del poder hegemónico de Estados Unidos, lo que estaría ocurriendo en medio de un desmoronamiento de la economía-mundo capitalista; y es una novedad en la evolución secular de dicha economía-mundo, porque no ocurrió en el caso de la hegemonía de Holanda en el siglo xvii y del Reino Unido en el siglo xix.
Este desmoronamiento está condicionado por el agotamiento de las fuentes de acumulación del capital que permiten mantener la esencia del sistema. Como ya se ha dicho, esto es la incesante acumulación de capital para seguir acumulando capital. En el agotamiento de las fuentes de acumulación hay que destacar: primero, el aumento del nivel de los salarios reales, proceso determinado por la fortaleza de la organización sindical y política de los trabajadores; segundo, el aumento de los costos de los insumos materiales, entre los que deben incluirse la descontaminación y la reducción de los desequilibrios ecológicos; tercero, la pérdida de legitimidad de las zonas centrales del sistema para seguir manteniendo cuasimonopolios y externalizar los costos destacados anteriormente; cuarto, la incapacidad de controlar la ola democratizadora que caracteriza a nuestro mundo.
Esta comprensión del capitalismo histórico es el resultado de la evolución del capitalismo conforme al análisis de sistemas-mundo, entre cuyos principales conceptos destacan: las nociones de economía-mundo capitalista y de intercambio desigual entre los Estados centrales, semiperiféricos y periféricos que forman parte de ella; longue durée; estructura del sistema; ciclos Kondrátieff y ciclos hegemónicos. La economía-mundo capitalista es el sistema histórico originado a mediados del siglo xvi en Europa occidental, que hoy se ha expandido a todo el globo y cuya razón de ser es la incesante acumulación de capital. La longue durée puede definirse como el tiempo estructural que marca el nacimiento, vida y muerte de ese sistema. Los ciclos Kondrátieff representan los movimientos de expansión y contracción de la economía-mundo dentro de sus estructuras. Los ciclos hegemónicos definen el predominio de una potencia sobre las otras con el objetivo de asegurar la fortaleza de los factores condicionantes de la incesante acumulación de capital2.
En las siguientes secciones nos concentraremos en el análisis de los factores condicionantes de la acumulación de capital, el declive del poder hegemónico de Estados Unidos y la crisis global, las contradicciones entre acumulación de capital y democratización y la caída de la geocultura liberal que ha servido de sustento a la economía-mundo capitalista.
Factores condicionantes de la incesante acumulación de capital
Si la economía-mundo capitalista —en cuanto estructura que responde a la racionalidad dictada por la incesante búsqueda de acumulación— goza de estabilidad, también en cuanto sistema histórico tiene un ciclo de vida dependiente de su capacidad para mantener las condiciones necesarias para la incesante acumulación de capital.
Entre los factores condicionantes de la incesante acumulación de capital durante la longue durée hay que resaltar los siguientes: primero, el establecimiento de cuasimonopolios; segundo, la reducción de los costos salariales y de los insumos materiales, a los que hay que incluir la descontaminación y el control de los desequilibrios ecológicos; tercero, el alza constante de la tributación privada. Dichos factores establecen límites estructurales a la capacidad de la empresa para acumular capital. Analicemos ahora sumariamente estos factores.
Cuasimonopolios en industrias de punta
Con el objeto de acumular significativas cantidades de capital, los productores dependen de la existencia de cuasimonopolios. De esta forma, pueden vender sus productos a precios muy superiores a los que corresponderían de acuerdo a los costos de producción.
En sistemas realmente competitivos, con un libre flujo de todos los factores de producción, cualquier comprador puede encontrar vendedores dispuestos a vender sus productos a precios aún inferiores a los de sus competidores. La obtención de ganancias reales requiere limitar el mercado libre y esto es lo que constituye un cuasimonopolio.
Hay que tener en cuenta también que el cuasimonopolio debe comprender productos que constituyan una innovación, o que puedan llegar a ser una innovación de interés para un amplio número de compradores. Debido a la alta rentabilidad e importancia económica de las industrias que elaboran los productos cuasimonopolizados, estas gozan del calificativo de “industrias de punta”. Los productos cuasimonopolizados, junto con los procesos que su producción supone y las repercusiones en otros sectores, alcanzan una alta proporción de la actividad económica de la economía-mundo. Por estas razones, su impacto en la expansión del crecimiento y en el aumento del empleo es muy considerable y son característicos de las fases A expansivas de los ciclos Kondrátieff. Esto no significa que en todas las zonas del sistema-mundo ocurra exactamente lo mismo, porque siempre hay algunos grupos que pueden ser más favorecidos.
La fase A del ciclo Kondrátieff podría comparase con el acto de inhalar oxígeno de las innovaciones en los procesos tecnológicos, formas de organización del capital y el trabajo, inversiones y expansiones, mientras que la fase B consistiría en el acto de exhalar los elementos tóxicos, como los productores y líneas de producción ineficientes, entrando de esta forma en una fase de revitalización. Desde el punto de vista del funcionamiento normal de la estructuras durante la longue durée, no es posible postular la existencia de correlaciones simples entre ciclos A y cambios positivos y ciclos B y cambios negativos. Las fases son siempre mejores para algunos que para otros3.
“En una fase B […] puede haber una caída del empleo, pero también puede ser que para aquellos que continúan empleados los salarios suban. La caída del salario en una zona puede corresponder a un aumento en otras. El lanzamiento de nuevos tipos de empresas, puede causar grandes ganancias a aquellos que consigan un quasi–monopolio transitorio, pero esto puede ser una catástrofe para otros empresarios. El desarrollo de un país semiperiférico puede significar un aumento real en las condiciones de vida de sus habitantes pero traer consigo una declinación en otras partes del mundo”4.
Cuando la continua alternancia entre ciclos A y B implique un agotamiento de las fuentes de acumulación de capital, como se verá más adelante, el sistema empezará a experimentar severas oscilaciones hasta situarse en un punto de bifurcación histórica, iniciándose así el tránsito de un tipo de estructura a otra u otras, lo cual ocurre en lo que se ha denominado longue durée. Este proceso es irreversible y su resultado, incierto.
Para asegurar los cuasimonopolios, los Estados disponen de muchos recursos, como el establecimiento de patentes y otras medidas de protección de la llamada propiedad intelectual, la asistencia directa en investigación para el desarrollo, la compra de los productos cuasimonopolizados a precios muy beneficiosos e incluso el uso de su fuerza geopolítica para impedir el perjuicio que otros productos podrían representar para los que ya forman parte de los cuasimonopolios5.
Pese a las medidas anteriores, los cuasimonopolios tienden a autoliquidarse durante el transcurso del tiempo, debido a las acciones iniciadas por otros productores que procuran entrar en un mercado altamente rentable. Para esto, pueden copiar o duplicar la tecnología que permite la innovación incorporada en los productos cuasimonopolizados y usar distintas medidas de carácter geopolítico para amenazar a las potencias hegemónicas protectoras de sus propios productos cuasimonopolizados, o pueden movilizar los sentimientos antimonopólicos.
Esta característica ha sido un rasgo sobresaliente de las relaciones entre Estados en la historia económica del sistema-mundo moderno. Los cuasimonopolios tienden a autodestruirse. Lo que hoy es un producto de punta generado por procesos desarrollados gracias a las innovaciones ocurridas en Estados “centrales” fuertes, pasa mañana a ser generado por procesos desarrollados en Estados periféricos débiles. Es el caso de lo acontecido entre 1800 y 2000, con la producción de textiles, acero, automóviles o computadores. En 2000, se reconocieron nuevos “procesos centrales”, como la producción aeronáutica o la ingeniería genética. “Ha habido siempre nuevos procesos centrales que reemplazaron a los que se tornaron más competitivos y se reubicaron fuera de los Estados en los que se encontraban originariamente”6.
Maximización de ganancias y reducción de costos
A fin de aumentar sustancialmente la tasa de acumulación de capital, los productores necesitan, además del establecimiento de cuasimonopolios, elevar las diferencias entre los precios de ventas y los costos de producción. El objetivo, en este sentido, es reducir los salarios del personal conformado por trabajadores con distintos grados de calificación, supervisores y altos ejecutivos, los costos de las materias primas, la infraestructura relativa al transporte y a las comunicaciones y la eliminación de residuos tóxicos.
Los intentos de reducir los salarios y beneficios de los trabajadores son resistidos firmemente mediante paralizaciones y huelgas. Pero como estas medidas pueden ser muy perjudiciales para la mantención de altas utilidades, los productores se ven obligados a negociar con sus trabajadores o a trasladar sus industrias de los locales centrales a otras partes del mundo donde los costos son inferiores. Se trata entonces de una relocalización de las industrias en las periferias de la economía-mundo capitalista. La relocalización de la producción es, sin embargo, una medida que puede resultar ineficaz después de que los trabajadores de estas zonas consiguen organizarse sindicalmente, proceso que puede estimarse aproximadamente en cerca de tres décadas.
Los otros costos relacionados con los insumos materiales de la producción son asumidos por toda la población y el Estado. También el Estado se hace cargo de otros costos, como los comprendidos en ciencia y tecnología.
Hoy, la externalización de los costos de la descontaminación es objeto de críticas por parte de movimientos sociales y partidos políticos, que además exigen establecer más y mejores controles dirigidos al cuidado del medio ambiente: utilización de fuentes energéticas renovables, uso del suelo y de los recursos hídricos y preservación de la vida de las especies que habitan el planeta7.
Empleo de unidades domésticas y trabajadores asalariados
Con respecto a la reducción de los costos salariales, una estrategia utilizada durante la evolución del capitalismo que merece destacarse consiste en el empleo de personas que forman parte de unidades domésticas y cuyo costo es inferior al de los asalariados formalmente insertos en el mercado laboral. Se trata de todas aquellas personas que de hecho están incorporadas a la población económicamente activa, pero que las estadísticas oficiales no cubren de modo adecuado: mujeres, adultos jóvenes y ancianos. Cuando los estudios de la evolución del capitalismo se centran sólo en el empleo del trabajo asalariado, se ignora la importancia de las unidades domésticas, que representan estructuras relativamente estables de ingresos y gastos de la que forman parte varias personas vinculadas por relaciones de parentesco
—generalmente— y que comparten una misma residencia. En esta unidad, se impuso una división entre trabajo productivo remunerado y un tipo de trabajo que no genera excedentes monetarios pese a su importancia para la subsistencia. Mientras que el trabajo productivo se realiza fuera de la realidad doméstica y se integra al mercado, el de subsistencia no presenta esta última característica. Este trabajo se divide de acuerdo al género y a la edad. Aunque esta división no es una invención del capitalismo histórico, durante su transcurso ella se ha hecho más nítida. Lo nuevo ha sido la constante devaluación del trabajo de las mujeres, jóvenes y ancianos. En el capitalismo histórico el varón adulto que genera un salario es calificado de “cabeza de familia” y la mujer adulta que trabajaba en el hogar y no gana ninguna remuneración, “ama de casa”. Así, el sexismo cobra forma institucional y todo el aparato legal y paralegal sigue las marcas de esta valoración del trabajo8.
Otro aspecto que no suele considerarse es que las unidades domésticas no sólo generan sus ingresos de aquellos miembros incorporados al mercado laboral, sino que también de otras fuentes, entre las que sobresalen
las actividades de subsistencia, la pequeña producción mercantil, rentas procedentes de alguna forma de propiedad y las transferencias privadas o públicas.
Wallerstein distingue entre unidades domésticas proletarias y semiproletarias, de acuerdo a la proporción de los ingresos originados en el trabajo asalariado en comparación con las otras fuentes de ingreso. Cuando estos proceden mayoritariamente de los salarios, estamos en presencia del primer tipo de unidad doméstica. En las unidades semiproletarias, en cambio, predominan las otras fuentes de ingreso.
Como en el sistema capitalista el costo de la mano de obra asalariada es mayor que el empleo procedente de las unidades semiproletarias, los empleadores prefieren recurrir a estas últimas. Esto ha condicionado un lento crecimiento del número de la fuerza laboral constituida por los asalariados. Sin embargo, en la longue durée los capitalistas no pueden prescindir de los trabajadores asalariados, no sólo porque son necesarios para la producción de mercancías, sino también porque el capitalismo no podría sobrevivir sin una importante base de demanda efectiva de las mercancías producidas.
La heterodoxa comprensión de la proletarización se relaciona también con la crítica a las definiciones convencionales acerca del surgimiento del capitalismo como un “estadio del desarrollo económico” supeditado al surgimiento del proletariado. El capitalismo en cuanto proceso histórico sólo puede comprenderse cuando es conceptualizado como un modo de producción orientado al mercado mundial, con el fin de maximizar la incesante acumulación de capital. El empleo de formas de trabajo no asalariado, tales como la esclavitud, la servidumbre, las encomiendas, parcerías y otros regímenes de trabajo que no se ajustan a la definición del asalariado “libre”, constituyen también formas de relaciones capitalistas en la medida en que son claras representaciones de mercancías generadoras de plusvalía e integradas a un modo de producción orientado a la economía-mundo9.
Repito, el criterio consistente en la existencia del proletariado “libre” como decidor de la existencia o no de un modo de producción capitalista en una determinada área geográfica, yerra al identificar al trabajo asalariado como la única forma de generar plusvalía, y aún más, no toma en cuenta la posición que ocupa esa área geográfica en la que no prevalece el trabajo asalariado en la economía-mundo capitalista. Así se hace caso omiso de la única unidad de análisis pertinente y relevante, esto es, la economía-mundo capitalista.
En un lenguaje metodológico, Immanuel Wallerstein y Terence Hopkins dirían que aquí estamos tratando de variables relacionales conforme a las cuales podemos decir qué lugar ocupa una determinada área geográfica en el conjunto representado por la economía-mundo capitalista10. Independientemente de su estatus central semiperiférico o periférico, en la medida que ellas son componentes del conjunto de la economía-mundo dinamizada por la producción de mercancías para el mercado mundial, todas ellas comparten el atributo de ser capitalistas en el sentido antes definido. Por esto, la discusión de si Latinoamérica era o no capitalista durante la Conquista, carece de objeto11.
La “financialización” de la economía
Cuando el aumento constante de todos los costos comprendidos en el desarrollo, establecimiento y protección de productos cuasimonopolizados es tan alto que ya no es posible mantener la incesante acumulación de capital, los capitalistas transfieren la búsqueda de capital de la esfera de la producción a la esfera financiera.
El propósito es prestar dinero exigiendo el pago del préstamo mediante considerables intereses. Los endeudamientos más beneficiosos para los prestamistas son aquellos en los cuales el deudor se sobreendeuda y, por lo tanto, sólo es capaz de pagar los intereses, pero no el capital. Esto conduce a una ganancia siempre creciente para el prestamista, hasta que el deudor cae en bancarrota. Es importante considerar, según Wallerstein, que esta economía financiera no crea un valor nuevo, menos aún un nuevo capital. Ella sólo relocaliza el capital existente. Lo que más le interesa es que siempre aparezcan nuevos deudores que reemplacen a aquellos que cayeron en la bancarrota. Este tipo de economía tiene importantes efectos en el “funcionamiento normal” del sistema capitalista, ya que puede agotar la demanda efectiva por nuevos productos. Esto es lo que se ha llamado la “financialización” de la economía, aunque podríamos decir de forma más correcta que se trata de la búsqueda del lucro a través de la manipulación financiera, lo que conocemos como especulación. La economía especulativa requiere de un permanente y variado aliento al aumento del consumo a través del endeudamiento.
La financialización de la economía no es algo desconocido en la historia del capitalismo, porque cada vez que se presenta la fase B del ciclo Kondrátieff, le sucede lo que Wallerstein llama una “gran manía especulativa”. Cada fase de endeudamiento produce una burbuja que finalmente termina reventando. Entre los más conocidos episodios de endeudamiento durante los últimos 40 años sobresale el inducido por el alza de precios del petróleo en 1973 y luego en 197912. Como los países de la opep no podían hacer un uso inmediato de sus ingresos, los depositaron en los bancos de Occidente, los que a su vez fueron prestados a los países del bloque socialista y del sur para aliviar sus problemas de la balanza de pagos. Cuando estos países no pudieron pagar sus deudas se generó la llamada crisis de la deuda, siendo México un ejemplo emblemático de esta situación, declarándose entonces en 1982 incapaz de cumplir sus obligaciones financieras. Antes que México, Polonia había pasado por una situación similar. Las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno para cumplir con el pago de sus deudas, como sabemos, condicionaron el nacimiento del movimiento Solidaridad.
Otro caso importante fue el endeudamiento de las grandes corporaciones, que a comienzos de la década del ochenta comenzaron a emitir los “bonos basura” como un medio para solucionar los problemas de liquidez. Esto estimuló a su vez la voracidad de varios grupos de inversionistas que hicieron su fortuna despojando a las empresas de sus valores reales.
Los comienzos de la década del noventa representan un nuevo episodio de endeudamiento, pero en este caso se trata de individuos que comenzaron a hacer un uso muy extensivo de las tarjetas de crédito para luego invertirlos en la compra de propiedades.
Durante la primera década del siglo xxi, se observó en Estados Unidos el endeudamiento del Gobierno como consecuencia del alto costo de la guerra y la gran reducción de sus ingresos tributarios. El colapso del mercado de bienes inmuebles en Estados Unidos obligó al Estado a asumir medidas de rescate de los bancos mediante la impresión de papel moneda. Algo semejante ocurrió en distintos países de Occidente, lo cual impulsó la aplicación de políticas de austeridad para reducir la deuda de los Estados y esto redujo aún más la demanda efectiva de la población.
Otro hecho importante que ocurrió en la primera década del siglo xxi fue la relocalización de la apropiación del capital en los países emergentes, notablemente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (brics).
Para Wallerstein esto ha hecho pensar a algunos analistas que todavía existiría espacio en el sistema capitalista para el nacimiento de nuevas industrias de punta. Sin embargo, el aumento del número de países que se disputan la distribución de la plusvalía en la economía-mundo capitalista trae consigo necesariamente una disminución de las ganancias. “[…] esto realmente reduce y no aumenta las posibilidades de una incesante acumulación de capital, e intensifica en vez de contrarrestar la crisis estructural del sistema-mundo. Más aún, las medidas de austeridad ampliamente aplicadas por distintos países están reduciendo la base de consumidores de los productos de exportación de los países que configuran el brics”13.
Fase caótica y de desequilibrios conducentes
a un proceso de bifurcación histórica
Del análisis precedente se puede concluir que la economía-mundo capitalista estaría ingresando en una fase caótica y de desequilibrios conducentes a un proceso de bifurcación histórica, ya que las condiciones necesarias para la incesante acumulación de capital habrían alcanzado sus límites estructurales.
Después de 500 años de vida, el sistema no puede sustentarse más en la existencia de cuasimonopolios, resistirse al alza permanente de los costos de la producción debido a la capacidad de los trabajadores para seguir demandando aumentos salariales y beneficios sociales conforme al creciente avance del proceso de democratización.
Los productores tampoco pueden seguir externalizando los costos de los insumos materiales de la producción a las zonas de bajos ingresos y resignarse a asumir su internalización.
A todo lo anterior hay que sumar su férrea resistencia a nuevas alzas en la tributación de sus utilidades14 y la fragilidad intrínseca de la “financialización” de la economía, completamente incapaz de generar una nueva fase del desarrollo del capitalismo sustentado en la invención de nuevos productos de punta.
Basado en todas estas consideraciones, Wallerstein sostiene que precisamente debido a la crisis estructural descrita, los capitalistas pueden considerar que el capitalismo ha dejado de ser ventajoso para ellos.
El declive de Estados Unidos
como potencia hegemónica
Innovación tecnológica y organizacional
como bases del liderazgo económico
Una característica importante que se revela en la larga evolución del capitalismo es el conflicto entre las potencias centrales por el logro de una posición hegemónica entre la pluralidad de Estados que conforman la superestructura política del sistema económico. Esa posición es considerada como una condición necesaria para favorecer el desarrollo, establecimiento y protección de las industrias de punta de productos cuasimonopolizados. La hegemonía rompe relativamente el balance y los grandes poderes logran imponer sus reglas en las arenas políticas, económicas, militares y aun culturales.
La base material del poder hegemónico surge de la capacidad de las empresas domiciliadas en el Estado hegemónico para poder operar más eficientemente en el proceso productivo. El liderazgo económico basado en innovaciones en los procesos tecnológicos, organización del capital y del trabajo ocurre en este orden de sucesión: producción agroindustrial, comercio y finanzas.
Desarrollo del poder militar
y las guerras de 30 años
Otras características generales de los ciclos hegemónicos son el desarrollo del poder militar, que se presenta en el siguiente orden de sucesión: surgió primeramente en las fuerzas marítimas, para luego extenderse a los ejércitos de tierra y al campo aéreo. Además, el desarrollo del poder militar dio lugar a otro rasgo de gran importancia: cada ciclo ha sido acompañado de una guerra: la guerra de los Treinta Años (1618-1648), cuando Holanda se impuso a los Habsburgo de Austria en la rivalidad comercial. Las guerras napoleónicas (1792-1815), que impusieron los intereses de Gran Bretaña sobre los de Francia. La guerra euroasiática (1914-1945), cuando triunfaron los intereses de Estados Unidos sobre los de Alemania.
Otra característica de los ciclos hegemónicos ha sido la reestructuración del sistema interestatal después de cada guerra: la Paz de Westfalia (1648), después del triunfo de Holanda sobre los Habsburgo de Austria, el Congreso de Viena y el surgimiento de la Santa Alianza (1815), después de la derrota de Francia por Inglaterra. La restructuración del sistema interestatal impulsada por Estados Unidos es destacada más adelante.
Los ciclos hegemónicos presentan una duración de entre 20 y 50 años. Si además del ejercicio del poder hegemónico se consideran los períodos de ascenso, la extensión de la guerra antecedente y la fase de declinación, ese lapso puede aumentar entre un siglo y siglo y medio15.
Esta extensión secular se debe a que el surgimiento y mantenimiento del poder hegemónico supone inversiones de larga duración en transporte, comunicaciones, infraestructura militar y políticas necesarias para conseguir la relativa supremacía en el nivel de eficiencia económica conducente al control del mercado mundial. Dicha eficiencia culmina en las guerras de 30 años, que establecen de manera definitiva la hegemonía y ulterior reestructuración del sistema interestatal
Defensa retórica del liberalismo global
Un rasgo sobresaliente en la emergencia del poder hegemónico es su defensa de un liberalismo global, apoyo a las instituciones parlamentarias y restricciones a la arbitrariedad de la burocracia estatal. Sin embargo, la supuesta oposición del liberalismo a la interferencia estatal no es una característica reconocible en las tres instancias de poder hegemónico reconocidas en la historia del capitalismo. Si efectivamente existiera una libre circulación de bienes, servicios, productores, trabajadores, vendedores y compradores, e información completa sobre los costos de producción, no sería posible asegurar una incesante acumulación de capital. Los vendedores prefieren los monopolios, cuasimonopolios y oligopolios, reclamando una posición privilegiada en el sistema mediante la obtención de patentes, restricciones a la importación, subsidios, exenciones tributarias y otras medidas proteccionistas. Las restricciones al mercado libre permiten aumentar las diferencias entre costos y tasas de ganancia, pero tienen corta vida porque los perjudicados empiezan a pedir un mercado libre para poder entrar a las industrias de punta y así los dueños de estas pierden sus antiguos privilegios y luchan por iniciar nuevos productos de punta. La gran importancia que tuvo el papel del Estado en la industrialización de la agricultura, producción textil, comercio exterior, expansión colonial y evolución del capital financiero en Holanda se discute detalladamente en mi estudio de la globalización de la economía-mundo capitalista. También se presenta en este libro cómo en Inglaterra las acciones del Estado, para el logro de su posición hegemónica, fueron aún más determinantes que la llamada Revolución Industrial16.
Restructuración del sistema interestatal
Luego de su triunfo sobre Alemania, Estados Unidos, en cuanto nueva potencia hegemónica impulsó una reestructuración del sistema interestatal funcional a sus intereses económicos y políticos. En este sentido, se destacan los Acuerdos de Yalta, entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña (1945), que fijan los territorios de influencia política en los mismos lugares donde se encontraban sus respectivas tropas al término de la Segunda Guerra; Bretton Woods y Naciones Unidas (1944 y 1945); el Plan Marshall (1947); la otan (1949), y el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón (1951).
Desde el punto de vista del comportamiento de los ciclos Kondrátieff, esta reestructuración corresponde a una fase A ascendente, que se prolonga aproximadamente desde el término de la Segunda Guerra hasta 1968-73. Es la fase que los franceses denominaron “les treinte glorieuses”, el punto culminante de la hegemonía de los Estados Unidos y la mayor expansión de la riqueza conocida hasta entonces.
Esta etapa es sucedida por una fase B descendente, que se extendería desde 1968-73 hasta hoy. Junto con la caída de la economía estadounidense (abandono del patrón oro), se observa el claro ascenso de Europa y Japón. Otro hecho de importancia que Wallerstein destaca en la fase B y declive de la hegemonía de Estados Unidos es “La revolución-mundo de 1968”, que involucró a “todos aquellos descontentos que quedaron fuera del bien organizado orden mundial de la hegemonía estadounidense”, cuyas manifestaciones en Occidente y Japón son bien conocidas. Wallerstein incluye también en esta revolución la Revolución Cultural china, que se había iniciado dos años antes, el “socialismo con un rostro humano” en Checoslovaquia, los suceso ocurridos en México, Senegal, Túnez y la India y muchos otros17.
Durante esta fase de contracción, así como en la antecedente de expansión, Estados Unidos intentó reestructurar sus competencias políticas mediante la aplicación de diferentes medidas. Al respecto, sobresalen el lanzamiento por parte de la Naciones Unidas de la Década del Desarrollo (1970), la formación del Foro de Davos (1970), el Grupo de los 7 y la Comisión Trilateral (1973) y, posteriormente, el Consenso de Washington, que formalizará, casi en forma de decálogo, los mandamientos de acuerdo a los cuales debe regirse la globalización neoliberal que los Estados están obligados a seguir (1990).
Hay que señalar que el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica, y de las potencias hegemónicas en general, se origina en su creciente incapacidad para seguir manteniendo el liderazgo en innovación tecnológica, producción, comercio y finanzas, en la caída del poder político y militar aplastante y en el deterioro de su legitimidad política para transferir los costos de la producción a las zonas periféricas de la economía-mundo, esto es, las más pobres y políticamente más débiles.
El declive de Estados Unidos
y la fase B del ciclo Kondrátieff
Sin embargo, a diferencia de la pérdida del poder hegemónico de Holanda e Inglaterra, el declive de Estados Unidos estaría ocurriendo cuando los principales Estados de las zonas centrales de la economía-mundo también se encuentran sumidos en una fase B del ciclo Kondrátieff. Esto constituye un fenómeno nuevo en la historia de “los largos siglos” pasados. La asunción del liderazgo hegemónico por parte de Inglaterra en el siglo xix, que sucedió al de Holanda en el siglo xvii, no aconteció en medio de una caída de todo el sistema-mundo capitalista. Esto constituye entonces una novedad en la larga evolución del sistema.
En medio de esta crisis global es posible vaticinar el desahucio del dólar estadounidense como reserva monetaria mundial, sucedido por un mundo con una multiplicidad de monedas de reserva que permitirían una permanente fluctuación de las tasas de cambio, lo cual induciría a un congelamiento del financiamiento para nuevas actividades productivas. Al mismo tiempo, Wallerstein sostiene que ya no es posible evitar la declinación del poder hegemónico de Estados Unidos, después del fracaso de la política militar unilateralista llevada a cabo entre 2001 y 2006, durante la administración del presidente George W. Bush.
El resultado de esto ha sido el nacimiento de un mundo multipolar, constituido por lo menos por ocho o diez centros de poder suficientemente fuertes para negociar entre sí con relativa autonomía. De esta manera, las fluctuaciones de los mercados y de los sistemas monetarios son entonces reforzadas por la inestabilidad de las alianzas entre varios poderes18.
La economía-mundo capitalista no estaría viviendo hoy una recesión, sino una depresión cuyo inicio puede remontarse a fines de los sesenta. Durante todos estos años, en algunos países del centro del sistema se pueden constatar el aumento y el proceso de exportación recíproca de desempleados, pérdida de beneficios sociales de los pensionados y de grupos desempleados, restricciones en los gastos en salud y educación. Estos problemas pueden ser claramente documentados en muchos estados de Estados Unidos, en la Eurozona y en las llamadas economías emergentes. El análisis económico convencional basado en el seguimiento del comportamiento de los mercados bursátiles no es el más apropiado para apreciar la profundidad de la crisis sistémica, porque no mide las tasas de crecimiento y ganancias. Durante la fase B del ciclo Kondrátieff hay siempre ganadores y perdedores, el problema consiste en dilucidar quiénes y cuántos son ellos y cuál es la brecha que los distancia19.
El futuro de la economía-mundo capitalista como sistema histórico está asociado a su capacidad para asegurar que la tensión entre distribución y acumulación sea resuelta dentro de los límites del sistema económico y político vigente. El Estado necesita de la empresa privada para generar empleos y recursos financieros para la realización de sus funciones de bienestar, sin las cuales pierde toda su legitimidad. Por eso no puede horadar las competencias de la empresa privada para producir riqueza; pero la acción económica de la empresa está dinamizada por la incesante acumulación de capital y allí radica el origen de su oposición a toda forma de intervención estatal que limite su tasa de ganancias.
El esfuerzo por compatibilizar crecimiento —dinamizado en el sistema capitalista por el incesante proceso de acumulación de capital— y distribución define la esencia de la propuesta socialdemócrata. Este es el tipo de compromiso que se expresa en el Estado de bienestar instaurado en las economías centrales y cuyo éxito estuvo condicionado a la gran expansión ocurrida durante los años cincuenta y sesenta, pero que empezó a dar señales de deterioro cuando la economía-mundo entró en los años setenta en un largo período de estagnación.
Durante el período de expansión económica, la socialdemocracia actuó como un “movimiento”, en la medida en que podía responder a las demandas y aspiraciones de integración social de una variada gama del “pueblo” y no solamente de la clase trabajadora. “Cuando la economía entra en el periodo de estagnación y se impone la hegemonía de las políticas neoliberales, la social democracia de los países centrales retira su fuerte apoyo al Estado y adopta un ‘suave apoyo al rol del mercado’. Esto no puede estar mejor simbolizado en la idea de Blair sobre ‘the new labour’”20. Ahora, ya no es posible seguir denominándolo un movimiento solidario e internacionalista, aunque tampoco durante los años de expansión económica se mostró fuertemente unida a las minorías étnicas y emigrantes.
Una eventual fase A del ciclo Kondrátieff no restauraría la normalidad del sistema
Desde el punto de vista del comportamiento de la economía-mundo, Wallerstein no descarta el eventual surgimiento de una nueva fase A de expansión del ciclo Kondrátieff en Estados Unidos, pero la crisis sistémica impediría que ella pudiese cumplir la función de restaurar la normalidad del sistema.
“Sucede un poco como si uno tratara de conducir un coche cuesta abajo con un motor todavía intacto pero con el chasis y las llantas en pésimo estado. No hay duda de que el coche avanzará, pero no en la línea recta que uno hubiera esperado ni con las mismas garantías de que los frenos funcionen de manera eficiente. Es bastante difícil afirmar desde ahora la forma en que se comportará. Inyectándole más gasolina al motor podría acarrear consecuencias inimaginadas. Desde hace mucho tiempo Schumpeter nos hizo a la idea de que el capitalismo no caería debido a sus errores si no a sus éxitos [….] Para continuar con la analogía del coche en mal estado, no hay duda de que un conductor sabio sería capaz de manejar sumamente despacio, bajo tan difíciles condiciones. Pero en la economía-mundo capitalista no existen los conductores sabios”21.
Como todos ellos toman las decisiones separadamente y teniendo en vista sus propios intereses es probable que el coche no baje de velocidad. Como es de esperar que prevalezca la imprudencia, conforme:
“La economía-mundo ingrese en una nueva etapa de expansión exacerbará las condiciones mismas que la han llevado a una crisis definitiva. En términos
técnicos, las fluctuaciones se irán volviendo cada vez más desquiciadas o caóticas y la dirección que adopte la trayectoria se volverá más incierta, conforme el camino haga más zigzags cada vez a mayor velocidad. Al mismo tiempo es posible esperar la disminución —acaso vertiginosa— del nivel de seguridad individual y colectiva, conforme las estructuras del Estado pierdan más legitimidad. Y no hay duda de que lo anterior incrementará la violencia cotidiana en el sistema-mundo. Esto aterrará a la mayoría de la gente. Políticamente, esta situación será de gran confusión, toda vez que los análisis políticos que hemos desarrollado para entender el sistema-mundo parecerán no servir o caducado. Pero estos análisis se aplicarán fundamentalmente a los procesos en marcha del sistema-mundo existente y no a la realidad de una transición. De ahí que sea importante ser claros sobre la distinción entre los dos y sobre la forma en las que concluirá esta doble realidad”22.
Ahora, es muy difícil poder predecir no solamente lo que podría ocurrir en el mediano plazo, sino que también en el corto plazo.
“Las consecuencias sociopsicológicas del carácter impredecible del corto plazo han sido confusión, rabia, desprecio a aquellos que ostentan el poder, y sobre todo un agudo miedo. Este miedo conduce a la búsqueda de alternativas políticas nunca antes consideradas. Los medios se refieren a esto como populismo, pero es mucho más complicado que lo que este eslogan sugiere. Para algunos, el miedo conduce a múltiples e irracionales chivos expiatorios. Para otros conduce a la disposición de impensar profundamente los supuestos arraigados en la comprensión de las operaciones del moderno sistema-mundo”23.
La principal preocupación de todos los gobiernos del mundo consiste en la urgencia con que se trata de evitar el levantamiento de los desempleados y de la clase media, cuyos ahorros y pensiones están empezando a desaparecer. Wallerstein sostiene que una reacción a esta situación ha sido el recurso a las políticas proteccionistas, aunque se pretenda negarlo. Las medidas proteccionistas persiguen obtener ganancias en el corto plazo, sin importar el precio que deba pagarse por ello. Como el proteccionismo es insuficiente para superar el desempleo, los gobiernos también se han mostrado muy represivos.
“[…] esta combinación de austeridad, represión y búsqueda de ganancias monetarias en el corto plazo hacen que la situación global sea aún peor. Esto da cuenta de un mayor embotellamiento del sistema. Este embotellamiento, por su parte, resultará en fluctuaciones aún más salvajes, haciendo aún más poco confiables las predicciones de corto plazo. Y esto además agravará el miedo y la alienación popular. Esto es un ciclo negativo”24.
Contradicciones entre acumulación de capital
y democratización
La racionalidad del sistema-mundo capitalista genera conflictos por la distribución del ingreso. Sin embargo, junto a los típicos conflictos de clase es necesario reconocer otros. No sólo los marxistas, sino que también el mismo Marx habría desestimado la importancia de las luchas nacionalistas, raciales, étnicas y de género, debido al temor de una división de la clase trabajadora. Por cierto, muchas veces, en estos conflictos también es posible reconocer conflictos de clase. Tampoco puede negarse que la tesis sobre la polarización absoluta entre burgueses y proletarios y la desaparición de los sectores medios no ocurrió.
Esto, empero, sólo puede corroborarse si el análisis se circunscribe a países individualmente considerados. Cuando la unidad de análisis es el sistema-mundo, esto es el orden económico global, este fenómeno sigue dándole la razón a Marx, tanto en términos absolutos como relativos. El rechazo a la tesis de Marx sobre la polarización de clases en los países individualmente considerados, también debe ser calificado: el mejoramiento de los ingresos observable en los países industrializados es más evidente en los trabajadores especializados que en los que no lo son. En los países de inmigrantes, que han recibido y siguen recibiendo una masa de inmigrantes, el beneficiario del aumento real de los ingresos es la población nativa. Los inmigrantes de primera o segunda generación pertenecen a los estratos de más bajos ingresos25.
La estrechez de la definición de “ciudadanía” sostenida por la ideología liberal que legitima el sistema-mundo capitalista y la persistencia de las desigualdades materiales aún entre aquellos individuos y grupos formalmente ya integrados, exige distinguir entre “la retórica y la realidad” de la democracia para poder analizar mejor sus contradicciones intrínsecas con el proceso de acumulación de capital. El contrato político propiciado por el liberalismo excluyó una larga lista de categorías sociales que no poseían “las competencias” necesarias para calificarse como “ciudadanía”. Wallerstein sostiene que la oposición del liberalismo a la aristocracia no consistió en un rechazo a la posesión de determinadas competencias, sino que sólo a las competencias heredadas, adscritas en virtud de atributos distintos a los logrados por el propio mérito. “El liberalismo es en este sentido extremadamente orientado al presente”. “Los aristócratas, los mejores, son realmente, pueden ser realmente, aquellos que demuestren en el presente que ellos son los más competentes. Esto es expresado en el siglo veinte en el empleo de la meritocracia como la definición legitimante de la jerarquía social”26.
El Estado “democrático” sustentado por la ideología liberal no ha podido resistir a las continuas y crecientes demandas por la ampliación de los beneficios sociales y la extensión de la ciudadanía a nuevos grupos sociales. La respuesta a estas demandas ha sido el hoy criticado Estado de bienestar, cuyos resultados no han sido menores, aun cuando sólo han alcanzado a una minoría de los ciudadanos en los países centrales, la que se reduce más todavía en los países periféricos. La crisis del Estado se originaría en su incapacidad para seguir sosteniendo cambios incrementales en el bienestar de la población a costa de la creciente disminución de las ganancias de la empresa privada. Esto socavaría la misma racionalidad en que se sustenta la economía capitalista. “Los reclamos por una mayor democratización, por una mayor distribución del pastel político, económico y social, lejos de haberse agotado, son interminables, aun cuando se den sólo por la vía de incrementos graduales”. El proceso de democratización entra en tensión irresoluble con la “incesante acumulación de capital, que después de todo es la raison d’être de la economía-mundo capitalista. De manera que hay que poner un alto al proceso de democratización, y esto es difícil políticamente, o bien hay que mudarse a otro tipo de sistema con el fin de mantener las realidades jerárquicas no igualitarias”27.
Las concesiones otorgadas a los ciudadanos no fueron tan pequeñas, debido a “la transferencia de plusvalía de las zonas periféricas a las centrales”. Pero los derechos ciudadanos sólo fueron reconocidos a un reducido número de personas, negándose la esencia de la ideología liberal sobre la supuesta universalidad de los mismos. La idea de “pueblos bárbaros” y el recurso al “racismo” y al “sexismo” fueron muy útiles en la limitación de la noción de ciudadanía28.
Caída de la geocultura del liberalismo
En Europa, el liberalismo había triunfado desde las décadas anteriores a 1914 y se expandió al mundo desde 1945. En el siglo xix, el proyecto político del liberalismo para los países pertenecientes al centro de la economía-mundo capitalista estaba formado por tres programas de “reforma racional”: sufragio, Estado de bienestar e identidad nacional. La propagación de derechos humanos, de libertad y democracia fue parte del proceso de incorporación de las clases que representaban una amenaza al sistema. Esto no fue ajeno a la expansión económica ocurrida en el período correspondiente a “les treinte glorieuses”, que también alcanzó a la periferia del sistema económico mundial. Pero una mirada retrospectiva a los treinta años gloriosos nos enseña “una conspicua ausencia” de los derechos humanos en la agenda política, al parecer, por su potencial de amenaza a la “unidad nacional” durante el período de la Guerra Fría29.
Con respecto a los países periféricos, el principio de autodeterminación de los pueblos fue el equivalente de la idea de derechos humanos enarbolada en los países centrales. Este principio justificó las presiones de muchos países para lograr autonomía jurídica y dejar de ser colonias.
El año 1989 es ampliamente considerado como el de la derrota de la Unión Soviética en el período de la Guerra Fría. Wallerstein alega que “es más útil considerarlo el fin del período 1789-1989, esto es, del período del triunfo y colapso, el auge y eventual caída del “liberalismo centrista como ideología global, lo que llamo geocultura del sistema mundial moderno”30. Con este término, Wallerstein se refiere a las normas y a los modos del discurso ampliamente aceptados como legítimos dentro del sistema-mundo. Esta geocultura no surge automáticamente con el comienzo de un sistema-mundo, sino que se elabora con posterioridad, sirviendo de sustento ideológico al sistema económico y político.
Para Wallerstein, ninguna de las transformaciones habidas entre los siglos xviii y xx pueden ser calificadas como revoluciones, porque el sistema capitalista ha existido como sistema-mundo desde el siglo xvi; todos los Estados han sido (y son) capitalistas durante los últimos cinco siglos. No se puede decir que haya habido “socialismo en un solo país” o zonas (bloques) socialistas en la Unión Soviética, China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte o Europa del Este. Lo que podemos reconocer son movimientos antisistémicos triunfantes, que terminaron integrándose al sistema, a pesar de sus intenciones. En estos casos no es posible reconocer transformaciones en las estructuras sociales de los Estados en los que supuestamente se habrían producido dichas revoluciones31.
Por esta misma razón, en Inglaterra no hubo Revolución Industrial, sino que un proceso de industrialización acelerada en la potencia que en ese momento era el virtual centro de la economía-mundo capitalista. Asimismo, la Revolución francesa no puede ser considerada como una revolución antifeudal. Ella es mejor entendida cuando se la concibe como el caso de la primera revolución antisistémica fallida. En este sentido, Wallerstein declara compartir el punto de vista adoptado por Tocqueville con respecto al impacto de la Revolución francesa.
Si uno comparara las llamadas Revoluciones francesa y rusa en un momento determinado, 20 años antes de la revolución y otros 20 años después de la fecha en que se considera que terminaron, no queda claro que los cambios que uno ve sean mayores que los encontrados en países comparables que no atravesaron por una supuesta revolución32.
La creación de la estructura de los Estados soberanos que operaban dentro de las restricciones de un sistema interestatal fue parte de la creación de la economía-mundo capitalista. Esos Estados nunca fueron entidades autónomas. Puede afirmarse que el sistema-mundo se caracteriza por su modo de producción, y este es un modo de producción capitalista que opera sobre la base de la acumulación incesante de capital a través de la mercantilización de todo. Independientemente de la forma que adopten los Estados, todos responden a la lógica sistémica, es decir, la incesante acumulación de capital. Las diferencias que puedan notarse en la evolución de los distintos Estados no cambian el hecho fundamental de que todos ellos son partes de la maquinaria de la economía-mundo capitalista.
Cuando hablamos de revolución es necesario tener en cuenta las diferencias entre la vida normal y continua de un sistema y sus momentos de transformación, esto es, su principio y su fin. Todos los acontecimientos llamados “revolucionarios” tuvieron lugar dentro de la vida normal y continúan siendo parte de la economía-mundo capitalista. Aun cuando esas revoluciones, como la francesa y la rusa, hayan representado desviaciones con respecto a los regímenes anteriores, los resultados obtenidos por ambas fueron relativamente pequeños. Los esfuerzos revolucionarios se enfrentan con la poderosa fuerza del sistema hasta el extremo en que sus portadores se ven obligados a comportarse de acuerdo a la racionalidad sistémica y, a la larga, terminan doblegando sus intenciones para ajustarse a la realidad.
Todo lo anterior no significa negar que las llamadas revoluciones de cualquier clase suelan deteriorarse por el ardiente combate a las transformaciones que ellas persiguen, así como por los conflictos entre quienes detentan el poder con respecto a las tácticas que deben observarse, o en rivalidades por conservar u obtener el poder y sus consecuentes beneficios y privilegios. “Las revoluciones comienzan a devorar a sus hijos, y a mostrar la fealdad de su rostro, y así empiezan a perder, en gran parte, el apoyo que se han ganado”33.
Wallerstein sostiene que aunque se admitan los estragos que las llamadas revoluciones hayan causado, la limitada participación popular e incumplimiento de las promesas por todas las razones descritas, aquellas que sobrevivieron sus fases iniciales siempre se alimentaron de la esperanza “que abrigan los seres humanos para sí y para sus hijos […] en que todo puede transformarse, y rápidamente, para el logro de una mayor igualdad y democratización”34. Por eso, los que albergan esas esperanzas no aceptan las críticas del pensamiento conservador a las revoluciones y las recomendaciones de prudencia derivadas de ellas, en cuanto a la necesidad de precipitar grandes transformaciones. “La paciencia que los pensadores conservadores aconsejan a los menos adinerados nunca ha sido adoptada en forma amplia, profunda o entusiasta”35.
La afirmación sobre la caída de la geocultura liberal se aparta del punto de vista que asocia “el colapso del comunismo con el triunfo del liberalismo”. La caída del comunismo no representa “el éxito final del liberalismo como ideología sino que, por el contrario, el deterioro de su capacidad para seguir ejerciendo su rol histórico”36.
La estagnación del crecimiento económico en las zonas periféricas y la declinación del ingreso real de la clase trabajadora, aun en los países centrales, desde fines de los sesenta, han debilitado la esperanza de un cambio estable y un ordenado mejoramiento de las perspectivas de vida, mantenida por la geocultura del liberalismo y sus nuevas transfiguraciones en el neoliberalismo.
Los presuntos beneficiarios de esa ideología han empezado también a cuestionar la real y efectiva realización de la misma. El autor sostiene que
“la contradicción intrínseca de la ideología liberal es total. Si todos los seres humanos tienen iguales derechos y todos los pueblos tienen iguales derechos, nosotros no podemos mantener el sistema ‘inigualitario’ que ha sido y siempre será un rasgo propio de la economía capitalista mundial. Si esto se admite abiertamente, la economía capitalista mundial ya no parecerá legítima a las clases excluidas de sus beneficios o severamente perjudicadas. La crisis es total; el dilema es total. Sufriremos las consecuencias en la próxima mitad del siglo. Sin embargo, colectivamente resolveremos esta crisis cualquiera sea el nuevo sistema histórico que construyamos”37.
Wallerstein plantea la crisis del sistema conforme a la siguiente secuencia argumental: el sistema capitalista mundial ha mostrado su extraordinaria capacidad innovadora y expansiva expresada en
“una proyección lineal ascendente a través del tiempo de todos los indicadores [económicos] absolutos. Aunque la lógica del sistema [la incesante acumulación de capital] requiere una orientación colectiva hacia el consumo […] el consumo real no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento de la riqueza [y esta última] ha beneficiado a sólo una pequeña proporción de la población del mundo. Esta contradicción es pública. Este carácter es a la vez una de las exigencias de un sistema que se ve obligado a predicar la posibilidad de una ilimitada expansión [que beneficiaría a todos]. Así la imagen de una expansión permanente puede parecer eufórica o desastrosa. La incertidumbre puede ir también acompañada de un sentimiento liberador. En la medida en que el sistema se mueve hacia su caída natural [como lo hacen todos los sistemas históricos], enfrentamos el siguiente dilema: negamos el proceso de muerte sistémica o bien damos la bienvenida al nacimiento de un nuevo sistema”38.
El reconocimiento de la limitada capacidad individual para influir en el “patrón polarizador” que caracteriza al sistema no anula nuestra voluntad para iniciar acciones políticas que influyan en la proyección del nacimiento de un sistema distinto al existente. La creencia de la ideología liberal de que es posible el cambio “racional consciente” del sistema político habría alcanzado sus límites. El proyecto del cambio normal progresivo tropezaría con “la desintegración de la economía capitalista mundial”39.
Los desafíos planteados por la transición
del actual sistema
Una nueva racionalidad sustantiva
Este libro ha presentado algunas de las conclusiones del análisis de los sistemas-mundo sobre los límites estructurales que impiden que el sistema capitalista pueda seguir reproduciendo los factores condicionantes del incesante proceso de acumulación de capital, su razón de ser, el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica global, las contradicciones entre acumulación de capital y democratización y la caída de la geocultura del liberalismo. Los hallazgos empírico-históricos de Wallerstein han dado lugar a una nueva caracterización del capitalismo histórico. El calificativo “histórico” debe ser resaltado, porque su obra no es una crítica doctrinaria al capitalismo.
Dada estas características, Wallerstein señala que los desafíos de la actualidad consisten en poder asumir tres objetivos básicos e ineludibles. En primer lugar, tratar de comprender de una manera sobria y realista las contradicciones y limitaciones de los sistemas sociales humanos. En segundo lugar, tomar decisiones morales sobre el futuro que queremos construir basadas en las potencialidades de la creatividad humana. Y, tercero, comprender las alternativas abiertas al cambio, así como los factores que lo obstaculizan. Estas tres tareas son constitutivas de lo que Wallerstein ha denominado el pensamiento “utopístico”. Es, por lo tanto, un ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, la moral y la política40.
Desde el punto de vista moral, el ejercicio utopístico no es la construcción de un futuro perfecto e inevitable, sino el de un futuro alternativo, realmente mejor en cuanto a su racionalidad sustantiva, es decir, menos desigual, menos jerárquico y más democrático, pero incierto desde el punto de vista de su ocurrencia histórica. El pensamiento utopístico, a diferencia de la utopía, procura observar las limitaciones y constreñimientos que impiden el progreso del nuevo orden democrático deseable y posible y las actuales alternativas históricas que es necesario promover. Este deseo no se agota ni se desvía por la estrategia centrada en la conquista del aparato del Estado, y debería poder anticipar sobriamente las dificultades e imaginarse con apertura las alternativas institucionales que expresen las nuevas estructuras41. En la quinta parte del presente libro señalamos de una manera genérica algunas características de un nuevo orden global.
Los supuestos epistemológicos que fundamentan la perspectiva utopística no se incluyen en este artículo. Una amplia discusión de este tipo comprendería, entre otros temas, una crítica a la división de las ciencias sociales y su separación de la reflexión filosófica, la resolución de las contradicciones entre ciencias nomotéticas comprometidas en la búsqueda de leyes universales inmutables e idiográficas orientadas a la comprensión del carácter idiosincrático de los fenómenos sociales. La comprensión de los efectos de estos —aparentemente— contradictorios objetivos en la concepción de las ciencias sociales también forma parte del estudio de esos supuestos. Otros temas son la discusión de la noción de tiempo social, ya sumariamente referida en la distinción entre ondas largas y ciclos, y las consideraciones propuestas por los estudios de complejidad acerca de la concepción de irreversibilidad de los fenómenos naturales y la “flecha del tiempo”. En estos supuestos se sustenta la propuesta de Wallerstein sobre la necesidad de elaborar una ciencia social histórica en vez de una teoría económica. En nuestro examen precedente del análisis de Wallerstein de la evolución de la economía-mundo capitalista se encuentran algunas expresiones de esos supuestos epistemológicos42.
Análisis de la dimensión política de la utopística
En sus intentos por lograr una mejor visión de las alternativas políticas para promover la transformación del actual sistema, Wallerstein ha examinado lo que ha denominado el fracaso de la estrategia de dos pasos puesta en práctica por los movimiento que han procurado el cambio social. Con esa misma pretensión ha caracterizado las potencialidades del Foro Social Mundial para contribuir a la transformación sistémica.
Durante el siglo xix y los primeros dos tercios del siglo xx, los partidos comunistas, la socialdemocracia en el mundo paneuropeo, los movimientos de liberación en Asia y África y los populistas en América Latina han sido los mayores movimientos con pretensiones de transformación del sistema. Todos lucharon por la conquista del poder del Estado, el primer paso de la “estrategia de dos pasos”. El segundo paso consistía en la transformación de la realidad social. Fueron exitosos en el logro del primer paso, pero fracasaron en el segundo. Los diversos levantamientos iniciados a fines de los sesenta, entre los que sobresale la revolución de 1968, tendrían su origen en ese fracaso. La persistencia de la injusticia en el sistema mundial y dentro de cada sociedad nacional y la falta de democracia explican la caída de esos movimientos durante las tres últimas décadas.
El derrumbe de la Unión Soviética sería la cúspide simbólica del rechazo a la “vieja izquierda”. Los esfuerzos por reformular esa estrategia se expresaron en variadas formas de maoísmo, “la nueva izquierda” y el movimiento por los derechos humanos. Ninguno logró el nivel de movilización de la vieja izquierda.
Este sería el trasfondo del “movimiento por otra globalización”, cuyos tres momentos simbólicos son la revuelta zapatista de 1994, que deliberadamente comenzó en el primer día de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la protesta contra la reunión de la omc en Seattle en 1999 y el primer Foro Social Mundial (fsm) en Porto Alegre en 200143.
1 Wallerstein, I., “Structural Crisis or Why Capitalists May No Longer Find Capitalism Rewarding”, en Does Capitalism Have a Future?, 9-35.
2 Estos conceptos son desarrollados latamente en mi libro, Immanuel Wallerstein: Globalización de la economía-mundo capitalista. Perspectiva de largo plazo (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2016).
3 Wallerstein, I., “Long Waves as Capitalist Process”, en The Essential Wallerstein (Nueva York: The New Press, 2000), 218. Los ciclos son llamados Kondrátieff en reconocimiento al economista Nikolái Dimítrievich Kondrátieff. Su trabajo, publicado originalmente en ruso en 1925, inicia la descripción de los ciclos económicos en la década de 1780 debido a que sólo a partir de esos años podía disponerse de datos relativamente útiles. Kondrátieff los consideraba como curvas de larga duración, expresión que Wallerstein reserva para las ondas largas. No todos los economistas que usan los ciclos Kondrátieff están completamente de acuerdo con la explicación de las fases ascendentes y descendentes; véase Wallerstein, I., Análisis de sistemas-mundo. Una introducción (Madrid: Siglo xxi, 2006), 124-125; “Long Waves”, 207-220.
4 Wallerstein, “Long Waves”, 213-218.
5 Wallerstein, “Structural Crisis, or Why Capitalists May No Longer Find Capitalism Rewarding”, en The Essential Wallerstein, 12.
6 Wallerstein, I., “El sistema-mundo moderno como economía-mundo capitalista: producción, plusvalía y polarización”, en Análisis de sistemas-mundo, 47.
7 Wallerstein, “Structural Crisis”, 13-14 y 22-29.
8 Wallerstein, I., El capitalismo histórico (México: Siglo xxi, 2006), 10-15.
9 Una discusión detallada del origen de la plusvalía y sus formas se presenta en Pizarro, Immanuel Wallerstein.
10 Wallerstein, I., “The Rise and Future Demise of The World-Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis”, en The Essential Wallerstein, 71-104; Wallerstein, I. y Hopkins, T., El estudio comparado de las sociedades nacionales, trads. Molina, O. L. y Pizarro, C. (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1971). Este último es un trabajo metodológico de Immanuel Wallerstein y Terence Hopkins en el que se conceptualizan y operacionalizan las variables pertinentes en el examen de sistemas nacionales y mundiales, distinguiendo para tal efectos cinco tipos de variables: composicionales, estructurales, integrales, relacionales y contextuales.
11 Wallerstein, “The Rise and Future”.
12 Esas alzas no fueron provocadas por los miembros más radicales de la opep, sino que por los aliados más cercanos de Estados Unidos (Arabia Saudita y el Irán del Sha). La gran cantidad de dinero que fluyó a los países de la opep repercutió muy negativamente en los países no exportadores de petróleo en el sur y el bloque socialista. Estos tuvieron que pagar altas sumas por el petróleo y por todos los productos cuyos insumos demandaban una gran cantidad de petróleo. Esto ocurría mientras que sus ingresos por concepto de exportación eran reducidos debido a la recesión en Estados Unidos y en el hemisferio occidental. Las dificultades en la balanza de pagos de esos países también provocaron mucho descontento popular. Véase Wallerstein, “Structural Crisis”, 29-31.
13 Wallerstein, “Structural Crisis”, 31; Mann, M., “The End May Be Nigh, But For Whom?”, en Does Capitalism Have a Future?, 71-97.
14 Para el caso chileno, lo ilustraremos en los capítulos xiv a xvi del presente libro.
15 Wallerstein, I., “The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy”, en The Essential Wallerstein, 256; “El ascenso de Asia oriental, o el sistema del Tercer Mundo en el siglo xxi”, en Wallerstein, I., Conocer el mundo, saber el mundo: El fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo xxi (México: Siglo xxi, 2ª ed., 2002), 41-43.
16 Pizarro, Immanuel Wallerstein. Aquí se destacan los siguientes trabajos en los cuales se sustenta este análisis: Wallerstein, I., “El sistema-mundo moderno como economía-mundo capitalista: producción, plusvalía y polarización”, en Análisis de sistemas-mundo, 40-63; El moderno sistema mundial. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750 (México: Siglo xxi, 2017), ii, 56-57, 63-64, 82, 90, 392, 404; El moderno sistema mundial. La segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850 (México: Siglo xxi, 2017), iii, 33-34, 39, 48; “Preface: On Writing about the Modern World-System” y “The Argument, Restated”, en Modern World System (Berkeley: University of California Press, 2011), iv, xi-xvii, 275-277; “Industria y burguesía”, en El moderno sistema mundial, iii, 5-73, 33-48.
17 Wallerstein, I., La decadencia del Imperio. Estados Unidos en un mundo caótico (País Vasco: Txalaparta, era, Lom, Trilce, 2005), 69-70.
18 Wallerstein, “Structural Crisis”, 30-31.
19 Wallerstein, I., “Impossible Choices in a World Depression”, Commentary 283 (15 de junio de 2003): disponible en http://bit.ly/cZX6AJ; “End of the Recession? Who’s Kidding Whom”, Commentary 296 (enero de 2011): disponible en http://bi.ly/eZMbfO; “Does Socialdemocracy Has a Future?”, Commentary 290 (1° de octubre de 2010): disponible en http://bit.ly/jshtss; Pizarro, C., “Postscriptum. Los límites del sistema-mundo capitalista”, en Escritos para disentir (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2011), 149-155.
20 Wallerstein, Does Socialdemocracy Has a Future?
21 Wallerstein, La decadencia del Imperio, 86-87.
22 Ibídem.
23 Wallerstein, “Structural Crisis”, 32. La traducción es nuestra.
24 Ibídem.
25 Wallerstein, I., “Marxism After the Collapse of Communism”, en After Liberalism (Nueva York: The New Press, 1995), 219-213.
26 Wallerstein, I., “Liberalismo y democracia. ¿Hermanos enemigos?”, en Conocer el mundo, saber el mundo, 100-119.
27 Wallerstein, I., “La democracia: retórica o realidad”, en La decadencia del Imperio, 183.
28 Wallerstein, I., “The Insurmountable Contradictions of Liberalism: Human Rights and the Right of Peoples in the Geoculture of the Modern World-System”, en After Liberalism, 145-161.
29 Ibídem.
30 Wallerstein, After Liberalism, 1.
31 Estos temas son abordados nuevamente en la sección “Precisiones sobre el significado de revolución en la economía-mundo capitalista” del capítulo xix.
32 Wallerstein, I., Utopística o las opciones históricas del siglo xxi (México: Siglo xxi, 2ª ed., 2003), 15.
33 Ibíd., 10.
34 Ibíd., 9.
35 Ibídem.
36 Ibíd., 3.
37 Ibíd., 161; Wallerstein, I., “Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System”, en The Essential Wallerstein, 271.
38 Ibíd., 271-272. Los paréntesis son nuestros.
39 Wallerstein, “The Collapse of Liberalism”, en After Liberalism, 245-246.
40 Wallerstein, I., Utopística o las opciones históricas del siglo xxi; Las incertidumbres de saber (Barcelona: Gedisa, 2005).
41 Wallerstein, “Marxism”, 250-251; Utopística o las opciones históricas del siglo xxi.
42 Pizarro, C., “Después del liberalismo”, en Crítica y recreación del proyecto democrático. Materiales teóricos (Santiago: Editorial Bolivariana, 2008), viii. Este libro considera las discusiones de Wallerstein sobre “Las ciencias sociales en el siglo xxi”, “De la sociología a la ciencia social histórica: obstáculos y perspectivas”, “La historia en busca de la ciencia” y “El tiempo y la duración. El medio no excluido, o reflexiones sobre Braudel y Prigogine”, todos incluidos en Wallerstein, Las incertidumbres del saber. Véase además “Una teoría de la historia económica en vez de una teoría económica”, en Wallerstein, Impensar las ciencias sociales (México y Buenos Aires: Siglo xxi, 4ª ed., 2004).
43 En el capítulo xl se examinan los problemas que enfrenta el fsm y se sugieren las iniciativas que debería emprender para transformarse en un poderoso agente de la sociedad civil global dirigido a la transformación de la racionalidad predominante en el sistema capitalista.