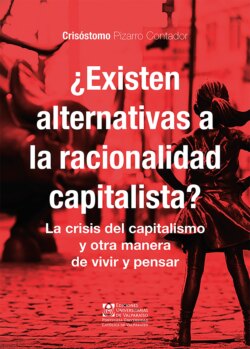Читать книгу ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? - Crisóstomo Pizarro Contador - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV
Craig Calhoun: La supervivencia del capitalismo
Una facción ilustrada podría asumir los costos necesarios para asegurar la sobrevivencia del capitalismo. Aun si esto no ocurriera, el capitalismo no se acabaría, pero su importancia sería menor.
Asunción de los costos de la operación
de los mercados
Calhoun concuerda con Mann en cuanto a la sobrevivencia del capitalismo, dependiente de la renovación de las instituciones sociales que facilitando su desarrollo puedan compensar, al mismo tiempo, los daños que provoca a la sociedad toda. Pero Calhoun sostiene que los riesgos sistémicos son más desafiantes que lo que Mann sugiere1.
Una facción suficientemente ilustrada del sistema podría enfrentar los costos necesarios originados en las contradicciones estructurales inherentes en la operación de mercados capitalistas complejos. Dada esta condición, el capitalismo continuaría su existencia. Cuando esas contradicciones no son atendidas, pueden haber desarrollos que impliquen una transformación importante, pero aún dentro de los límites del capitalismo. Un ejemplo sería el caso de la economía china socialista centralizada. Los mercados capitalistas podrían existir en el futuro aún si declinase el peso de los modos de apropiación y financiamiento propios del capitalismo. En tal hipótesis el capitalismo puede sobrevivir, pero perdiendo sus competencias para dirigir la integración económica global2.
Si se considera la caída del Imperio romano y del feudalismo, puede esperarse que el declive del peso del capitalismo global ocurra en un tiempo prolongado.
Las instituciones del capitalismo, aunque con menor peso en la economía global que el conocido hasta hoy, continuarían funcionando junto con el nacimiento de otras formas de organización económica.
Sabemos que el capitalismo puede oscilar mucho entre estados de equilibrio y desequilibrio. Esto podría representar el concepto de “bifurcaciones irreversibles” que Wallerstein ha postulado o las fallas de regulación del capitalismo por parte del Estado, fracaso en estrategias corporativas e imprudencia de los inversores en mercados capitalistas caóticos, o débil coordinación institucional entre actores dispersos y con intereses de corto plazo diferentes. Podría también representar una falla en la distribución de la riqueza.
Cualquiera que fuese la dinámica subyacente, la pérdida de un equilibrio estable aumenta el costo que implica mantener el sistema integrado, aumenta las tensiones políticas y produce tensiones sociales. Este tipo de desequilibrios es una forma de interpretar el significado de la crisis: a mayor desequilibrio, más difícil y más costosa es la acción requerida para su restauración3.
Cuando esos desequilibrios no pueden ser contralados y dan lugar a nuevos sistemas, los desarrollos son seculares. El colapso del Imperio romano se extendió por dos siglos y no ocurrió en un período correspondiente a una sola crisis. Si consideramos ahora el colapso del feudalismo, debemos decir que la declinación de las relaciones feudales ocurrió en un período de tres siglos y en una época caracterizada por la creación de los Estados, la existencia de guerras, innovaciones en la agricultura, creciente comercio global, revitalización de lo religioso y reforma religiosa. No fue un simple colapso. La Iglesia católica fue profundamente transformada durante la declinación del feudalismo y nunca más pudo desempeñar el rol que había tenido con anterioridad, pero siguió viviendo. Algunas monarquías desaparecieron, pero no todas4.
El fin de la era capitalista, si finalmente toma lugar, es probable que sea desigual y difícil de discernir en su desarrollo. Habrá ciertamente algunas instituciones que sobrevivirán al fin de la era capitalista, incluyendo muchas empresas que no se verán obligadas a suspender sus actividades comerciales, manufactureras o productivas, aun cuando el capitalismo no sea ya la fuerza propulsora más importante de la vida5.
El capitalismo dominado por las finanzas
Como su nombre lo sugiere, el capitalismo es principalmente una forma de organización de la actividad económica a través de una fluida aplicación del capital, mediante diferentes tipos de inversión, en empresas que persiguen el fin de lucro. El capital es la riqueza invertida o susceptible de ser invertida. Las finanzas son una parte importante de él, necesarias para la liquidez y movilidad del capital, y para la expansión y planificación de los costos en períodos de mediano y largo plazo. Las finanzas, por lo tanto, son necesarias para el dinamismo empresarial, pero una desproporcionada “financialización” puede generar muchas distorsiones, como por ejemplo el aumento de la desigualdad en los ingresos, la canalización de fondos a inversiones no productivas, el estímulo al desarrollo de megaburbujas en los precios de los activos, incluyendo el aumento de los precios de la vivienda mediante créditos hipotecarios, las cuales, como sabemos, precipitaron las crisis de 2008 y 20096. Todo esto ha estimulado fuertemente las actividades especulativas que sobrepasaron con creces la inversión en empresas promotoras de nuevos empleos en beneficio de un desmedido aumento en las transacciones accionarias. Al mismo tiempo, distintas formas de endeudamiento generaron grandes ganancias que sobrepasaron las que podrían haberse generado a través de la inversión en industrias generadoras de empleo. Todo esto favoreció a los comerciantes más que a los productores, y obligó a que todos los negocios tuviesen que pagar más por los servicios financieros. Considérese, por ejemplo, que en 1970 todos los instrumentos financieros representaban solamente un 25% de las inversiones totales, mientras que esta proporción representó en 2008 el 75%. La financialización indujo a ganancias increíbles de los administradores de los instrumentos financieros7.
Las recientes crisis financieras revelan la principal vulnerabilidad interna del capitalismo, porque es un riesgo sistémico inserto en la compleja red de conexiones que caracterizan el sistema financiero moderno. Estas crisis no fueron clásicas, como las representadas por la sobreproducción o subconsumo, sino que fueron exacerbadas por la ausencia de regulación y el abuso en el empleo de las nuevas tecnologías financieras. La financialización de la economía no sólo afectó a los problemas que surgieron en su propio sector, sino que llegaron a ser parte del capitalismo global. Por ejemplo, las automotrices se transformaron en compañías autofinanciadas.
Un mejor balance entre las empresas industriales productivas y las finanzas es de hecho una de las ventajas que podemos ver en el alto crecimiento de China o la India en sus esfuerzos por pasar de la semiperiferia al corazón del capitalismo global.
La financialización incrementa el movimiento de nuevas industrias desde sus lugares de origen a nuevas zonas, causando desplazamientos de personas, rápida urbanización, decadencia de ciudades otrora muy prósperas. Debido a la caída de los beneficios en las industrias manufactureras de Europa y Estados Unidos, muchas de ellas exigieron recortes en los beneficios salariales, exenciones tributarias o subsidios directos. Los gobiernos neoliberales ayudaron a las corporaciones a quebrar el poder de los sindicatos en sus intentos por resistir estos negativos cambios.
No es posible esperar que el capitalismo sobreviva si no hay un claro movimiento entre los inversionistas para perseguir una mayor productividad apoyada en procesos de innovación. Para que esto acontezca, sería necesario adoptar acciones que coordinen la implementación de políticas de regulación permanente y seria, a la vez que realizar un gasto gubernamental que favorezca el emprendimiento conducente a la generación de nuevos y mejores empleos. Las regulaciones son muy importantes, porque desde la crisis de 2008 y 2009 muy poco o nada se ha hecho para reducir los riesgos potenciales del avance de la financialización de la economía8.
Aunque la raíz de la crisis originada en 2008 estaba en Estados Unidos y la Unión Europea, no es posible negar sus efectos globales. La caída de los precios de los activos causó daños en distintas partes del mundo, como en Abu Dhabi, Dubai y muchas otras bolsas, aun cuando se recuperaron en Shangai, Tokio, Johannesburgo, China y Vietnam.
La desregulación de los mercados podría derivar en un agravamiento de la crisis de la economía capitalista. La relación entre Estado y actividad económica es parte constitutiva del capitalismo, pero la expansión del capitalismo no sólo depende de los Estados, sino también de la explotación de la naturaleza. El capitalismo depende de las materias primas, el sustento de la población humana y de la voluntad de esta para tolerar la externalización de los costos originados por la degradación medioambiental. Estos costos son pagados por el Gobierno y por toda la sociedad, especialmente por aquellos que están más expuestos a los daños provocados en la naturaleza9.
Una financialización extrema y las políticas neoliberales exacerbarán estas tendencias destructivas. El problema consiste en cómo podrá sobrevivir el capitalismo limitando o revirtiendo sus tendencias destructivas sin que ello implique su extinción. Aquí nuevamente surge la pregunta respecto a si el capitalismo y los gobiernos que lo apoyan podrán seguir manteniendo la legitimidad del sistema ante los grupos más perjudicados por su funcionamiento normal. Como Karl Polanyi sostuvo a mediados del siglo xx al examinar el siglo xix e imaginarse el futuro, el capitalismo desregulado terminará erosionando las condiciones sociales de su propia existencia. Solamente los esfuerzos destinados a construir nuevas instituciones pueden lograr la estabilización del sistema capitalista y sostener a la vez una efectiva participación menos desigual en los beneficios del crecimiento.
La respuesta popular a la crisis económica y la débil legitimidad de los gobiernos ha sido condicionada en gran medida por la extrema derecha y los movimientos xenofóbicos. La respuesta europea está muy lejos de poder restaurar los equilibrios fiscales, recurriendo a la aplicación de programas de austeridad, pero preservando al mismo tiempo el capital de aquellos que fueron los más beneficiados por la financialización de la economía y responsables de precipitar la crisis10.
Los Estados Unidos han actuado para recuperar el crecimiento, pero están sufriendo una especie de estancamiento político y falta de determinación en relación a que los costos deberían ser pagados por las instituciones financieras y sus inversionistas más que por los contribuyentes en general.
A diferencia de los casos anteriores, el tipo de capitalismo que ha surgido en China pude llamarse “capitalismo de Estado”. También puede argumentarse que la Unión Soviética fue una especie de capitalismo de Estado y otro tanto puede decirse con respecto al experimento fascista. Donde los gobiernos usan un nacionalismo reaccionario para apuntalar su base de legitimidad es probable esperar el desarrollo de formas de capitalismo de Estado. La cuestión central es si el capitalismo del futuro puede ser distinto al “capitalismo liberal” que ha dominado la historia de Occidente durante los últimos dos siglos. El vínculo entre capitalismo y democracia liberal puede ser sólo una de las formas en que se han establecido las relaciones entre economía y política, fenómeno ciertamente condicionado por muy particulares desarrollos históricos.
Es claro que una marca sobresaliente del neoliberalismo ha sido la demanda de privatización, lo cual no sólo ha ocurrido en las economías centrales, como Gran Bretaña, sino también en países de América Latina. Queda por verse si la supuesta independencia de las estructuras económicas del Gobierno y de la sociedad civil, tan enfatizadas por Occidente en términos retóricos, pueda seguir sosteniéndose en el futuro.
La alegada autonomía de las estructuras económicas y políticas ha sido ya abiertamente cuestionada por Immanuel Wallerstein, como se ha explicado con detalle en el capítulo ii de este libro.
La financialización de la economía y las políticas neoliberales han debilitado una enorme variedad de instituciones que en el pasado fueron importantes en la estabilización del sistema capitalista en los países relativamente ricos de Occidente. Entre estas instituciones podemos incluir todas las regulaciones estatales de la economía, incluyendo el papel de las corporaciones económicas, los sindicatos y distintas organizaciones de tipo comunitario y cultural. Otras instituciones que también podemos relacionar con el “capitalismo ilícito” son las organizaciones del sector informal. Estas proveen un apoyo que no necesariamente corresponde a funciones procedentes de los mercados formales o de las políticas públicas. También hay que reconocer que muchas instituciones del sector informal se han vinculado a la economía capitalista a través de actividades ilegales y criminales, como el tráfico de personas, armas y drogas. Esto se ha notado en Rusia, con el surgimiento de instituciones mafiosas, como también en otros países.
Ahora enfrentamos una crisis de grandes proporciones, aunque esta no es la primera que hemos conocido; pero el capitalismo pudo sobrevivir en la medida en que los Estados asumieron los grandes costos sociales y ambientales de una economía desregulada.
El capitalismo ciertamente ha contribuido a la degradación ambiental y al cambio climático. Sin embargo, esta tampoco es una característica exclusiva de este sistema, porque los expertos han señalado que los países en los cuales en el futuro se generarán los mayores daños a la naturaleza no son representativos del capitalismo liberal. Es el caso de China y Asia del Este. Calhoun piensa que esta tendencia podría revertirse, porque aún existirían posibilidades de sostener un “crecimiento verde” y que, además, no debe desconocerse la posibilidad de establecer límites al crecimiento del capitalismo que disminuyan los daños económicos. En este sentido, podría pensarse también en la existencia de otras instituciones que junto a las capitalistas se orientasen por objetivos solidarios y también por organizaciones de gobierno directamente comprometidas con compatibilizar el crecimiento económico y la distribución de sus beneficios respetando el medio ambiente. Los esfuerzos que se hagan en este sentido podrían reparar o incluso llegar a reemplazar el sistema conocido. También el capitalismo podría alcanzar una transformación de grandes proporciones si el liderazgo del crecimiento económico fuera asumido no por los Estados occidentales, sino que por otros Estados, produciéndose así una especie de integración de diferentes historias, culturas e instituciones sociales11.
Este punto de vista de Calhoun es coincidente con el concepto de “acumulación civilizatoria” de Ernesto Ottone, que se expone en el capítulo xxvii de este libro.
1 Wallerstein et al., “Getting Real”, 177.
2 Wallerstein et al., “The Next Big Turn”, 2-6; Calhoun, C., “What Threatens Capitalism now?”, en Does Capitalism Have a Future?, 131-161.
3 Calhoun, “What Threatens Capitalism now?”, 135.
4 Ibíd., 135-136.
5 Ibíd., 136.
6 Ibíd., 136-137.
7 Por ejemplo, solamente los bonos que beneficiaron a los empleados de la industria de seguros en Nueva York alcanzaron los 20,8 millones de dólares; véase ibíd., 129. Los llamados hedge funds son instrumentos de inversión no tradicionales que presentan algunas de las siguientes características: sólo pueden hacerse efectivos por montos mínimos muy elevados, son hechos por bancos o gestores de fondos en cantidades superiores al dinero que efectivamente poseen. Esto es, según la jerga de los especialistas, un “apalancamiento”. Las características anteriores también determinan altísimas ganancias. Algunos ejemplos de estas inversiones son los seguros de cobertura contra deudas impagas, permutas financieras y contratos de futuros. Un gran número de fondos está domiciliado en paraísos fiscales. Todas estas inversiones son muy poco reguladas o sin regulación alguna.
8 Ibíd., 138-140.
9 La variedad y extensión de estos daños es descrita en el capítulo ix, de acuerdo a los indicadores utilizados por las Naciones Unidas para evaluar el progreso de los objetivos de desarrollo del milenio.
10 Ibíd., 149.
11 Ibíd., 158-161.