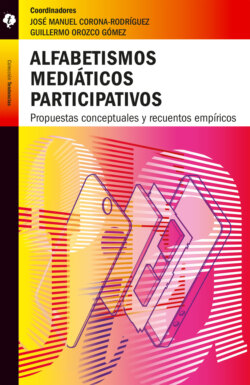Читать книгу Alfabetismos mediáticos participativos - Darwin Franco - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ciclos de práctica reflexiva: la implementación de la utopía metodológica
ОглавлениеLa metodología para una cultura participativa crítica que propongo se inspira en la Quinta Dimensión como programa general de investigación para el estudio de la educación y el desarrollo humano en contextos de comunidad como propone Michael Cole. Este programa se ha llevado a cabo desde hace cuatro décadas en el Laboratorio de Cognición Humana Comparada (LCHC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comunicación de la Universidad de California. Mi énfasis teórico particular refiere a la cultura participativa (Jenkins, 2006) con enfoque en la pedagogía crítica (Freire y Macedo, 1987; Giroux, 1988; Orozco, 1996; Kellner y Share, 2007). Hay raíces comunes que llevan a pensar acerca de la organización social de la actividad, las herramientas y artefactos utilizados (computadoras, lápices, papel, cámaras de video, tarjetas de tarea) para llevar a cabo las diversas tareas, roles sociales, formas y tipos de participación, y la relación de estas actividades con el contexto. Por supuesto, estos puntos de partida comunes también están presentes en nuestras estrategias para evaluar la efectividad de los sistemas que diseñamos e implementamos.
Dejando de lado detalles de la descripción de la Quinta Dimensión, me basaré en la idea subyacente de la participación a fin de esbozar un marco metodológico para el estudio de los procesos de alfabetización mediática y de producción. Al delinear este marco metodológico para el estudio del proceso de alfabetización mediática como forma de participación, buscaré elaborar la concepción general hacia una cultura de participación crítica. De acuerdo con ella, el análisis del proceso de producción mediática y de información por parte de la audiencia juvenil en un escenario grupal y colaborativo en la toma de decisiones se puede interpretar como cultura participativa crítica en relación con los contextos de la propuesta de alfabetización y de procesos comunitarios. En resumen, el estudio de cultura participativa crítica está fundamentalmente conectado con interacciones grupales, colaborativas y comunitarias que trastocan a personas.
El programa del laboratorio se ubica en relación con la teoría crítica, los estudios de comunicación y la pedagogía crítica.2 Tal como lo describiré brevemente, la metodología utópica es un marco amplio que incluye cuatro fases o procedimientos principales (Tabla 1).
Tabla 1. Fases generales para una utopía metodológica
| Fase | Logro | Procedimiento |
| Primera | Identificar áreas problemáticas | Se identifican los temas que son problemáticos para la comunidad y en los cuales el investigador cree que tiene conocimiento relevante. |
| Segunda | Actividad conjunta | El investigador participa en actividades con la comunidad para crear una serie de circunstancias alternativas con las que se pueden plantear hipótesis sobre cómo cambiar las prácticas sociales para superar problemas. |
| Tercera | Evaluación | Evaluar las nuevas condiciones a partir de las hipótesis. Si el investigador o grupo de investigadores y los miembros de la comunidad fracasan en constituir las prácticas necesarias para el cambio, el estudio se recicla en la búsqueda de revisiones de la teoría y la práctica. Si las nuevas formas de acción se crearon, pero no tuvieron el efecto deseado, la investigación vuelve a revisarse con el fin de determinar los fallos de las hipótesis. Pero si las nuevas actividades tuvieron el éxito y el efecto deseados, la investigación transita a una cuarta fase. |
Fuente: Brown y Cole, 2001.
En esto consiste la utopía metodológica: el logro o la meta de difusión de las prácticas de solución de problemas de manera sustentable a toda la comunidad (Packer y Tappan, 2001). Aunque dicha meta rara vez se logra, las formas en que se realiza esta difusión plantean una crítica a la teoría en todos sus niveles, posibilitando una reevaluación y el inicio de nuevos ciclos.
Tabla 2. Fases específicas para una cultura participativa crítica
| Fase | Logro | Procedimiento |
| Primera | Identificar áreas problemáticas | Talleres a futuro.Instrucción y discusión desde la Educación para los medios. |
| Segunda | Actividad conjunta | Pre-producción: discusión del tema, guion, storyboard, selección de material audiovisual (navegación en Internet). Producción: registro de imágenes, entrevistas, navegación por Internet y selección de material, grabar voces, locución. Post-producción: edición, selección de entrevistas e imágenes. |
| Tercera | Evaluación | Discusión sobre dos aspectos: proceso de aprendizaje social y producción de medios y pensamiento crítico. |
| Cuarta | Enfrentar el fracaso | Circulación y difusión del producto final.Sustentabilidad. |
Fuente: Elaboración propia.
Partiendo de una revisión de la utopía metodológica, aquí se elabora una propuesta con el objetivo de contribuir a la apuesta por una cultura participativa crítica a partir de la interacción y mediante las pantallas, la cual incluye varias fases o procedimientos principales. Estas fases deben considerarse no tanto como etapas de alfabetización mediática con métodos secuenciales, sino como dimensiones de un complejo proceso de participación. La Tabla 2 resume las diversas fases de la propuesta, situando la relación con la producción y la participación. Las cuatro fases pueden describirse en el marco de la utopía metodológica como la identificación de problemas, la actividad conjunta, la evaluación y el enfrentamiento al fracaso. Las maneras en que estas fases se sigan adecuadamente en la práctica dependen de los objetos específicos de análisis en las propuestas de investigación y de la cultura de investigación del investigador mismo. Respecto a mi propuesta en el marco de la alfabetización mediática y cultura participativa, no deseo sugerir que este marco metodológico sea la única manera que responda a los desafíos de una cultura participativa crítica, pues pueden existir otros caminos y algunos pueden ser más apropiados dependiendo de las circunstancias.
La primera fase general de la utopía metodológica es lo que se puede describir como la identificación de problemáticas. De manera específica, y en el contexto de la alfabetización mediática, el objetivo es identificar problemáticas de la comunidad. En esta fase, como método, resulta pertinente el uso de los talleres a futuro (Jensen, 1995), los cuales son un método que, desde una perspectiva crítica, intenta “explorar los intereses de la audiencia y buscar un potencial emancipatorio de los participantes, con el fin de que actúen en los procesos sociales y políticos que los afectan” (González, 2007). Esta fase se constituye como un foro de reflexividad social, donde todos los integrantes son similares y tienen posibilidades iguales de participar activamente debido al poder que se les otorga. Los talleres se configuran como un proceso de interacción grupal que experimenta tres fases o etapas: crítica, utópica y de acción. La primera es una ronda que abre la sesión a toda clase de críticas sobre un tema. La segunda se denomina “utópica” porque en ella se proponen soluciones a las principales críticas emanadas de la primera fase imaginando aspectos ideales. En la tercera fase, las personas evalúan las posibles formas de acción. La apuesta es a futuro; sin embargo, en este caso, el taller de alfabetización mediática tuvo como meta la posibilidad de tener un soporte para la acción/producción. Para ello, en el contexto de un taller de alfabetización mediática se pueden identificar temas relevantes entre varios que se enuncian bajo la noción de un problema comunitario (etapa crítica), diseñar algunas alternativas y propuestas de acción relacionadas con prácticas para la producción (etapa utópica), y la acción concreta de producir de manera colaborativa videos o material audiovisual (proceso de producción). El taller inicia con la discusión sobre medios, las formas de representar la realidad y una instrucción general en la habilitación técnica del uso de estos.
La actividad conjunta como segunda fase general se puede articular con las etapas de producción de medios: preproducción, producción y posproducción. Esto supone que los participantes desarrollen o apliquen competencias en diversos desafíos parecidos a los que propone Orozco (2014), como la búsqueda (navegar y encontrar lo deseado), manejo (clasificar y relacionar), integración (manipulación), evaluación (valoración) y creación de contenido (deconstrucción). El investigador se incorpora a las actividades de manera conjunta para participar en la producción general. Una premisa central para participar es que se pueden hacer cosas en conjunto que difícilmente se pueden hacer por sí solo y hace eco en el propio interés del investigador de aprender cómo los miembros de una comunidad o una audiencia definen sus propios intereses y recursos (Brown y Cole, 2001). El investigador facilita las etapas de producción como guía de elaboración de guiones, entrevistas, selección de material, asesoría técnica en la edición, etcétera, sin tratar de imponerse o restar agencia a los participantes. La etapa de posproducción resulta clave. Como educadores para los medios, Buckingham (2007) y Goodman (2003) han señalado que es precisamente durante el proceso de revisión y edición de los videos cuando los participantes se vuelven más críticos sobre los contenidos que han producido. En sus respectivos trabajos con estudiantes o participantes de talleres que realizan videos en entornos escolares informales, han argumentado que a través de la discusión de lo que han registrado y su consecuente edición de imágenes y sonido es como los participantes son capaces de lograr cierta distancia de su comunidad cambiando su posición social: de ser un participante en ella, pasan a convertirse en un observadorparticipante del contenido. En otras palabras, los participantes ganan distancia crítica mediante la objetivación audiovisual que hacen de los miembros de su comunidad y se dirigen hacia una luz crítica y comparativa de las historias en la pantalla con sus propias experiencias. Estos aspectos propician que los participantes tengan que conciliar los relatos con sus propias experiencias (Ito et al., 2009). Además, gran parte de la discusión y deliberación sobre esta etapa no se encuentra en el producto final o en lo que se ve y escucha, por ello el registro del proceso resulta clave porque puede dar cuenta de lo que no quedó en el corte final y del porqué.
Las producciones y participaciones significativas exigen una tercera fase general, que podemos describir como evaluativa. El marco general de la utopía metodológica involucra la evaluación de las prácticas para el cambio social (si no se logran nuevas alternativas junto con la comunidad, entonces, la investigación se recicla o se adapta en este punto). En otra propuesta, implica “verificar y valorar la legitimidad y la certeza del origen y de la composición misma de la información, así como su calidad” (Orozco, 2014: 135). En mi propuesta de cultura participativa crítica en el marco de la alfabetización mediática, esta fase evalúa dos aspectos importantes y relacionados: el proceso de aprendizaje social y la producción de medios y pensamiento crítico. Por supuesto, existen diversas formas de evaluar los aspectos relacionados con la participación, la producción, la interacción entre tecnología digital y los participantes, el espacio o sitio de instrucción, la relación entre pares, el producto mediático final en términos de calidad, etcétera. Otra vez, podemos distinguir varias aproximaciones y tipos de análisis. En esta propuesta, la evaluación se realiza en conjunto con los participantes mediante grupos de discusión o entrevistas. En tales casos podemos hablar de la producción mediática y pensamiento crítico, es decir, el análisis de los rasgos contextuales de la producción relacionados con las amplias preocupaciones conceptuales surgidas durante el trabajo práctico. Utilizo el término “producción” de manera general para referirme a la elaboración de un producto mediante actividades, así como “pensamiento crítico” en el doble sentido que se utiliza en pedagogía: a la vez examinación sobre las condiciones que hacen posible un fenómeno y la identificación de formas de explotación y de aquellos que resultan responsables (Packer y Tappan, 2001). Las tablas 3 y 4 ilustran un ejemplo de evaluación.
Tabla 3. Evaluación conjunta de la producción mediática y pensamiento crítico
| Positivo | Permitió a los participantes explorar las amplias preocupaciones de su comprensión conceptual surgidas en el trabajo práctico. |
| Mejora de la calidad de los productos de video, incluida la capacidad de reflexionar críticamente sobre la calidad de las producciones en los medios. | |
| Negativo | La producción práctica puede convertirse en una mera ilustración de la comprensión conceptual de una historia. |
| La producción de medios digitales con una historia unilateral o sin discusión crea una dificultad crucial para el pensamiento crítico. | |
| Desafíos | La necesidad de una idea más clara de la integración del pensamiento crítico y el trabajo práctico. |
| No todos los miembros desarrollaron una participación crítica de medios. |
Fuente: Elaboración propia.
También podemos reflexionar, en el contexto de alfabetización, sobre lo que se aprende junto con otros (Ito et al, 2010). Aquí, la discusión y análisis sobre el taller implica un nuevo movimiento: procede de la experiencia en la construcción de un significado posible (video/producto). Ello puede resultar en la valoración de un conjunto de elementos e interpretaciones de la participación en general y de la producción final en particular.
Tabla 4. Evaluación conjunta del aprendizaje social
| Positivo | La construcción de una conexión social, apoyo mutuo y cooperación entre los participantes del proyecto. |
| La interpelación es clave para hacer preguntas más amplias sobre la distribución desigual del poder en la sociedad y la representación de los medios. | |
| Negativo | Es fácil reproducir posiciones “políticamente correctas” sin necesariamente cuestionar sus propias posiciones. |
| Los participantes en la periferia de las prácticas de producción pueden excluirse del aprendizaje. | |
| Desafíos | No todos los miembros participaron igualmente en la producción digital. |
| No todos los productos digitales circulan entre la comunidad. |
Fuente: Elaboración propia.
La cuarta fase, enfrentar el fracaso, representa el “después” del taller de alfabetización mediática y producción digital o de una intervención ordinaria de investigación. En otras palabras,
el ciclo de investigación de la utopía metodológica finaliza con una crítica social: hacemos notar las condiciones que hacen de una ostentación social beneficiaria imposible de mantener […]. Como dice Adorno, las mejores intenciones de los individuos usualmente no se comparan con las barreras institucionales existentes de cooperación y acceso (Brown y Cole, 2001: 59).
En este sentido, puede resultar crucial estudiar el proceso de “fracaso” después de una intervención o las adaptaciones que pueden hacer sustentable una cultura participativa crítica en un grupo de participantes y qué tipo de instituciones pueden o no estar presentes.
Una parte de la solución, en mi propuesta, para enfrentar “el después” es la circulación o diseminación de la producción o video en redes digitales o en la comunidad. Por mencionar un ejemplo, al terminar un taller de alfabetización y producción digital en San Diego, California, los participantes y yo acordamos realizar una exhibición con “alfombra roja” en el auditorio comunitario de la localidad. La exhibición fue un documental de siete minutos sobre cómo los medios de comunicación noticiosos representan a la comunidad latina al sur de los Estados Unidos. Al terminar el video hubo una charla con los creadores y miembros de la comunidad sobre la migración y los medios de comunicación.