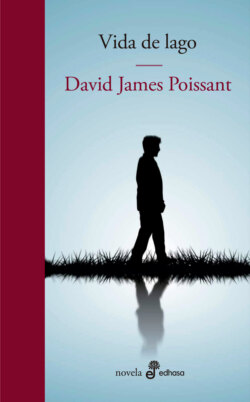Читать книгу Vida de lago - David James Poissant - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеTres veces ha dado su testimonio Richard Starling al oficial. Tres veces ha explicado que no sabía lo que ocurría hasta que lo que ocurría terminó; Michael en el agua, la cabeza abierta, la chica en la lancha chillando de una manera que Richard espera no volver a escuchar jamás.
La cara del oficial es tersa, los labios fruncidos en un mohín y brillantes de saliva. Mira a los otros. Los otros son la familia Mallory. El padre se llama Glenn, la madre, Wendy, la hija, Trish. Richard no escuchó el nombre del niño y no se atreve a preguntar.
Glenn da su versión de lo ocurrido, después Wendy. Trish no para de llorar. Una vez más, el oficial pide el testimonio de la hija. Glenn se para. Richard se para.
Richard no es un hombre violento. Fue hippie. Estuvo en Woodstock. Cumplió veintiuno en 1969. Cumplir años en diciembre habría sido una condena cierta, pero los pies planos le salvaron la vida. En vez de ir a Vietnam, pudo terminar la universidad. Jamás pegó una trompada, pero antes de Cornell dio clases en la secundaria en Atlanta durante quince años, así que sabe mucho de peleas. Sabe cuándo un puño y una cara están a punto de encontrarse.
El oficial es joven, de esos que beben mucho los días libres y hacen que su esposa les planche el uniforme todas las noches. Todavía no conoce la pérdida, no puede registrar el dolor que tiene delante de los ojos.
La mano de Richard encuentra el hombro de Glenn.
—¿Por qué no me permite que lo lleve a su casa? —dice Richard.
El oficial frunce el ceño. Están en la lancha de Glenn, que se mece. Richard aferra el respaldo de una butaca para mantenerse erguido. Mira hacia la orilla, pero Lisa ya se fue.
Las lanchas policiales hacen círculos. Los buceadores bucean.
El día que Richard encontró a su hija muerta en el moisés, creyó que podrían revivirla. Incluso ante el hecho consumado, supuso durante horas que encontrarían alguna nueva cura. Eso fue hace mil años, pero no pasa un día sin que la añore.
Estos padres, sin embargo, Glenn y Wendy, ¿ya comprendieron lo que sucedió? ¿O todavía albergan la esperanza de que su hijo emergerá del agua sano y salvo, los saludará y nadará hacia la orilla?
—Señor —dice el oficial—. Debo pedirle que se sienten, los dos.
No mira a Glenn a los ojos. Eso es un comienzo, una señal: si este joven no se avergüenza del tono de su voz, al menos sabe que debería avergonzarse. Glenn no se sienta y Richard tampoco.
—¡Señor! —dice el oficial, pero en ese momento aparece otra lancha policial.
El hombre al timón es más viejo, sus ojos bajo la gorra con visera expresan amabilidad.
—Brockmeier —dice—, venga conmigo.
—Cabo… —dice el joven oficial, pero el gesto adusto de su superior lo corta en seco. Pasa de una borda a la otra y le entrega al oficial con visera la carpeta donde ha registrado las declaraciones del día. Desde el timón, el oficial más viejo toca la visera de su gorra. Mira a todos los miembros de la familia a los ojos y dice:
—Señora. Señorita. Señor.
Cuando llega a Richard dice:
—Señor, creo que a partir de ahora nos haremos cargo de la situación. Si tiene la amabilidad de retirar su bote, me ocuparé de llevar a la familia a su casa.
—No vamos a irnos —dice Glenn. Pero las manos de su esposa no lo sueltan, tiene la cara apretada contra la pechera de su camisa—. De acuerdo, sáquenos de aquí.
El joven oficial extiende una mano que nadie estrecha y todos suben a la lancha policial, primero Trish, después Wendy. Glenn mira a Richard y sólo entonces Richard ve que su mano continúa sobre el hombro de Glenn. Retira la mano y el otro padre se va. Richard mira alejarse la lancha policial y después sube a bordo del The Sea Cow. Cruza la bahía y navega hasta el guardabotes. Pone en marcha el mecanismo y el bote sube. El guardabotes, como la casa que está allá arriba, está derruido. Hay nidos de avispas en los aleros, y los insectos entran y salen por sus túneles como drones de cobre. Las cañas de pescar de Richard descansan en un rincón. Están en malas condiciones. Necesitan tanzas nuevas, carretes nuevos. No sabe si vale la pena llevarlas a Florida. Nunca pescó en el océano. Quizás necesite un equipo nuevo.
Le duele el estómago de sólo pensarlo.
Florida está bien. A Richard le gusta Florida. Habrá pájaros para Lisa y bibliotecas para él. Le gustan esas novelas baratas ambientadas en Florida —misterios en Miami, asesinatos en la playa—, le gusta resolver el crimen en las primeras cincuenta páginas, ir al final y descubrir que acertó. Además hay muchas universidades, montones. Si se aburre, siempre puede volver a enseñar.
Pero Florida no es Lake Chistopher. Florida nunca estuvo en los planes. El plan era quedarse aquí, siempre. Richard no quiere dejar el lago, pero dado lo que hizo, ¿qué derecho tiene a negarse?
¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué, el verano pasado, se reunió con Katrina en MCA en Montreal y, aunque no esperaba que pasara nada entre ellos, tampoco puso un solo límite para impedirlo, más allá de la delgada pared que separaba sus habitaciones contiguas en el hotel? ¿Acaso no había llegado al extremo de dejar abierta la puerta de su lado, sólo para ver?
¿Qué estás haciendo?, se preguntó toda la semana, como si observara de lejos a otro hombre hacer cosas que él nunca haría.
Nunca tendría que haberse reunido con ella en el club. Le invitó un trago, pero Katrina sólo quería bailar. Ella bailaba. Richard miraba.
Cuando volvió a la barra, estaba empapada en sudor y sonreía.
—Estos canadienses son corteses —dijo—. Demasiado corteses.
Hacía cuarenta años que no estaba con nadie excepto con Lisa, pero en ese momento Richard supo lo que iba a ocurrir. Katrina no tuvo que guiñarle el ojo. No tuvo que acariciarle el brazo.
Katrina era brillante, una colega: Stanford, física. Su interés en Richard respondía a la teoría de Lisi y los grupos excepcionales, y su aplicación a la física matemática. Necesitaba saber más matemática y Richard era la razón, según dijo, de que hubiera elegido Cornell para su año sabático. A comienzos del nuevo siglo, Richard había trabajado con otro matemático y un físico para desmentir la teoría E8 de Lisi. Eso le dio una fama pasajera (para los estándares de un matemático) y le permitió obtener algunas becas, ofertas de trabajo y el contrato para un libro que escribió y se vendió bien (para los estándares matemáticos). Aunque, en última instancia, ¿quién sabe? La historia podía ponerse del lado de Lisi. Una teoría de gran unificación podría resultar verdadera. Tal vez incluso existirá una teoría convincente del todo, aunque Richard duda de vivir para verlo. Durante su trabajo en Cornell tuvo muchos colegas genios, pero nunca uno tan joven como Katrina. Tenía poco más de treinta años y ya era profesora titular. Le contó que se había salteado grados en la escuela primaria, terminado la universidad en tres años y defendido su tesis doctoral a los veinticuatro. Eso era algo bastante inaudito, y Richard se dio cuenta de que la veneraba.
—Relájate —dijo Katrina—. Es sexo. No es una trampa.
Cambiaron el club por la cama de hotel de Katrina. Richard tuvo problemas para que se le parara, pero después ya no. Se acostó boca arriba, ella lo montó y lo único que pudo pensar era que, alguna vez, él también había sido joven.
Richard no amaba a Katrina, y ella dejó en claro que tampoco lo amaba. Amaba a Lisa: ama a su esposa. Pero una sola vida no alcanza. Si pudiera, volvería a hacer todo otra vez de cien maneras diferentes. Está seguro de que podría vivir cien vidas y no aburrirse nunca.
En el guardabotes, una avispa cae en picada y Richard cuelga los chalecos salvavidas de los ganchos. Saca del bote el cooler con los sándwiches del día que nadie comió. El cooler es pesado. Cargarlo cuesta arriba le dará dolor de espalda.
En la puerta del guardabotes mira hacia atrás y piensa que este puede haber sido su último día en el agua. Teniendo en cuenta lo que ocurrió, su familia podría no querer pescar o nadar. Podrían no querer pasar el resto de la semana allí.
Empieza a subir la cuesta. Hay que cortar el pasto. Arriba el cielo está oscuro, se avecina la lluvia. Deja el cooler en el suelo y se detiene a recuperar el aliento. Antes corría con sus hijos cuesta arriba. Siempre fue un padre viejo, tenía cuarenta años cuando nació Thad, pero solía estar en buena forma.
Ve una herradura en el pasto. Se inclina para recogerla y después se endereza pensando en su espalda.
Su aventura con Katrina duró tres meses. Fueron cautelosos. Siempre usaron preservativos, una sensación nueva a la que tuvo que acostumbrarse, y Katrina no lo llamó ni una sola vez a su casa. Al final, fue Richard el que rompió, más por culpa que por miedo a que lo descubrieran. Katrina lo abrazó, le enderezó el moñito y dijo que entendía. No dejó que la culpara por su infidelidad, y él tampoco la culpó. Si valía la pena proteger un matrimonio, el casado tenía el deber de mantener su promesa.
Ese otoño, después en la primavera, trabajaron codo a codo, como si nada hubiera ocurrido. Los viernes por la tarde, el nuevo novio de Katrina pasaba a buscarla por el laboratorio. Parecía un tipo agradable, era apuesto y de su edad. Se los veía felices juntos y Richard les deseaba lo mejor. Tendría que haberse sentido aliviado. Entonces, ¿por qué se sentía herido?
¿Qué es lo que quiere?
Para empezar, quiere de vuelta su cuerpo. Quiere la energía y el tono muscular de alguien mucho más joven. Quiere ser adorado, no como matemático, sino como hombre.
Quiere que Lisa no lo abandone. Teme que ella lo sospeche, ¿aunque cómo podría saberlo?
En su teléfono celular, Katrina era K. Qué no daría, algunos días, por ver parpadear esa letra en la pantalla negra de su teléfono. Pero no hablan desde que terminó el semestre de primavera. Ella no estuvo en su fiesta de retiro en mayo, una modesta recepción en Malott Hall. Y lo más probable es que no vuelvan a hablar, a menos que Katrina necesite una referencia para una beca o una residencia, carta que Richard escribirá con gusto.
La puerta mosquitero golpea y Lisa se encuentra con él en el jardín. Lo ayuda a cargar el cooler y descansan en el primer escalón del porche.
—¿Lo encontraron? —pregunta Lisa. Y Richard niega con la cabeza. Ella estuvo llorando, tiene la cara hinchada, roja—. Llamó Diane. Le dieron varios puntos a Michael, pero estará bien. Necesitan que vayamos a buscarlos.
—Iré yo —dice Richard.
El helicóptero, que ya se marcha, pasa sobre sus cabezas. En la bahía, los buzos se trepan a sus lanchas.
—¿Ya se han rendido? —pregunta Lisa.
Richard no lo sabe. Supone que es por el clima, le toma la mano.
—Pobre gente —dice Lisa—. Pobre niño.
—¿Vas a estar bien? —pregunta él.
—No —dice ella—. Por supuesto que no.
Se levantan y llevan el cooler hasta el final del porche, después Richard entra a la casa detrás de Lisa.