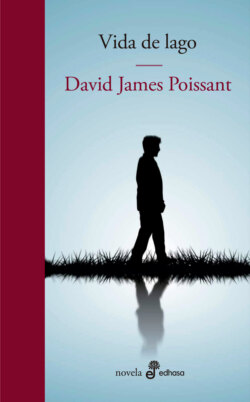Читать книгу Vida de lago - David James Poissant - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеEn el recuerdo de Thad, Nico’s es una maravilla con torretas en la cima de una colina, una ciudadela que se yergue al costado del camino, gableteada, rococoteada, dienteleonada. En el recuerdo, Nico’s se eleva orgullosamente, un faro en la oscuridad que anuncia helados, waffles convertidos en cucuruchos ante tus propios ojos. Nico’s y el río abajo de Nico’s colmado de truchas —arcoíris, marrones, Brook—, peces morrudos como brazos de fisicoculturistas. En el porche de Nico’s, una hilera de domos en la baranda del deck esperan tu cuarto de dólar para dejar caer comida en tu pequeña mano, los peces esperan que les arrojen los gránulos. Y los gránulos color arena caen al río y tú has venido aquí para esto más que por el helado, esta cacofonía de comida inhalada en glups y pafs, de branquias como fuelles, ecolalia de aletas y escamas, y tú has hecho esto, con tu cuarto de dólar, con sólo arrojar un puñado al gua, has devuelto la vida al río, que ahora se agita. En el recuerdo…
Pero Nico’s, igual que la casa del lago, es aquello en lo que Nico’s se ha convertido. La pintura desleída, llena de manchas marrones, el edificio sobre la colina parece desinflado. Los domos en la baranda del deck han desaparecido, la baranda fue reemplazada por postes desiguales, que no combinan. Fue un error que Nico le dejara su imperio a Teddy. Teddy es el único hijo del muerto, drogón a perpetuidad, que desde que heredó la heladería dos años atrás la ha usado como fachada para traficar otras cosas que probablemente no han perjudicado la venta de helados.
Sí, si lo que buscas es drogarte en Highlands, Nico’s es el lugar. Pregunta por el panzón, el que transpira como un cerdo, el de los tatuajes de cobras gemelas (una en cada antebrazo). Ese es Teddy, y Teddy no es un vendedor cualquiera. Vende cannabis. Índica, sativa, híbridos, cruzas, flores, armados, comestible. Cualquier cosa que Thad pueda conseguir en Brooklyn puede encontrarla más barata y de mejor calidad en el arcón de caoba de Teddy.
Nico’s suele estar atestado por la noche, pero es tarde. La multitud que visita la heladería después de la cena llegó y se fue. Es probable que la lluvia haya ahuyentado a los clientes. Todo está mojado: la escalera, la fachada llena de hongos, el logo de Nico’s pintado de color rosa, que se desprende de la vidriera junto a la puerta color rosa. Thad sostiene la puerta para que pasen todos excepto Michael, que nunca permite que nadie le sostenga la puerta, que siempre deja pasar al otro primero.
Adentro, la heladería está vacía. El hombre que debería estar detrás del mostrador no está detrás del mostrador, cosa que alarma a Thad. ¿Y si arrestaron a Teddy? ¿Y si está muerto? Thad no sabe si podrá dormir esta noche sin fumarse un canuto. De pronto, un olor invade la heladería. Un olor que Thad ya olió antes, un olor corporal compuesto de transpiración, marihuana y sopa de pollo. El olor es seguido por el estrépito, detrás del mostrador, de las puertas blancas estilo saloon. Una panza atraviesa las puertas, seguida por el resto de Teddy.
—¡Thaddeus! —brama. Teddy le vende a Thad desde que eran adolescentes, cuando vendía bolsitas de prensado baratas que sacaba del baúl de su Corolla destartalado, lleno de calcomanías en los paragolpes. Son amigos, si es que se puede ser amigo de un dealer que ves dos veces al año.
Teddy se acerca al mostrador, pero la enormidad de su panza se impone. Thad lo compadece un poco. Pero lo que Thad no puede comprender es el desaliño generalizado de Teddy. La camisa a rayas blancas y rosas y el sombrero de papel de Nico’s han desaparecido. En cambio, Teddy usa una gorra de los Boston Bruins con la visera hacia atrás y una remera Mossimo color té que Thad recuerda fue blanca alguna vez. La remera es ajustada como una camiseta, las tetillas de Teddy sobresalen como botones. Del cuello de la remera asoma una mata de vello enrulado, púbico y obsceno. Saddam después de la captura, ese es el look que Teddy cultiva. Saddam con gorra de hockey.
Teddy extiende una mano carnosa, que Thad estrecha. Los únicos que saben que ese hombre es el dealer de Thad son Michael y Jake. El resto, que piensen lo que quieran.
Teddy se dirige a la bacha detrás del mostrador, se lava las manos y se pone los guantes de látex.
Jake es el primero y hace su pedido, un pedido complicado que no figura en el menú. Si uno escucha a Jake pedir comida, jamás imaginará que se crio a base de leche y pan de maíz, de gallinas cuyas cabezas y plumas él mismo arrancaba. Al menos, así imagina Thad la infancia de Jake por lo que le ha contado, que no es mucho. “Cuéntame una historia”, decía Thad, y Jake respondía: “Había una vez un niño cuyos padres amaban a Dios más de lo que lo amaban a él”.
Si hubiera conocido a Jacob niño, pero cuando Thad conoció a Jake, Frank ya había trocado a Jacob niño por una historia neoyorquina que los ricos pagaban cinco cifras el cuadro para escuchar. Suponiendo que la popularidad de Jake se mantenga en alza, será sólo cuestión de tiempo hasta que algún periodista inquieto haga la peregrinación a Memphis, empiece a golpear puertas y a recabar los testimonios de vecinos, familiares y amigos. Incluso así, Frank le encontrará la vuelta: ¡ratón de campo pelecha en la gran ciudad!
El pedido de Jake es más largo que el pedido más largo que Thad oyó en una fila de Starbucks. Teddy tira de la visera de su gorra. Dejó de prestar atención hace rato.
—Un momento —Teddy interrumpe a Jake—. ¿Vasito o cucurucho?
Thad no necesita mirar para ver la expresión de enojo y consternación que se adueñó de la cara de su novio.
Jake no es un mal tipo. Thad lo ha visto ceder el asiento en vagones de subterráneo atestados, lo ha visto detenerse para dejar veinte dólares en el jarro de una persona sin techo. Basta que vea un aviso de adopción de animales de Sarah McLachlan para que se ponga a llorar. Jake nunca se topó con un extraño o un animal que no le gustara. Pero los conocidos lo sacan de quicio. Por ejemplo, la familia de Thad. Thad está seguro de que a Jake no le gusta ninguno, excepto su padre. De ser así, el pobre Teddy está en el horno.
—Vasito —dice Jake. Y después repite el pedido palabra por palabra. Al final agrega un por favor, aunque ese por favor parece más un ni se te ocurra equivocarte.
Teddy frunce el ceño, se enjuga la frente con el dorso de la mano, y después prepara el helado de Jake con tanta rapidez y precisión que Thad comprende que se estuvo burlando de él todo el tiempo. Teddy sirve el resto de los helados y llama al padre de Thad, que nunca permite que pague otro.
Cuando todos están afuera, sentados en sillas de plástico amarillas o acodados sobre un poste, vigilando el río en busca de peces, Thad pasa del otro lado del mostrador y sigue a Teddy atravesando las puertas vaivén. Al fondo hay dos baldes boca abajo, de esos blancos de veinte litros donde viene el helado. Entre los baldes, una tabla de aglomerado sirve como mesa improvisada, las patas son ladrillos de cemento. El arcón de caoba de Teddy está sobre la mesa y Thad apoya ahí su vaso de helado.
—Tu novio es un pelotudo —dice Teddy, algo que sólo un viejo amigo que también es tu dealer puede decir.
—Lo siento —dice Thad—. Fue un día difícil. Vimos algo.
Pero no quiere hablar de eso, o quiere pero no encuentra las palabras. Mejor hacer lo que vino a hacer y marcharse.
—¿Qué vieron? —dice Teddy.
—Un ciervo —dice Thad—. Vimos cómo alguien atropellaba un ciervo.
La mentira sale fácil, como una exhalación. Teddy se quita la gorra. Debajo, el cuello cabelludo blanco, el cabello castaño, un perfecto Fraile Tuck.
—Hermano —dice Teddy—, qué horrible.
—Sí.
—Qué mierda.
—Sí.
—Bambi, “tu mamá ya no puede estar contigo”.
Teddy abre el arcón y Thad se relaja con la familiaridad de la transacción.
Thad necesita trabajo y bien podría dedicarse a esto. Podría vender marihuana sin ningún problema. Más de una vez, su terapeuta le sugirió que buscara trabajo. No tanto por el dinero —Jake tiene de sobra— sino porque esto es Estados Unidos. Porque en este país trabajo es sinónimo de autoestima y respeto por uno mismo. Y, para ser franco, Thad sabe que ser un poeta que prácticamente no publica no llena las horas de sus días. Pero la mejor razón es esta: no puede contar con Jake para siempre. ¿Y qué será de él cuando llegue ese día?
Como mínimo, Thad necesita una rutina. Algo repetitivo, como una línea de montaje. La satisfacción de ponerle la tapa a kilómetros y kilómetros de envases de champú, o la serena familiaridad de chequear las costuras de la ropa y después deslizar tu tarjeta en el bolsillo: Inspector n.º 5. Thad podría ser el Inspector n.º 5. Nadie se mete con el Inspector n.º 5. Nadie escribe Necesita mejorar bajo el casillero Desempeño, como hacían las maestras de Thad en la primaria. Excepto que un bolsillo no puede conversar contigo. Un envase de champú no puede compartir su parecer sobre la última película de Spike Jonze. Y Thad necesita estar con gente. Cuando no está con Jake, está drogado o dormido. Nunca le gustó estar solo.
Podría tomarse en serio la escritura. ¿Cómo hace Jake para estar parado durante largas horas y pintar el mismo cuadro día tras día? Thad se volvería loco encerrado solo en una habitación. Además, después de los primeros diez versos del poema, se desconcentra. Jake le echa la culpa a la adicción de Thad, y tal vez tenga razón. Jake nunca fuma.
Thad tendría que limpiar su cuerpo, pasar una semana sin drogarse. Salvo que, sin marihuana, no sabe cómo enfrentar el mundo. No es como los otros. No tiene la brillantez de su padre, ni el talento de Jake, ni la gracia de Diane. No tiene el cinismo de Michael para sentirse protegido durante la noche, ni tampoco la fe de su madre para aferrarse a ella cuando las cosas se ponen difíciles. Quiere ser feliz. ¿Pero serlo sin un porro entre los dedos? ¿Cómo vivir sin el amor de otro? ¿Cómo ser feliz estando sobrio y solo?
El balde sobre el que está sentado ya le resulta incómodo, hace demasiado calor, pero lo que hay en el arcón de Teddy es hermoso. En cada compartimiento un frasquito, en cada frasquito una flor, en cada flor una promesa: el mundo te echará de menos si te vas. Thad necesita creer eso.
Su helado se derrite rápido, pero no está aquí por el helado, así que deja que se derrita.
—Esta Blueberry es nueva —dice Teddy.
Sostiene el frasquito a la altura del ojo y lo sacude un poco. A través del vidrio, Thad avista el cogollo verdiazul púrpura.
—Es una índica, así que viene bien para relajarse. También tengo Northern Lights, un clásico, pero ya la probaste. Por el lado de las sativas, tengo una K2 y una Kiwi Green bastante buena. Y estas son las mezclas: Kushes, OG y Kandy. Y acá tengo otros híbridos.
Teddy toca cada frasquito mientras habla. Sus dedos son largos, sus manos enormes.
—Esta —dice Teddy—. Esta es una Blue Cross. Suficiente sativa para mantenerte alerta pero no tanta como para que creas que te persiguen fantasmas.
—Quiero esa —dice Thad.
—Excelente elección. Si quieres, te armo un charuto ahora mismo.
—Gracias, pero ya sabes.
Thad señala la puerta vaivén con el pulgar. Su familia debe estarse preguntando dónde está. Pero tal vez un canuto bien gordo sea lo que su familia necesita. Puede imaginarlos: su madre riendo, su padre practicando un paso de baile con Diane. Michael fumó a escondidas más de una vez con Thad en la secundaria, así que quién sabe. Podría plegarse al plan.
Thad saca doscientos dólares de la billetera de Jake, que siempre está encargado de llevar, y Teddy deposita dos bolsitas en su palma, más papel para armar y un encendedor.
—Si se te acaba, ya sabes.
Teddy sonríe y sus dientes son amarillos. Cierra el arcón de caoba y le pone un candado.
Thad estudia las bolsas. Contienen más marihuana de la que podrá fumar antes de cruzar la seguridad del aeropuerto. Lo cual significa que no volverá a buscar más. Lo cual significa que quizás nunca vuelva a ver a Teddy. Tendría que decir algo, pero es malo para las despedidas. Es más fácil dejar que Teddy crea que regresará el verano próximo. Más fácil, pero menos considerado.
Cuando estrecha la mano de Teddy, sabe que la semana será larga y estará llena de adioses: último chapuzón en el lago. Último juego de herradura en el jardín. Última noche en el muelle mirando subir la luna, estrella por estrella, en el cielo.
Guarda el encendedor, el papel de fumar y las bolsas en el bolsillo. Recoge su vasito de helado. Después cruza la puerta vaivén, esquiva el mostrador y sale al deck.
Michael y su padre están parados junto a la baranda: cucuruchos de helado en mano, el río abajo. Diane está sentada en una silla de respaldo alto, las rodillas pegadas al mentón. Su madre está parada junto a ella. Jake no aparece por ningún lado.
—Sólo quiero saber qué ocurre —dice Michael—. Tengo derecho a saber. Nosotros tenemos derecho a saber.
Mira a Thad como diciendo apóyame en esta, hermano, pero Thad no tiene el menor interés en participar en la escena.
Además, cada vez que hay un desacuerdo, Thad casi nunca está del lado de Michael. Hace muchos años que su hermano es un extraño para él. No podría explicar por qué Michael desaprovechó su oportunidad en Cornell para seguir a Diane a Georgia. Por qué se hizo republicano, por qué, habiendo tantos lugares, se mudó con Diane a Texas.
—¿Desde cuándo vienen planeando esto? —pregunta Michael.
Su padre chasquea la lengua.
—No hay ninguna conspiración, hijo. Tu madre y yo nunca prometimos que pasaríamos nuestros últimos años en la casa del lago.
Entonces es eso. Michael, que apenas puede pagar su vivienda en Dallas, quiere la casa. Es eso, o está furioso porque no lo consultaron primero. Thad entiende. Comparte la decepción de Michael. No obstante, ¿con qué cara podrían pedirles a sus padres que mantengan un lugar que ellos visitan, en el mejor de los casos, dos veces al año? Su padre va a cumplir setenta. ¿Por qué no habrían de reducir los gastos al mínimo y empezar de nuevo en algún lugar donde otros se hagan cargo de las cosas, administren la propiedad y haya seguro de vivienda?
—Tal vez no sea una conspiración —dice Michael—, pero se siente como un váyanse a la mierda con todas las letras.
Tiene la cara hinchada, la frente entumecida, el vendaje enorme.
Thad desearía estar en su casa, a salvo bajo las sábanas de algodón egipcio de Jake. Palomitas de maíz, una pipa de agua, una película mala en la televisión. Que alguien lo lleve de vuelta a Bushwick. Que alguien lo saque ahora mismo del Sur.
—Sólo prométanme que nadie se está por morir —dice Diane. Los pies sobre la silla, el mentón soldado a las rodillas, parece a punto de llorar.
—¿Morir? —dice la madre de Thad—. Oh, querida, no. —Se arrodilla junto a la silla y toma la mano de Diane—. Nadie se va a morir. Nadie se irá a ninguna parte.
—Parece una decisión muy repentina, eso es todo —dice Diane—. Temí que alguien estuviera enfermo.
La madre de Thad se levanta. Los mira. Tiene la frente arrugada y manchas de vejez en la cara que Thad nunca vio antes. Qué extraño mirar a una madre y reconocer que, en el breve lapso desde que la viste por última vez, ha envejecido.
—Es evidente que su padre y yo manejamos mal este asunto —dice—. Hace años que venimos meditando esta decisión. Podríamos habérselo dado a entender. Tendríamos que haberlo hecho, y les pido disculpas. Me conmueve que se preocupen, pero no hay ningún secreto. Sólo necesitamos un cambio. —Frunce el ceño, como si no hubiera logrado decir exactamente lo que quiere decir, pero prosigue—. La casa del lago se vende la semana que viene, yo terminaré mi último año en el laboratorio y después buscaremos un lugar donde establecernos.
—¿Y la casa de Ithaca? —pregunta Michael.
—Hay un montón de profesores recién contratados que estarán más que dispuestos a arrancárnosla de las manos.
Michael desvía la vista.
El padre de Thad traga el último bocado de su cucurucho y se cruza de brazos.
—Si lo que les preocupa es su herencia…
—Papá —dice Thad—. Por favor, eso es lo que menos nos importa.
—A mí me importa —dice Michael.
Una brisa azota las ramas de los árboles en la orilla del río. En algún momento, en medio de todo esto, los grillos de la noche empezaron a cantar.
Michael se apoya contra la baranda. Thad espera algo más, alguna acusación de Michael de mal manejo de fondos o que les pida pruebas de que sigue siendo su albaceas testamentario, pero Michael no dice nada. El único que sabe lo que pasa por su cabeza es el río. Tal vez no se trate de dinero. Tal vez Michael está triste. Ese pensamiento conmueve un poco el corazón de Thad, pero no lo suficiente para caminar hasta la baranda y quedarse junto a su hermano.
Diane se levanta de su silla y abraza a los padres de Thad. Thad va hacia un contenedor de residuos y tira el resto de su helado.
—¿Dónde está Jake? —Baja la escalera hasta el otro deck, pero tampoco está allí. Una huella de guijarros conduce al río y Thad la sigue.
Está listo para fumar. Piensa mucho mejor cuando está drogado, a menos que crea eso porque casi siempre está drogado. Ya casi saborea el papel en la lengua, siente el dulzor, la inhalación caliente en el pecho.
El río corre rápido. Sigue la huella hasta donde el río se ensancha y las truchas se congregan demasiado profundo para verlas. Más adelante, una luz brilla entre los árboles. Sigue la luz hasta un claro y ahí está Jake, a orillas del río, el cabello peinado con gel, los pantalones ajustados, los dientes apretados y los ojos clavados en la pantalla del celular.
—No tengo señal —dice.
—¿A quién quieres llamar, Jake, a Marco? —A Thad no le gusta Marco. No lo conoce, pero la sola idea de su existencia le disgusta. El primer amor perdura, los recuerdos húmedos e imborrables, y Thad está seguro de que Marco todavía significa algo para Jake.
Juntarse a almorzar, dijo Jake. ¿Pero desde cuándo juntarse para almorzar es sólo eso para Jake?
—Respecto de mañana —dice Thad.
—No estás obligado a venir —dice Jake, pero sus ojos siguen clavados en el teléfono.
—¿Y si no voy?
—Si no vienes, no vienes, me da igual.
—¿Y si a mí no me da igual?
Jake baja el teléfono.
—No me gusta —dice Thad—. No quiero ese almuerzo.
Saca la marihuana y el papel del bolsillo, arma un porro, lo enciende y da una pitada. La niebla de su cerebro se disipa. La estática se aclara. Los sonidos son más nítidos. Jake cruza el claro y Thad le ofrece el porro, sabiendo que no lo va a aceptar. Jake fue criado dentro de la religión, y la religión dejó su marca. Para ser un artista en una relación abierta con otro hombre, es sorprendente la cantidad de cosas que siguen siendo pecado para Jake.
Jake lo atrae hacia él.
—Te amo. ¿Me crees?
Thad asiente. Le gustaría creerle.
—Marco es un amigo. Antes era más que un amigo. Ahora no, es un almuerzo. Nada más.
Las manos de Jake buscan la cara de Thad, pero Thad retrocede. Da otra pitada, exhala.
—Michael no quiere que mis padres vendan la casa.
Jake chequea su teléfono.
—Qué estupidez. Tus padres pueden tener algo mucho mejor que ese tráiler. Tienen buenas pensiones, ¿no?
—No comprendes.
—Por supuesto que comprendo —dice Jake—. Entiendo el sentimiento de apego. ¿Crees que quiero vender todo lo que pinto? Pero tus padres necesitan pensar a largo plazo. A veces tienes que soltar lo que amas para amar lo que tienes.
Thad juraría que oyó pronunciar esas mismas palabras a Frank. O eso, o son de alguna película, alguna escena donde la música sube y el protagonista expresa esa clase de verdad que sólo suena profunda cuando va acompañada por violines.
—Entiendo que la casa tiene un valor sentimental —dice Jake—. ¿Pero valor en serio? Si encontrara algún imbécil que me sacara ese lastre de las manos, agarraría el dinero y saldría corriendo. Tu padre lo sabe. No sé por qué Michael discute con él. ¿Quién discute con un genio?
Thad niega con la cabeza.
—Papá no es un genio.
—Pero ganó esa beca.
—La MacArthur —dice Thad—. La llaman la beca de los genios. Pero eso no quiere decir que en realidad sea…
—Pareces sentirte amenazado.
—No me siento amenazado.
Thad da una pitada. El porro de Teddy es más fuerte de lo que solía ser y por un segundo la cabeza le da vueltas. Necesita sentarse, pero no está seguro de poder volver a pararse. Además, la naturaleza lo pone ansioso. Las hojas secas y los gusanos, las hormigas y el pasto. Las plantas son para fumar, no para sentarse encima.
Arriba se encienden diez mil estrellas. Maldita sea. Se sienta.
—De todos modos —dice—, no es una decisión de papá. Por cómo lo están planteando, juraría que es cosa de mamá.
Da la última pitada y apaga el porro en la tierra.
—Más allá de quién haya tomado la decisión —dice Jake—, es la decisión correcta. Estarán mucho mejor en un lugar más lindo, en un lugar cálido, en un lugar con menos impuestos. Florida es una grasada, por supuesto, pero la gente se amontona ahí por una razón. Es, ¿cómo decirlo?, el paraíso de los viejos.
Thad quiere llorar. Tal vez sea la marihuana. Tal vez sea el niño. Quizás el día tan largo. Tal vez sea su miedo de Marco y lo que pueda pasar mañana. Pero, todavía más que llorar, quiere que Jake entienda. Quiere que vea la casa tal como era hace treinta años. Cómo brillaba. Lo limpia que estaba. Lo mullida que era la alfombra cuando te sacabas los zapatos. La cocina llena de olor a pescado fresco y papas que se freían en la misma sartén de hierro. Y cómo se te cerraba la garganta de emoción cuando entrabas por la puerta después de haber pasado un año lejos.
Quiere que Jake vea que es imposible ponerle precio a esos recuerdos, que el tiempo es algo voluble, y que cualquier manera de detener su paso, de aferrarse al pasado, vale cien condominios con vista a la playa en Florida.
Pero sobre todo quiere recordarle a Jake que ninguna de estas cosas tiene nada que ver con él.
—¿Nada más que juntarse a almorzar? —dice.
La tierra gira bajo sus pies. A su lado, el río abre un surco hacia el mar.
Jake suspira. Guarda el teléfono en el bolsillo. No dice nada y Thad tampoco dice nada. Jake da media vuelta y empieza a caminar río arriba y Thad se queda solo.
En la orilla hay una roca, grande, y se trepa a ella. La roca está mojada y erosionada, cubierta de líquenes. Se sienta. Respira hondo. Y por fin, llora.