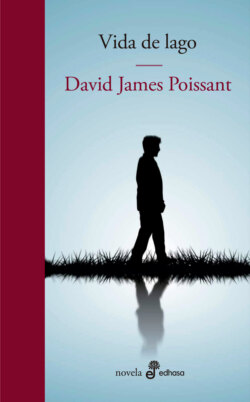Читать книгу Vida de lago - David James Poissant - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl niño en la parte de atrás de la lancha, riendo.
El cielo grabado en peltre, amenaza de lluvia.
Michael Starling, treinta y tres años, cobijado en el bote de pesca de su padre mira la otra lancha, el niño, la bahía; el agua que ya no será suya porque los padres de Michael van a vender la casa.
Llegaron ayer —Michael y Diane, Jake y Thad— y les dieron la noticia: Richard y Lisa Starling no van a pasar sus años de retiro en el lago. En una semana, la casa de verano de la familia se venderá para que, en cambio, los padres de Michael y Thad puedan mudarse a un rincón de la costa de Florida, lleno de arena, tipos que piden margaritas a los gritos y otro montón de cosas claramente no-Starling.
Esta decisión no encaja con los padres de Michael. No son gente estilo Florida. Son ex hippies, académicos. Aman los lagos fríos de montaña, las corrientes claras y frescas, los árboles que cambian de color en otoño. Sus veranos son los veranos de Carolina del Norte, cielos estrellados y la casa rodante modificada, ya sin ruedas, que la familia llama con cariño la cabaña del bosque.
¿Dónde se metieron los padres de Michael? ¿Quiénes son estos locos desatados que se tiran de cabeza y salpican para todas partes y flotan en cámaras de neumático en las serenas aguas de un día de verano en Lake Christopher?
En la orilla, una garza picotea los juncos en busca de pescado. Arriba las nubes cubren y descubren el sol.
Una mañana en el lago —sándwiches, nadar—, este era el plan de los Starling antes de que apareciera la nave invasora, abriendo las aguas tras de sí como un cierre relámpago, sin importarle los nadadores ni la prohibición de hacer olas en la bahía. La lancha echó anclas demasiado cerca y el hombre al timón se descubrió la cabeza y saludó con la gorra —¡una gorra de capitán!— desde cubierta. Dio un grito de alegría, escupió restos de tabaco al agua y subió la música a un volumen muy, muy alto.
Estas no son las reglas de etiqueta del lago. Esto no se hace.
Lake Christopher no es un salón de fiestas, y esta no es una bahía ruidosa. Los residentes más antiguos del lago se esfuerzan para que así sea, y han sobrevivido décadas de desarrollo inmobiliario y dos amenazas de expropiación, una pública y otra privada.
En la embarcación intrusa atruena Jimmy Buffett; pintado de rosa, el nombre: The Party Barge. Las lanchas resplandecen grises bajo el cielo gris.
Al padre de Michael no parece importarle.
—¡Vengan! —le grita al hombre de la gorra de capitán. Entonces todos los del Party Barge saltan al agua, todos excepto el niño (oído de nadador, dice su madre, una lástima) y su hermana mayor, que se queda a bordo para vigilarlo. Al rato, sin embargo, la hermana está acostada boca arriba bajo un toldo en la cubierta, los ojos cerrados, los auriculares puestos.
Michael observa al niño y necesita un trago.
El niño tiene cuatro, quizás cinco años. Donde deberían estar sus bíceps hay un par de flotadores color calabaza. Camina hacia el motor fuera de borda, cubierto por una funda de lona, y lo monta a horcajadas. Un jinete de bermudas plateadas. Su caballo tiene un tatuaje que dice Evinrude, su pista de carreras es el agua manchada de sol.
—¡Arre! —grita.
A alguien podría parecerle simpático. A Michael no.
Los flotadores abultan como brazaletes de tensiómetro. Una mano suelta una rienda invisible y el niño hace estallar una bolsa de Cheetos en su regazo. Gira la cabeza para observar a su hermana que continúa con los ojos cerrados, a sus padres que se alejan nadando. Michael sigue la trayectoria visual del niño. Cuando vuelve a mirar, ve un dedo. Es un dedo medio, que parece un Cheeto, y está levantado en dirección a Michael.
Michael cierra los ojos. ¿Por qué está observando a ese niño? Ni siquiera le gustan los niños. Abre los ojos. El niño le saca la lengua.
Eh, Michael quiere gritarles a los padres negligentes, su hijito de mierda me está insultando y su otra hijita de mierda duerme como un tronco.
Michael tendría que estar nadando, pero su cabeza es una cueva atestada de murciélagos. La sobriedad es un revuelo de alas dentro del cráneo. Ecolocalización detrás de los ojos. Necesita vodka, ya mismo, pero al levantarse esta mañana se encontró con una jarra de jugo de naranja vacía y ni pensar en subir una botella al bote sin que lo pescaran. Su familia tolera muchas cosas, pero vodka antes del mediodía no.
El niño se lleva la bolsa de Cheetos a la boca y su mentón y su pecho se cubren de polvo naranja. Después tira la bolsa al lago. Mira fijo a Michael como desafiándolo a decir algo.
Es una sensación nueva esto de ser intimidado por un niño, y a Michael mucho no le importa. Se agarra la cabeza. Añora su minibar. No extraña su casa. Prefiere estar aquí que en Texas. Pasó todos los veranos en este lago desde que tenía dos años, y si hay un lugar donde se siente en paz, es aquí.
El niño se arrodilla sobre la funda del motor y se acerca al borde para espiar el agua.
La familia del niño no es de aquí. Michael los había catalogado como forasteros. Pero los forasteros alquilan lanchas en la marina, y esa no es una lancha alquilada. Es una Avalon Ambassador, 90.000 por lo bajo, una embarcación que hace que el bote de pesca de seis asientos de los Starling se parezca a la balsa de Tom Hanks en Náufrago. (El padre de Michael lo bautizó The Sea Cow, y pintó el nombre a mano con pintura azul de pared; nombre que ahora, treinta años más tarde, quedó reducido a un borroso a Cow.) No, estas personas —la madre con sus anteojos de sol Dolce & Gabanna, el padre con su falsa gorra de capitán— no son lugareños ni están de vacaciones. Son flamantes propietarios de una casa en el lago a bordo del también flamante obsequio que el capitán se hizo a sí mismo para paliar la crisis de la mediana edad. Es muy probable que, mientras la Ambassador ingresaba en la bahía, la madre estuviera cortando las etiquetas de los precios de una pila de toallas.
Son personas ruidosas, que exhiben ruidosamente su riqueza. Para Michael, estas personas representan todo lo que está mal en los Estados Unidos en 2018.
Los parlantes se sacuden. Las guitarras ensordecen. Y por el amor de Dios, ¿no hay nadie que le lleve una maldita hamburguesa con queso a Jimmy Buffett para hacerlo callar?
En la línea de la costa, la garza hunde el pico y lo saca embarrado.
En la Ambassador, la chica que se suponía debía vigilar a su hermano duerme profundamente. Es joven, rondará los veinte, bikini, cuerpo torneado y bronceado color miel. Tiene la edad y la figura que tenía Diane cuando se conocieron con Michael aquí mismo, en esta bahía, quince veranos atrás.
El niño ya no está de rodillas. Ahora está agachado sobre el motor. Su hermana cambia de posición mientras duerme y Michael piensa que los hermanos tienen tanta diferencia de edad que el niño podría ser un error. Tal vez el accidente que está por ocurrir ha sido un accidente toda su vida.
Al primero lo asfixias de cariño. Los otros se crían solos, escuchó decir.
Michael no quiere un primogénito, nunca quiso. Ese era el acuerdo. Ese fue siempre el acuerdo.
Diane flota sobre una colchoneta inflable en el agua azul, panza arriba. Hasta dentro de un par de semanas no se le notará, aunque a veces Michael jura que ve la sombra de algo, un contorno, una gordura. Su esposa no es gorda, pero ya no es la chica de la lancha. Michael desearía que lo fuera y, al desearlo, sabe que eso lo obliga a hashtaguear una cosa o la otra. No quiere ser uno de esos hombres que quieren una mujer joven y en forma. Pero no querer serlo no apacigua el deseo. Añora la juventud, la suya y la de su esposa.
¿Esto lo vuelve sexista? Su madre diría que sí. Su padre diría que no. A su hermano Thad no le importaría, y Jake ni siquiera sabría de qué habla. Jake, el rico, atractivo y esbelto novio de Thad es joven. Es ingenuo. Vive en Nueva York y pinta cuadros para otras personas ricas, atractivas y esbeltas que viven en Nueva York. Hasta donde Michael sabe, el interés de Jake por otras personas se mide por los dólares que pagan por sus cuadros.
En el agua, Jake y Thad juegan con una pelota de fútbol. El padre de Michael y el falso capitán se ríen, de sus braguetas brotan burbujas, rojas, obscenas. Las madres están paradas en el agua, conversan, Diane flota cerca de ellas, sobre su colchoneta.
La chica que estaba dormida se incorpora. Le dice algo al hermano que Michael no puede descifrar bajo el estrépito de Jimmy Buffett. Revisa su teléfono, lo apoya a un costado, vuelve a acostarse y cierra los ojos.
Desde su colchoneta, Diane no quiere mirar a Michael.
Durante quince años fueron felices. Bastante felices. Al menos, estaban satisfechos, hasta que Diane hizo un cambio drástico. La gente cambia, dijo. Michael no está tan seguro. ¿Diane cambió o lo engatusó? ¿Esto no será lo que quiso siempre?
Michael va hacia la silla de su padre en el timón y activa el rastreador de peces. La profundidad del agua es de dieciocho metros. A los quince metros, una silueta grande de color gris atraviesa la pantalla, un bagre tal vez, o una rama de árbol que se pudre bajo el agua.
Su madre se ajusta el sombrero de ala ancha que la protege del sol; el sombrero del cáncer, así lo llama ella, un intento de tomar las cosas a la ligera que le pone a Michael la piel de gallina. Probablemente le está contando a la otra madre que derrotó al cáncer de piel. Una vez más Michael piensa: ¿Florida? ¿En serio?
Ahora sí que se divierten los murciélagos. Falta poco para que empiecen a temblarle las manos. De verdad, de verdad, pero de verdad necesita un trago.
El niño apostado sobre el motor vuelve a mostrarle el dedo medio. Los auriculares de su hermana saltaron de sus orejas y tiene la boca floja por el sueño.
La garza en los juncos se rinde y levanta vuelo, sin pesca. El niño la mira y Michael sigue los ojos del niño que siguen al ave.
El niño sonríe. Se pone de pie. Después cae por la borda.
El peso de su cuerpo lo jala hacia abajo y los flotadores saltan de sus brazos como corchos de champagne. Una mano rompe la superficie, cachetea el agua, pero los flotadores se escapan, anfibios, de su alcance. La mano no rompe la superficie por segunda vez.
Y Michael fue el único que lo vio: vio pararse al niño, después caer, vio cómo la parte de atrás de su bermuda golpeaba contra el motor fuera de borda, duro; lo vio deslizarse por el costado; vio, en los ojos del niño, el agua abajo y el sol arriba, una transmisión, una palabra telegrafiada del niño al hombre, y esa palabra era: por favor.
Michael se levanta, se saca los zapatos, se arranca la remera. Llama a los otros, un grito que no sabe si será escuchado con la música a todo volumen de la lancha. Se zambulle. Nada. Gira la cara para respirar y vuelve a pedir ayuda, pero no puede parar. No puede perder el ritmo.
Adelante no hay chapaleo, no se ven manos. Tres brazadas más y Michael ya está cerca. Respira hondo y se sumerge. Busca unas bermudas plateadas, unos dientes, cualquier cosa que pueda reflejar la luz en el lecho de un lago. Pero a tres metros de profundidad la luz es escasa, el agua lóbrega.
Se tapa la nariz, expulsa aire por las orejas para ecualizar la presión.
Cuatro metros y medio. Seis. A ciegas, pero a los manotazos. Puñados de agua, pero ningún niño.
Vamos.
Excava el agua, empuja. ¿A qué profundidad está? ¿A qué velocidad se hunde un cuerpo?
La luz ha desaparecido y el agua se pone más fría cuanto más profundo baja. Pase lo que pase, no debe perder la noción de arriba y abajo.
En la secundaria podía contener la respiración durante un minuto, pero la secundaria quedó atrás. Le laten los oídos. Sus pulmones son carbones ardientes. Si esto se prolonga demasiado, respirará por reflejo. No puede estar bajo el agua cuando eso ocurra.
Tiene que salir a la superficie. Salir a la superficie o ahogarse. Excepto. Excepto.
Un murmullo. La danza de algo que está fuera de alcance. Bermudas oscilando. El rosa de las uñas. O el niño está ahí abajo o Michael está muerto y lo está soñando.
Entonces atrapa la mano.
No puede verla, no puede descifrar la mano del niño en la suya, pero la tiene. La mano está allí, y eso es bueno. Es una mano con la que puede nadar. Subirá a la superficie aferrando esa mano y no la soltará.
Después, en el hospital, Michael se hará muchas preguntas. Digamos que hubiera bebido un trago esa mañana, sólo para tranquilizarse. Digamos que el shock que le produjo la revelación de sus padres, la casa en venta, no lo hubiera llevado a beber tanto la noche anterior. Podría haber aferrado esa mano con más fuerza y emergido a la superficie.
Pero eso no es lo que ocurre.
Lo que ocurre es que Michael patea al niño.
No quiere hacerlo, pero bajo el agua los cuerpos pesan y nadar con un solo brazo es difícil. El cuerpo del niño es un lastre. Es pateado. Y de repente, la mano ya no está.
Michael exhala, pero ya no le queda aire en los pulmones.
Ahora nada en la dirección equivocada. El niño está abajo. ¿Entonces por qué Michael sube? No puede subir sin el niño. Debe regresar, pero su cuerpo no se lo permite. Algo se ha apoderado de él y ese algo en él quiere vivir.
Patea, araña, pero no hay luz. Imposible encontrar la dirección sin la brújula del sol.
Entonces, un resplandor vago. Un objeto que pasa sobre su cabeza.
Ha escuchado historias. Bagres del tamaño de zepelines. Esturiones acorazados como caimanes, de tres metros de largo. A menos que eso que ve sea su alma que asciende, dejándolo atrás.
No.
Está vivo. Vive y está nadando. El pez o alma aumenta de tamaño y Michael nada hacia él.
Ha perdido toda noción de distancia, espacio y tiempo. Todas las dimensiones son agua. Estallan fuegos artificiales detrás de sus ojos y una sirena le grita que respire.
Respira de una vez, piensa. Reúnete con el niño. Acaba con esto.
Excepto que la vida de Michael no es sólo suya. Es un padre. Su vida está marcada por lo que va a nacer. Esta verdad lo golpea con una fuerza tan grande que apenas se da cuenta de que su cabeza choca contra el casco de la lancha.
Todo es agua. Después luz. Después aire.
Tose, jadea y vomita. Respira.
Encima de él, la chica grita. Su hermano está en el fondo del lago. Ahora, seguramente, ya descansa. Seguramente ha dejado de luchar. Ha dejado de gritar el nombre de su hermana bajo el agua.
Michael siente gusto a sal. La sal es sangre y la sangre es suya.
No puede sumergirse. Vuelve a sumergirse. Va a morir.
Es un padre.
Su vida no es suya.
Más allá de la lancha, otros se arrojan de sus colchonetas y nadan hacia él. Y a lo lejos, unos flotadores, separados del cuerpo, giran, se arremolinan succionados por la corriente. Se orbitan uno a otro, saben. Confabulan, en el iris del ominoso parpadeo del agua.