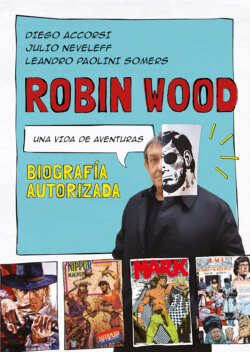Читать книгу Robin Wood. Una vida de aventuras - Diego Accorsi - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl hijo de Peggy Wood nació el 24 de enero de 1944. Por su sangre escocesa e insistencia de su abuelo materno, iba a llamarse Angus, pero el niño nació tan pequeño que, lejos de parecer un toro, parecía una rata ahogada, según los sabios comentarios de los presentes. Su madre decidió sellar parte de su destino con el nombre de Robin, como el pájaro petirrojo y en honor al poeta escocés Robbie Burns, que nació ese mismo día en 1759 y, por supuesto, el del legendario bandido de los bosques. Un niño con nombre de poeta y pájaro y bandido, con sangre celta, criado en la inmensidad de la selva paraguaya, tenía la aventura en su futuro.
En cuanto pudo, Peggy volvió a Asunción a seguir con su vida, mientras Robin era inicialmente criado por su bisabuela en Colonia Cosme. El pequeño vivía a gusto con su bisabuela y sus tíos bisabuelos, hablando gaélico y escuchando relatos de la Primera Guerra Mundial. La abuela de su madre era una mujer severa, que vestía bonete y una falda tradicional. Nunca pronunciaba una palabra afectuosa, nunca esbozaba una sonrisa o tendía una caricia, nunca cantaba una canción. Nada. Solo trabajaba y soñaba con los árboles azules de la lejana Australia. Aunque nunca intentó irse de allí, fue solo su lealtad a la familia la que la arrastró a esa selva indómita. Solamente una vez, en un momento de flaqueza, confesó a su bisnieto que hubiera querido volver al viejo país.
En la colonia, el pequeño Robin se notaba diferente por la falta de padres, pero también por el color de su piel, su pelo y sus ojos. Esa necesidad de ser aceptado como un igual y ser querido por todos lo llevó a meterse en una tina en la que vació una caja entera de jabón para lavar la ropa, porque había visto un aviso publicitario en una revista, donde una lavandera de tez negra lavaba niños negros con ese jabón y, cuando los sacaba del agua, estos salían blancos y rubios. Él lo intentó y, afortunadamente, Saturnina, la nativa que hacía tareas para la familia, lo encontró en el baño, lleno de espuma al borde del desmayo, y lo salvó de morir envenenado.
Aunque se internaba en la selva y se iba por tres días seguidos a dormir y comer adónde y lo que podía, las reprimendas frenéticas de su bisabuela duraban poco. El niño estaba acostumbrado a escaparse para vivir aventuras imaginarias y bañarse en los arroyos de la zona sin compañía ni supervisión. Para el pequeño Wood, esa vida era normal. Sin padre ni madre, se refugiaba en la lectura de los grandes volúmenes traídos de Europa generaciones atrás, principalmente la Biblia, de la que recitaba partes de memoria con apenas cinco años. Para todos en la colonia era evidente que, si cada generación tenía un contador de historias, un narrador de los mitos y leyendas del clan, el pequeño Wood sería el shanachie de la suya. Esa palabra gaélica, que significa “el que cuenta las historias”, “el relator” o incluso “el trovador”, sería la marca más fuerte en él, y su única arma para enfrentar un futuro que se presentaba muy duro. Pero narrar era su regocijo, su talento. Cuando Tino se disponía a contar historias, todos los niños se sentaban a su alrededor y lo escuchaban, narrara en inglés o en gaélico. Ahí el pequeño Wood estaba en su salsa, ese era su universo; la imaginación era su aliada, la fantasía, su don.
Cierta vez que Alexander Wood regresó a ver a los suyos en Colonia Cosme, Robin tuvo oportunidad de charlar con él, de oírlo hablar, contar anécdotas para luego repetir y embellecer ante los otros chicos. El abuelo narraba historias de la Gran Guerra y el shanachie casi infantil se animó a preguntarle:
—Grandad, no entiendo esto: ustedes estaban tratando de matar ingleses desde antes de que los ingleses nacieran, y los ingleses los mataron a ustedes por no sé cuántos centenares de años. Viene la gran guerra y, cuando pueden masacrarlos, los defienden...
El viejo Wood pensó un momento mientras encontraba las palabras justas. De pronto, en lugar de una hermosa frase filosófica, carraspeó y dijo:
—Si a esos hijos de puta los tiene que matar alguien, los matamos nosotros. No necesitamos que vengan los alemanes a robarnos el trabajo…
Finalmente, un día llegó un mensaje que decía que el pequeño de seis años debía abandonar la colonia y viajar solo a vivir con su madre en Asunción. Tino dejó su hogar con sus ínfimas pertenencias en un atadito y encontró a su bisabuela, su única figura materna, carpiendo en la huerta. En ese antiguo idioma europeo, le dijo que se iba.
—Good trip —fue la escueta respuesta que recibió de quien lo había criado todos esos años.
El niño comenzó a alejarse, pero, en un inusitado rapto de ternura, su bisabuela lo llamó y con lágrimas en los ojos le hizo un pedido en gaélico:
—Si un día vas a Australia, saluda a los árboles azules por mí.
Robin fue a vivir a la gran ciudad paraguaya con su madre, quien creía que ya era hora de que el chico recibiera una educación más formal, aunque al poco tiempo ella se fue a Buenos Aires y lo dejó viviendo con otros parientes. El pequeño llegó a quedarse a vivir incluso con la familia de Kingo, su padre, a pesar de que Peggy no quería que ese hombre, ese accidente en su vida, influyera en la crianza de su hijo. Pero en la casa había otros chicos de varias edades, todos hijos del apuesto funcionario con otras mujeres, por lo que a ella le pareció una solución conveniente para poder irse tranquila a buscar un futuro en la capital argentina. Ella lo había parido, pero no podía ser su madre: no estaba en sus planes criar a un hijo, atarse a una responsabilidad.
Al poco tiempo, la bisabuela murió, sin poder regresar a su añorada Australia. Tino nunca le pudo decir adiós apropiadamente o cuánto la quería. Con el tiempo, sí fue en busca de los árboles azules de Australia y allí se despidió de esta mujer que lo crio en sus primeros años y lo amó a su manera.