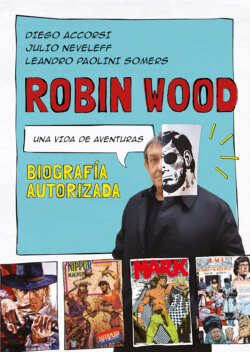Читать книгу Robin Wood. Una vida de aventuras - Diego Accorsi - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDe tanto en tanto, entre jornada en la junGLA y viaje en camión, Tino iba al centro de Encarnación a ver gente, libros, civilización. En uno de estos primeros paseos conoció a un hombre extraordinario, un profesor de Literatura y Filosofía de la Universidad Católica que cambiaría su vida: Rómulo Perina. Le dijeron que era un hombre que había sido analfabeto hasta los veintitantos años, se casó con una maestra, aprendió a leer y a escribir, y terminó siendo profesor universitario, filósofo, político, un gran hombre que influyó en la vida del casi adulto Tino Wood.
Se conocieron un día en que Perina, quien parecía Beethoven por el pelo, de ojos verdes con grandes pestañas negras y una boca de sonrisa casi mefistofélica, estaba sentado en un bar. Al verlo pasar, Perina chistó a ese flacucho rotoso y Tino se acercó a él.
—Sentate —dijo el profesor, que estaba en una mesa en la vereda, señalándole una silla vacía—. ¿Vos sos nuevo en el poblacho este?
—Sí, algo así —respondió el obrajero.
—¿Y a qué te dedicás, aparte de perder el tiempo?
—Bueno, voy a los obrajes, me las rebusco…
—Los obrajes…, buen lugar para morir —acotó el profesor, odiado por muchos por su honestidad brutal.
En ese momento pasó por allí un político y, al ver a Tino, se detuvo y le preguntó:
—¿Vos sos Robin Wood, el hijo de Kingo?
Perina, que siempre tenía un cigarrillo colgando del labio, le dijo al joven, sin mirar al funcionario:
—Estos politicastros… Porque se acuerdan de tu nombre ya creen que los vas a votar.
El comentario produjo una ola de admiración de un rebelde joven a uno mayor. El provocador personaje cautivó a Tino: había encontrado a su mentor. Adulto y adolescente comenzaron a reunirse a charlar todo el tiempo que el trabajo les dejaba libre. Rómulo Perina era otra clara figura paterna para el joven Tino, pero además sería el apuntalador de su talento cultural.
A veces, Tino iba a la salida de la facultad para encontrarlo, y cuando sonaba la campana, lo escuchaba decir:
—Bueno, señores, señoritas, a pastar.
Perina nunca sonreía por la vida, pero con Tino era diferente. Disfrutaban de largas conversaciones entre amigos, y el docente convenció a Robin de que debía dedicarse a escribir. El profesor lo incitaba a redactar cuentos, poemas, lo que fuera; le recomendaba libros para que buscara en bibliotecas y juntos los analizaban. Tenían una relación intelectual y también de afecto, pero que nunca les hizo falta verbalizar. En una de esas charlas, el profesor le contó a Tino que la embajada francesa en Paraguay organizaba un concurso que daba un premio en metálico y una medalla. Había que escribir un artículo, una sinopsis histórica, analizando la cultura y el arte de Francia. Tino, entre camión y camión, participó y lo ganó. Fue a retirar el galardón apenas acababa de llegar del monte, después de tres meses de cortar troncos en la selva, sucio y harapiento.
“Todavía me acuerdo de cuando fui a buscar el premio. Fui después de trabajar, mugriento. Tenía puestas chapitas en las suelas para que me resistieran más las botas. Me acuerdo del ruido metálico sobre las baldosas cuando subí a buscarlo...”.
Robin Wood
Cumpliendo con las bases del concurso, El Territorio, un periódico de Posadas, la vecina ciudad capital de la provincia argentina de Misiones, lo tomó como corresponsal y, al poco tiempo, Perina le insistió con que se marchara del Paraguay. Decía que Tino tenía talento, pero que en ese país no iba a hacer nada con ello, que iba a terminar de chupatintas en una oficina. Entonces, él lo mandó a Buenos Aires y Tino le dejó de regalo el único poema que había terminado de escribir. En el futuro, Perina le diría que era pésimo. Robin estuvo de acuerdo.
En 1962 el joven abandonó Encarnación para siempre, pero antes pasó por Colonia Cosme. No encontró ningún motivo para quedarse. Robin se dio cuenta de que ya nada lo haría regresar ahí. No podía sentir cariño por ese lugar. Quizá los tiempos habían cambiado, como la gente: antes eran todos irlandeses y escoceses, cultos y angloparlantes, como lo era Robin en su infancia; pero ahora eran todos paraguayos que trabajaban el campo. En los tiempos de Tino en Colonia Cosme, su única afinidad pasaba por disfrutar de su soledad, sus aventuras físicas e imaginarias y sus libros, únicos compañeros de toda la vida. Solamente permaneció dos noches y se despidió del lugar hasta entrada la década de 2000, cuando se inauguró un parque en su honor en la colonia.
Tino regresó a Buenos Aires y se puso en contacto con su fiel ladero Juan, que estaba viviendo en una paupérrima pieza de pensión en la zona de Retiro. De las cinco camas que se compartían en la triste habitación, una era para Tino. Vinieron años de miseria y hambre, pero jamás sintió desesperación. Resistió.
A pesar de su cultura, por no tener aprobado sexto grado de la escuela primaria y no ser obrero calificado, solo podía ser contratado como peón, el que mueve las cajas y limpia el piso, y pasó años de esfuerzos y privaciones en lo más bajo de la escala laboral.
Su primer trabajo fue en la fábrica de cinta adhesiva Scotch, en la Capital Federal. Desde el primer día tuvo una tensa relación con un capataz alemán, Alois Breck, que había formado parte de la Waffen SS durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Tino había sido criado parcialmente en el Alto Paraná, cuchillo en mano, y no se dejaba domesticar. Jefe y empleado eran dos bombas de tiempo que estallaron en una pelea donde el alemán lo quiso matar con un suncho, y como resultado Robin fue despedido.
Tras ese incidente, se presentó en una fábrica ubicada en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires, competencia de la anterior, y logró conseguir trabajo haciéndoles creer que conocía secretos clave en la producción del producto rival. En esa fábrica llegó a ocuparse de la impresión del celofán, que le manchaba las manos con pintura roja, amarilla y azul. Le pagaban poco y lo trataban peor. Desafiante, aunque cansado de quemarse las manos con querosén, Tino seguía trabajando sin perder la esperanza. Sin que él lo supiese, esta sería su última experiencia laboral en una fábrica. Trabajaba y trabajaba y solo tenía libres los domingos. Entonces se iba al puerto, a la zona donde atracaban los barcos mercantes, y pasaba todo su día franco allí, mirándolos entrar y salir. Mirando cómo escapar. A veces se iba a los cines que daban funciones en continuado y veía tres películas seguidas sin parar, sin comer, soñando.
“Quise alistarme en el ejército estadounidense para ir a Vietnam. Y me dijeron: ‘Perfecto, vaya a EE. UU. y alístese...’. ¡Pero si yo tuviera el dinero para ir hasta allá no me hubiese querido alistar!”.
Robin Wood
Trabajaba desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, ya que necesitaba hacer todas las horas extras posibles para poder comer todos los días y pagar la pensión. En ese estado de indefensión tuvo ideas alocadas para buscar otra vida, como irse a pelear a Vietnam.
También quiso enrolarse para combatir a favor de Israel en la Guerra de los Seis Días, pero no se lo permitieron porque no era judío. De todas maneras, comenzó a tramitar el pasaporte. Robin recuerda aquel momento:
“Un día me fui al consulado de Paraguay. Allí me atendió el clásico empleado de consulado latinoamericano que yo califico como las tres P: petiso, pomposo y panzón, con bigotito grasiento. Parecen todos salidos de una mala película norteamericana. El tipo me pregunta mi nombre.
”—Robin Wood —contesto.
”—No, su nombre de verdad.
”—Robin Wood. —El tipo me mira, como confundido—. R como ‘roña’ —le respondo firmemente—, O como ‘oeste’, B como ‘bo…’ como ‘barba’…
”—¡Bueno, está bien! ¿Nombre del padre?
”—No tengo. Bah, tengo, pero no figura.
”Hizo una raya en el casillero. Eso le salió bien.
”—¿Dónde sirvió?
”—¿Servir?
”—En el ejército.
”—En ninguna parte.
”—¿Cómo que en ninguna parte? ¿Es objetor de conciencia?
”—No. Sentido común, nomás.
”Al final me mira y me dice:
”—O sea, que usted es desertor…
”—Sí.
”—¿Y cómo se siente al no haber cumplido con su patria?
”—Gordito, no me vengas a contar a mí lo de la Marcha de San Héroe...
”El tipo refunfuñó, firmó y, con gesto despectivo, me extendió finalmente el pasaporte.
”—¡Acá tiene. El pasaporte de la vergüenza!
”—¡Por fin!
”Y me fui silbando”.
En esa etapa de sueldos miserables y pobreza, lo primero que hacía cuando compraba zapatos era ponerles una suela extra, con taco de goma, para que le duraran más. Compartió cuartos en pensiones decadentes, con cocinitas a querosén. Comía hamburguesas con huevos fritos, y cuando no había plata para comida, rasqueteaba la grasa de la parrilla con un pedazo de pan y comía sándwiches de grasa con gusto a carne que había sido cocinada días antes. Si algún día lograba convencer a una chica para salir, lo primero que pensaba era: “A lo mejor esta tiene dónde cocinar, me invita a la casa, ¡algo!”. Comer era en lo único que pensaba.
Otra de sus distracciones era, como siempre, leer, y principalmente historietas. Quizá porque las podía leer de arriba en los quioscos, bien rápido, quizá porque sus ganas de narrar lo llevaban a ver las imágenes en su cabeza mientras leía un libro o contaba cosas… Lo cierto es que Tino había descubierto las maravillosas historietas escritas por Héctor Germán Oesterheld y publicadas en Editorial Frontera a fines de los cincuenta y, desde ahí, nunca pudo dejarlas. Ticonderoga, El Eternauta, Rolo el marciano adoptivo, Ernie Pike y, ya en los sesenta, Mort Cinder, de Oesterheld y Alberto Breccia. ¡Listo! Tino quería hacer historietas y, para él, eso significaba tener que dibujarlas.
Su meta secreta, su anhelo, fue, a partir de ese momento, ser dibujante de historietas. Por increíble que parezca, logró conseguir un poco de dinero extra y se anotó en la Escuela Panamericana de Arte, que publicitaba en las revistas de Frontera a sus grandes maestros, como Alberto Breccia y Hugo Pratt, entre otros.
Con el paso del tiempo, por primera vez se sintió frustrado, porque hasta él se daba cuenta de lo malo que era su dibujo y su falta de progreso. “Un profesor me dijo: ‘Hágale un favor al arte, no dibuje más’”. Tino comenzó a prestarle más atención a sus compañeros del turno noche, y descubrió a un joven alto y adusto que con pocos trazos realizaba maravillas. Cada ejercicio de ese callado y serio estudiante sorprendía a Robin. Lo admiraba en secreto, lo envidiaba, no podía creer lo que veía. Ese tipo antipático miraba medio de costado la hoja, y de repente, zazaza-pum, tres líneas y ¡guau! “Ojalá te mueras rápido”, pensaba el fracasado artista en Robin. Lo odiaba, planificaba cómo podía matarlo o, por lo menos, cómo cortarle la mano. Ese joven era un dibujante muy talentoso. Y, en una clase, Wood le preguntó a un compañero que tenía cerca:
—¿Quién es ese?
—Lucho Olivera. Es un genio…
—Psseé, no dibuja mal… —reconoció, masticando bronca, el obrero sin talento para el lápiz.
Y allí entró en escena otro personaje clave en la vida de Robin Wood.