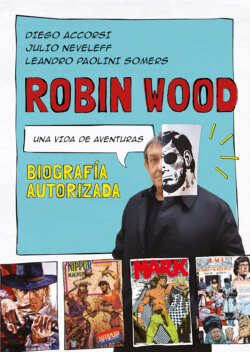Читать книгу Robin Wood. Una vida de aventuras - Diego Accorsi - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUn avión depositó al casi adolescente tino en el aeropuerto de Asunción, y debió vivir un tiempo en esa ciudad a la espera de su tío. Esos primeros días los pasó de nuevo en la casa de su padre biológico, sorprendiéndose de cuán simple era ese apuesto hombre “amigo de su madre”. Robin siempre lo consideró de manera benévola y muy gráfica: “Aburrido como chupar un clavo, pero adorable, un buen hombre; nunca entendí cómo aguantó a mamá”.
El acento porteño que se le pegó a Robin de sus años en Buenos Aires hizo que enseguida lo tildaran de argentino y de ahí su apócope Tino.
A todos los chicos que vivían en su casa Kingo les pedía que lo llamaran “papá”. Tino lo hizo, pero la palabra no tenía un significado profundo en su vocabulario.
Así lo contaba Robin:
“Yo soy hijo bastardo. Lamentablemente, después descubrí que mis medio hermanos son todos bastardos, porque papá se casó una vez con una mujer con la cual no tuvo hijos y después no se divorció de ella. O sea que yo siempre tenía ese orgullo: ‘Soy como Enrique de la Valater o cualquier otro bastardo de los Tudor’. Hasta que un día, a una de las tías que viven en Paraguay, le dije:
”—Sí, yo soy bastardo.
”—¿Por qué, Tino?
”—Porque mamá nunca se casó con papá.
”—Tu papá nunca se casó con ninguna.
”Había tenido dos mujeres, una le dejó dos hijos, que no eran esposas, no quiso casarse con ellas. O sea que éramos todos bastardos. Me arruinó el placer, eso no se hace. Yo estaba contentísimo… Yo era Robin Wood, el bastardo. ¡Que desilusión! Ya era bastante mayor, y no sé cómo la última viuda de papá se enteró de que no sabía que era realmente hijo de papá, porque mamá nunca me lo había dicho. Yo lo conocía, lo visitaba, me llevaba a veces a ver fútbol, cosa que me deprimía brutalmente, porque no me interesaba. Y un día ella hizo traer a todos sus hijos y a los hijos de la segunda mujer. Había un total de seis, que yo conocía mucho, y me dijo:
”—¿Vos no sabías que tu padre era tu padre?
”—Y... no... Mi madre no…
”—Tu padre es tu padre, lo sé porque yo muchas veces te tuve que cuidar de bebé, cuando tu madre te dejaba en casa… —Era una manía de mamá, entonces, que me dejaba como un huevo de Pascuas en todas partes—. Sí, y esta es tu hermana, y este es tu hermano...
”A todos los conocí de chico, y después venían los otros cuatro. Al final, lo del bastardo me lo arruinaron. Yo era el solitario entre todos los hermanos legales… Suerte que éramos pocos…
”Papá era un hombre especial. Un día le dije: ‘Papá, vos sos un hombre que el único libro que leyó fue la guía telefónica, y ni siquiera encontraste el número que buscabas...’. Mi papá no lo registró. ‘Ah, sí, sí, es difícil encontrar los números’. Yo era un chico de doce años cuando dije eso”.
Al poco tiempo apareció en su vida una nueva figura paterna: el tío Big. Era 1956 y comenzaba para Robin una nueva etapa de pura supervivencia. Así como de niño recibió poco amor y tuvo que mantenerse solo, como pudo, así seguiría casi toda su vida. De ciudad en ciudad, de pariente en pariente, y ahora con familiares extraños que vivían entre la capital y la ciudad de Encarnación, al borde de la jungla. Este nuevo asilo no se desprendía solo de un amor familiar, también estaba presente el interés de sus parientes por integrarlo a los quehaceres Wood: Tino trabajaría en la empresa maderera que abría caminos en la selva.
A su tío lo llamaban Big Wood; a Tino le decían Black Wood: Wood el Grande y Wood el Negro. Big era un hombre enorme, de más de un metro noventa; Tino era un black Irish, un “irlandés negro”, con pelo oscuro y ojos verdosos, fáciles de encontrar en esa etnia. Gracias a Big, Tino tomó su primer contacto con la selva y con un salvajismo directo. Pero Tino no tendría tiempo para amigos ni juegos ni escuela. El único ser que le demostraría cariño incondicional sería Tom.
Con apenas trece años, Robin se encontró con Tom, un perro ovejero alemán manto negro de aspecto intimidatorio que había pertenecido a los dueños anteriores de la casa donde ahora vivía al cuidado de sus tíos. Como Big Wood no quería cuidar a ese perro heredado, lo llevó a sesenta kilómetros de la ciudad y lo abandonó. Pero Tom logró volver a la casa. Se paró delante del portón, le pegó con el hombro y entró a la propiedad. Fue al patio trasero, donde había una especie de glorieta y una pila de botellas, y se quedó ahí. Ese era su lugar y de ahí no se iba a mover. Los tíos Wood miraban y tomaban coraje para echar al animal, que estaba dispuesto a hacerles frente. Big dijo:
—Le va a faltar comida, le va a faltar agua y se pondrá peor.
—Mejor le damos algo de comer hasta que se vaya —contestó su mujer.
—¡Tino! —gritó el tío y, sin más, el sobrino fue el encargado de alimentar al animal.
Negarse a cualquier orden de su tutor implicaba escuchar una frase famosa en el hogar: “Tronco, incline”. Ante estas palabras, Robin sabía que su única alternativa era inclinarse sobre un tronco en el patio y recibir estoicamente una patada o un cinturonazo. Tino salió de su pieza y acatando la orden se acercó al can, reptando muerto de miedo. Desde lejos le alcanzó las sobras que le daban para comer. Finalmente y muy de a poco Tino tomó coraje, venció el temor inicial ante los gruñidos del manto negro y pudo alimentar al hambriento Tom. Así pasaron cuatro, cinco días, y el perro ya no le gruñía. Tom había aceptado al otro paria de la familia.
Un día, Tino se peleó con un vecino y lo golpeó con un ladrillazo en la cara. Resultó ser que quien recibió el golpe era hijo de la empleada de un ministerio, como muchos en Paraguay, y sus padres pidieron al menos un escarmiento para el agresor.
—Vaya y dígale al pelotudo de su hijo que no se meta con un chico cinco años menor que él —respondió Big Wood al padre del niño.
El tío Big prometió un escarmiento y retó a Tino:
—Usted me trae problemas, tiene que pagar.
Tino pesaba cuarenta y cinco kilos, y los pagos por errores, los azotes, eran tan duros y dolorosos que generalmente dejaban marcas, para que el jovencito no olvidase con facilidad. Acostumbrado y resignado, Tino salió de la casa y se inclinó, listo para recibir el cinturonazo o varazo que le correspondiera. Entonces, Tom comenzó a gruñir. Cuando el tío se acercó, Tom le mostró sus dientes con furia, listo para saltar al ataque.
—Tino, dígale al perro que se largue ahora mismo —pidió prudentemente Big.
—Él no me obedece, tío. Lo siento —contestó el pícaro Tino.
—Hablaremos más tarde —dijo Big, vencido, y volvió al interior de la casa.
Desde ese momento, Tino pasó a dormir en una casilla que usaban de botellero, al fondo del patio, fuera de la casa, y Tom con él, todas las noches. De tanto en tanto, el tío se enojaba con el joven Tino y le gritaba:
—¡Tino! ¡Venga aquí!
—No puedo, tío, Tom no me deja… —respondía Tino, a sabiendas de que mientras permaneciera en esa área de la casa, estaba protegido por el ovejero alemán. La glorieta al lado de la pila de botellas era su zona. Ahí tenía a su propio cancerbero para cuidarlo. Ahí se acababan los cinturonazos y recibía afecto verdadero.
“Trabajar en el Alto Paraná no era broma. Siempre andaba con mi cuchillo, incluso de muy joven. Era una zona violenta. Mujer que llegaba, mujer que tenía que ser puta. Si un hombre ganaba demasiado o protestaba demasiado, se veía su cadáver pasar por el río... La muerte era una realidad. Aprendí todo eso muy temprano”.
Robin Wood
Con tantas mudanzas, Tino había abandonado la escuela formal y su familia había cedido. Solo le quedaba algo de contención de sus tíos y un corazón endurecido casi como su piel. Robin comenzó así a trabajar para ganarse el pan, a la par de sus parientes, y para no pensar y sufrir. Su tío le conseguía puestos que no requerían experiencia ni fuerza, pero cerca de él, y empezó a trabajar con los obrajeros del Alto Paraná. A la corta edad de trece años tuvo su primer empleo remunerado, del que ascendió a mozo de la cantina; luego, fue albañil y, por un tiempo, el cadete de la empresa. Saber leer y escribir lo ayudaba una vez más.
Era una vida con familia, pero muy dura.
Tino trabajó sin parar durante casi dos años, todos los días, sin francos. Solo se detenía para alimentarse y dormir algo, leyendo a escondidas o antes de dormirse y escribiendo poco, ya que trataba de estar a la altura de los hombres que dejaban la vida en esas duras tareas. Tino era un niño que vivía como un hombre y concentraba sus energías diarias en algo, para tener una razón para vivir. Trataba de disfrutar de los paisajes: se levantaba en la madrugada para ver cómo el pastizal, mojado de rocío a la salida del sol, se convertía en una selva de cristal.
Pero, lejos de ser ese lugar mágico de los cuentos que leía, el jovencito se topó con aldeas de leprosos, mujeres errabundas con bocio, niños descalcificados… Y debía convivir con peones que se comportaban peor que los animales. Tino, que no descendía de indios como la mayoría de los trabajadores, era blanco, hablaba con acento porteño y se negaba al guaraní, vivía en un ambiente hostil. Debió convivir con violadores y asesinos, con mucha sed y fácil acceso a la caña.
A esa edad, viviendo a la par de los obreros, comenzó a frecuentar prostíbulos junto con sus compañeros de trabajo. Iban en grupo a Encarnación, donde cinco de ellos pagaban por estar con una de las prostitutas, las que, en general, eran muy jóvenes. Descubrió así a las profesionales del sexo, la carne barata, la necesidad, la lujuria y la presión del grupo a cometer actos sexuales, pero no el amor.
En la selva reinaban la indiferencia, la violencia y el hambre. Si llovía mucho, a veces el camión de provisiones no podía llegar selva adentro y los trabajadores permanecían una semana viviendo con leche en polvo y mandioca hervida, porque las latas de corned beef se acababan enseguida. Las peleas a cuchillazos o disparos de revólver y las intensas borracheras de caña eran símbolos de esa vida en estado semisalvaje.
Tino, ya adolescente, encontraba refugio y paz en sus libros, y al poco tiempo llegó a peón en el obraje. Como sabía leer y escribir, además llevaba la contabilidad, pero también tenía que ayudar en el traslado de los troncos. Se tiraban las jangadas al agua y se largaban hacia Encarnación o a Pacucuá, al aserradero, y él iba montado en los troncos río abajo. Llegaba y trataba de conquistar a las “chicas bien” de Encarnación, que tenía una pequeña burguesía, jóvenes princesas de la ciudad que lo atraían más que las prostitutas que frecuentaban los jornaleros. En aquellos tiempos, Tino nunca registró a una niña de doce años, morochita y flaca, que lo miraba con ternura. Gracielita estaba enamorada del adolescente “argentino” que trabajaba en la jungla, pero faltarían décadas hasta que sus vidas se encontraran.
Encarnación en esa época no era un buen ambiente para un jovencito como Robin, pues no había policía ni seguridad. Una mañana, su tío Big, recién llegado del obraje, estaba en la barbería con el peluquero afeitándolo, cuando de repente se oyó un grito. Big salió del local y vio a un hombre caído en el medio de la calle, otro con un cuchillo en la mano y la gente corriendo a los gritos. El del cuchillo también corrió. Big Wood sacó el arma que llevaba a la cintura, le disparó un tiro y entró a que siguieran afeitándolo. Por la noche, Tino, que había escuchado la historia, le preguntó:
—¿Es cierto que hoy baleaste a un hombre?
—No sé, pero le pegué un tiro y se fue al suelo —le contestó su tío, como quien habla del clima, ese clima de la selva paraguaya, caliente en temperatura y ánimos.
“Mi cuerpo, como me dijo alguien alguna vez, es un mapa de cicatrices. Nada grave. Una cicatriz no mata”.
Robin Wood
Robin Wood todavía hoy conserva cicatrices: una de bala y tres de cuchillo. También conserva, sin contarlas, las historias bravas que le dejaron esas marcas...