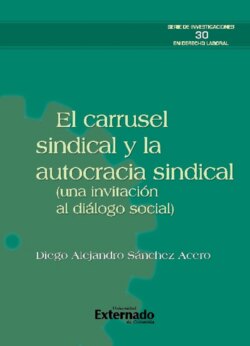Читать книгу El carrusel sindical y la autocracia sindical (una invitación al diálogo social) - Diego Alejandro Sánchez Acero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LOS ASPECTOS JURÍDICOS INHERENTES A LA CONSAGRACIÓN INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD SINDICAL EN COLOMBIA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
ОглавлениеLa libertad sindical ha sido reconocida en las Constituciones Políticas de Francia54 y de Colombia55 (B), así como en las normas internacionales más importantes en materia de derechos humanos56 (A).
A. La consagración normativa internacional de la libertad sindical y su incorporación en Francia y en Colombia
18. La incorporación de la normatividad internacional sobre la libertad sindical en Francia y en Colombia. - A mediados del siglo XX, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos, incluida la libertad sindical, fueron objeto de regulación a nivel internacional57, europeo58 e interamericano59. Tanto Francia como Colombia incorporaron a sus ordenamientos jurídicos internos respectivos esta normatividad internacional (Constitución de Francia de 1958 -Const. Fra.-, arts. 52 a 55; y Constitución Política de Colombia de 1991 -CP Col.-, arts. 93 y 94).
En materia de libertad sindical, tanto el sistema jurídico francés60 como el sistema jurídico colombiano61 reconocen las normas internacionales más importantes, así como la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998 (Decl. OIT 1998) y los convenios 87 y 98 de la OIT.
19. La aplicación de la teoría monista tanto en Francia como en Colombia. - Tanto el derecho francés62 como el derecho colombiano63 comparten la aplicación de la teoría monista64 en lo que concierne a la incorporación de las normas internacionales que consagran derechos humanos (Const. Fra., arts. 52 a 55; y CP Col., arts. 93 y 94), incluida la libertad sindical. De este modo, los convenios internacionales que protegen derechos humanos, debidamente ratificados, ingresan al derecho interno respectivo sin necesidad de que una ley u otro acto jurídico o político autorice su incorporación o les reconozca aplicación directa65.
20. Las diferencias entre el derecho francés y el derecho colombiano en cuanto a la incorporación de la normatividad internacional sobre la libertad sindical. - Francia y Colombia presentan ciertas diferencias en relación con la jerarquía normativa de estas normas internacionales, respecto a su inclusión en el bloque de constitucionalidad y en cuanto al control de convencionalidad o de constitucionalidad respectivo. En primer lugar, en lo que concierne al nivel jerárquico de las normas internacionales sobre derechos humanos, de un lado, el derecho francés les reconoce un nivel supra legal e infra constitucional (Const. Fra., art. 55); es decir, las ubica por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución66. De otro lado, el derecho colombiano reconoce un nivel constitucional a estas normas internacionales (CP Col., art. 93), en otras palabras, estas normas internacionales se encuentran por encima de las normas legales como en Francia, pero no se ubican por debajo de las normas constitucionales, sino al mismo nivel de las normas constitucionales67.
En segundo lugar, en lo que respecta a la inclusión de las normas internacionales que reconocen derechos humanos en el bloque de constitucionalidad, el Consejo Constitucional francés no las incorporó al bloque de constitucionalidad. En cambio, la Corte Constitucional colombiana reconoció que las normas internacionales sobre derechos humanos, ratificadas por Colombia, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, mediante la decisión de constitucionalidad del 15 de enero de 197568, sobre la Ley concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo en casos terapéuticos - Ley Veil -, el Consejo Constitucional francés precisó que estas normas internacionales no pertenecen al bloque de constitucionalidad69.
En consecuencia, el análisis de la conformidad de las leyes francesas con la Constitución se realiza exclusivamente con las normas de la Constitución vigente de 1958 y las normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad francés mencionadas expresamente en su Preámbulo: el Preámbulo de la Constitución de 1946, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República francesa, y la Carta del Medio Ambiente de 2004. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana señaló que: estas normas internacionales pertenecen al bloque de constitucionalidad mediante la sentencia C-225 de 199570, con ocasión de la revisión de constitucionalidad de la Ley 171 de 1994, por medio de la cual se aprobó el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) del 8 de junio de 197771.
Finalmente, en lo que concierne al control judicial de las normas nacionales contrarias a las normas internacionales sobre derechos humanos, en cada caso en concreto, los jueces franceses tienen la potestad de no aplicar estas normas nacionales por la vía del control de convencionalidad (Const. Fra., art. 55)72. En Colombia, los jueces de instancia tienen el poder de no aplicar las normas nacionales, contrarias a las normas internacionales protectoras de derechos humanos, por la vía de la excepción de inconstitucionalidad (CP Col., art. 4) en cada caso en concreto73.
21. El marco normativo internacional y continental europeo e interamericano del carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical. - El derecho internacional y el derecho continental, tanto el sistema jurídico europeo como el sistema jurídico interamericano, prevén una prerrogativa colectiva, en favor de los trabajadores, para constituir y operar autónomamente organizaciones sindicales. Concomitantemente a este reconocimiento, las normas internacionales, europeas e interamericanas, las cuales se exponen y analizan a continuación, contienen una serie de límites jurídicos que enmarcan la autonomía de la voluntad de los trabajadores dirigida a fundar y a poner en funcionamiento un sindicato.
Concretamente, estas normas indican que: la libertad sindical es una prerrogativa individual y colectiva de los trabajadores, destinada a mejorar y a defender sus intereses sociales y económicos - ejercicio libre -, y al mismo tiempo, estas normas resaltan que esta prerrogativa se debe ejercer dentro del marco normativo del orden público, sin desconocer los derechos y las libertades de los demás, así como los principios democráticos que guían a la autonomía sindical74 - ejercicio responsable -. Entonces, las normas internaciones y continentales, más importantes en materia sindical, determinan el carácter correlativo de derecho-deber de la libertad sindical.
22. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical a nivel internacional. - Como se explica enseguida, de manera general, el carácter correlativo de derechodeber de la autonomía colectiva sindical fue previsto en el Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De manera especializada, el carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical se incorporó al Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
23. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en el sistema normativo de la ONU. - Los tratados internacionales más importantes de derechos humanos consagraron el ejercicio libre y responsable de la libertad sindical. Así, el carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical se encuentra previsto en: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH)75, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP)76 y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC)77.
24. El ejercicio autónomo de la libertad sindical en las normas de la ONU. - Los artículos 20 y 23 la DUDH así como los artículos 22 del PIDCP y 8 del PIDESC precisan que la libertad sindical de los trabajadores es un derecho humano que debe ser garantizado por todos los países miembros de la ONU, incluidos Francia y Colombia. Desde una perspectiva positiva, tanto individual como colectiva, la DUDH prevé que toda “persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (art. 23-4).
En relación con esta disposición, es importante hacer dos precisiones. En primer lugar, los trabajadores tienen el derecho a constituir y a afiliarse a una organización sindical sin la intervención del Estado, de los empleadores, de otras organizaciones sindicales de trabajadores y de terceros. Así, se reconoce un derecho subjetivo en cabeza de los trabajadores: la libertad de crear sindicatos de manera autónoma - la autonomía colectiva sindical -. En segundo lugar, toda organización sindical tiene por objeto la defensa de los intereses de sus asociados. En este sentido, se hace mención al principio de especialidad de los sindicatos: el objeto de las organizaciones sindicales es la protección de los derechos de sus afiliados - la finalidad sindical -.
Desde una perspectiva negativa, tanto colectiva como individual, luego de garantizar el derecho de “reunión y asociación pacíficas” (art. 20-1), la DUDH indica que “nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación” (art. 20-2). Es importante resaltar que los trabajadores tienen la prerrogativa de no ejercer la libertad sindical. Así, ni el Estado ni los empleadores ni las otras organizaciones sindicales de trabajadores ni un tercero pueden obligar a uno o varios trabajadores a constituir o a afiliarse o a permanecer en una organización sindical.
El PIDCP contiene las dos reglas jurídicas del artículo 23-4 de la DUDH que reconocen expresamente la perspectiva positiva, tanto individual como colectiva, de la libertad sindical de los trabajadores. En este sentido, el artículo 22-1 del PIDCP indica que: “toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. Por lo tanto, el PIDCP reconoce igualmente la autonomía colectiva sindical y la finalidad sindical, al permitir que los trabajadores puedan constituir y afiliarse libremente a una organización sindical sin la intervención del Estado, de los empleadores, de otras organizaciones sindicales de trabajadores y de terceros, y al reafirmar que una organización sindical de trabajadores libremente constituida tiene por objeto la protección de los intereses de sus asociados.
De otra parte, el PIDCP no menciona expresamente la perspectiva negativa e individual de la libertad sindical de los trabajadores como lo hace la DUDH. Sin embargo, se puede deducir que las expresiones “derecho a asociarse libremente” y de “afiliarse”, previstas en el artículo 22-1 del PIDCP, prohíben al Estado, a los empleadores, a las otras organizaciones sindicales de trabajadores y a cualquier tercero a obligar a uno o a varios trabajadores a fundar o a afiliarse o a permanecer en una organización sindical.
Por su parte, el PIDESC reitera la consagración normativa de la autonomía colectiva sindical y de la finalidad sindical. Al respecto, el artículo 8-1 del PIDESC prevé que los Estados que ratifican este tratado internacional deben garantizar “a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales […] b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos […] y d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.
Alrededor de esta disposición, conviene hacer cinco precisiones. Primera: como lo señala la DUDH y el PIDCP, el PIDESC reitera la prerrogativa positiva y colectiva de los trabajadores de fundar libremente una organización sindical, así como la prerrogativa positiva e individual de los trabajadores para afiliarse a ella. Igualmente, como lo hace el PIDCP, el PIDESC no menciona expresamente la perspectiva negativa de la libertad sindical como sí lo hace la DUDH en cuanto al derecho de no afiliación o al derecho de retiro de una organización sindical. Sin embargo, se puede deducir que la expresión “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”, prevista en el artículo 8-1 del PIDESC, prohíbe al Estado, a los empleadores, a las otras organizaciones sindicales de trabajadores y a cualquier tercero a obligar a uno o varios trabajadores a fundar o a afiliarse o a permanecer en una organización sindical.
Segunda: el PIDESC repite que el objeto de una organización sindical de trabajadores es la protección de los intereses de los asociados. Adicionalmente, el PIDESC incorpora la noción de “promoción” de los intereses de los asociados dentro de la finalidad exclusiva de las organizaciones sindicales de trabajadores y precisa que estos intereses son de orden económico y social. Tercera: el PIDESC consagra la autonomía democrática y operativa de las organizaciones sindicales de los trabajadores al señalar que, estas se pueden constituir libremente “con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales”. Cuarta: el PIDESC reconoce a las organizaciones sindicales de trabajadores el derecho a fundar y a afiliarse libremente a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales. Última: el PIDESC garantiza el derecho de huelga.
25. Los límites al ejercicio de la libertad sindical en las normas de la ONU. - De manera paralela al reconocimiento normativo del ejercicio autónomo de la libertad sindical, el Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU impone su ejercicio responsable. Los artículos 29 y 30 de la DUDH, así como los artículos 5 y 22 del PIDCP y 8 del PIDESC, mencionan que los titulares de la libertad sindical deben observar las normas de orden público, respetar los derechos y libertades de los demás, y acatar los principios democráticos inherentes a la autonomía de las organizaciones sindicales.
Desde la correlación de derecho-deber de cualquier libertad, la DUDH indica que existe una serie de deberes para los titulares de los derechos humanos, incluida la libertad sindical, frente a la comunidad (art. 29-1). Estos deberes deben ser determinados por la ley, respetando “los derechos y libertades de los demás” (art. 29-2), satisfaciendo “las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” (art. 29-2), precisando que los derechos humanos “no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas” (art. 29-3).
Además, el artículo 30 de la DUDH resalta que ninguna persona o grupo puede “emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. Así las cosas, existe la obligación para los trabajadores de ejercer autónomamente la libertad sindical respetando el orden público, los derechos y las libertades de los demás, la moral, los principios democráticos, y los propósitos y principios del Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU. En otras palabras, la DUDH enmarca jurídicamente el ejercicio de la libertad sindical mediante la imposición de una serie de límites a la autonomía de la voluntad de sus titulares.
Del mismo modo que la DUDH, el artículo 22-2 del PIDCP faculta al legislador nacional para establecer límites al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores siempre y cuando estas limitaciones “sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. En todo caso, el legislador nacional no puede desconocer el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (PIDCP, art. 22-2).
Finalmente, el PIDCP indica que ninguna persona o grupo de personas puede desconocer los derechos humanos reconocidos en este instrumento internacional (art. 5); es decir, que quienes gozan de las prerrogativas de la libertad sindical como derecho humano, deben respetar otros derechos igualmente reconocidos por el PIDCP en cabeza de otras personas. Así, el PIDCP reitera los límites a la autonomía de la voluntad de los trabajadores como titulares de la libertad sindical previstos en la DUDH. En efecto, el PIDCP reafirma la regla jurídica para los trabajadores de ejercer autónomamente la libertad sindical respetando el orden público, los derechos y las libertades de los demás, la moral y los principios democráticos.
A diferencia de la DUDH, el PIDCP no menciona expresamente los propósitos y principios del sistema normativo universal de los derechos humanos de la ONU como un límite al ejercicio autónomo de la libertad sindical. Además, el PIDCP adiciona dos límites al ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores: la seguridad nacional y la salud pública. En cuanto a los límites al ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores previstos por el PIDCP, conviene hacer dos observaciones. En primer lugar, junto con la DUDH y con el PIDESC, el PIDCP es uno de los tres tratados internacionales más importantes del Sistema Universal de Protección de los Derechos del Hombre de la ONU, por lo que debe ser interpretado de manera integral con la DUDH y con el PIDESC78.
En consecuencia, los propósitos y principios del sistema normativo universal de los derechos humanos de la ONU configuran otro límite al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores como lo señala la DUDH. En segundo lugar, el PIDCP califica la moral como moral pública. Además, el PIDCP resalta que los límites legales internos a la libertad sindical deben establecerse dentro del marco normativo del Convenio 87 de la OIT (art. 22-3), razón por la cual este convenio se analizará junto con otros convenios de la OIT relacionados con la libertad sindical de los trabajadores79.
De la misma manera como lo hace la DUDH y el PIDCP, el PIDESC aclara que la libertad sindical debe ejercerse “sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos” (art. 8-1). Se tiene que, el PIDESC reafirma la regla jurídica para los trabajadores de ejercer autónomamente la libertad sindical respetando la seguridad nacional, el orden público, los derechos y las libertades de los demás y, los principios democráticos.
En cuanto a los límites al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores previstos en el PIDESC, conviene tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el PIDESC no menciona ni la moral ni los propósitos y principios del Sistema Normativo de la ONU, señalados por la DUDH, ni tampoco la moral pública ni la salud pública como límites al ejercicio libre de la libertad sindical de los trabajadores. En todo caso, el PIDESC es uno de los tres tratados internacionales más importantes del sistema universal de protección de los derechos del hombre de la ONU, por lo que debe ser interpretado de manera integral con la DUDH y con el PIDCP80.
En consecuencia, los propósitos y principios del sistema normativo-universal de los derechos humanos de la ONU, la moral pública y la salud pública son límites al ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores como lo señala la DUDH y el PIDCP. En segundo lugar, el PIDESC adiciona otro límite al ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores: el interés nacional.
En conclusión, los tratados internacionales más importantes del Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU (DUDH, PIDCP y PIDESC) consagran la libertad sindical de los trabajadores como un derecho autónomo que debe ser ejercido de manera responsable. Así, estas normas internacionales aplicables en Francia y en Colombia - derecho objetivo - reconocen la autonomía colectiva sindical - derecho subjetivo -, la cual es susceptible de disposición de intereses - autonomía de la voluntad - por parte de los trabajadores en su condición de titulares de esta prerrogativa.
26. La precisión de los límites del sistema normativo de la ONU al ejercicio de la autonomía colectiva sindical: el orden público, la prohibición del abuso del derecho y los principios democráticos - Según los tratados internacionales más importantes de los derechos humanos (DUDH, PIDCP y PIDESC), la autonomía colectiva sindical debe ejercerse dentro de los siguientes límites jurídicos: el orden público, los derechos y libertades de los demás, la moral pública, los principios democráticos, los fines y principios de la ONU, la seguridad nacional, la salud pública y el interés nacional.
Precisamente, el orden público es el conjunto de normas imperativas “que los individuos no pueden desconocer ni en su comportamiento ni en sus convenciones […] [de normas directivas] que expresadas o no en la ley, corresponden al conjunto de exigencias fundamentales (sociales, políticas, etc.) consideradas como esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos, para el mantenimiento de la seguridad o de la moralidad […]”81 y el abuso del derecho es “la culpa que consiste en ejercer su derecho sin el interés del mismo y con el único propósito de perjudicar a otro, o, siguiendo otro criterio, en ejercerlo desconociendo sus deberes sociales […]”82.
Con base en estas definiciones, es posible reagrupar dentro de la noción de orden público las nociones de moral pública, de seguridad nacional, de salud pública, de interés nacional y de los fines y principios de la ONU. En cuanto al orden público, hay que tener presente que: es la manifestación del interés nacional y este último es una exigencia fundamental social y política que protege la moral pública, la seguridad nacional y la salud pública. Hay que destacar que los Estados miembro de la ONU, incluidos Francia y Colombia, deben respetar los fines y principios de la ONU. Así mismo, es posible afirmar que la noción de abuso del derecho garantiza la eficacia de los derechos y de las libertades de los demás al imponer el respeto de su naturaleza jurídica.
En este contexto, los límites jurídicos de la libertad sindical previstos en el Sistema Normativo de Protección de los Derechos Humanos de la ONU, son tres: i) el orden público, que comprende el interés nacional, la moral pública, la seguridad nacional y la salud pública, así como los fines y principios de la ONU; ii) los principios democráticos, cuyo alcance jurídico se precisará luego de analizar los Convenios 87 y 98 de la OIT83; y iii) el abuso del derecho como protector de los derechos y libertades de los demás.
Finalmente, a propósito del carácter responsable de la libertad sindical, el orden público es “un interés superior fuera del alcance de las voluntades particulares contrarias; límite a la libertad que positivamente refleja los valores fundamentales que protege contra el abuso de la libertad”84. En consecuencia, se reafirma la correlación de derecho-deber de toda libertad, incluida la libertad sindical.
27. La remisión normativa del sistema jurídico de la ONU al sistema jurídico de la OIT en materia de libertad sindical. - Conviene resaltar que tanto el PIDCP (art. 22-3) como el PIDESC (art. 8-3) precisan que el legislador nacional debe observar las disposiciones del Convenio 87 de la OIT al momento de definir los límites a la libertad sindical de los trabajadores. De este modo, resulta importante analizar el Sistema Normativo Universal de Protección de los Derechos Laborales de la OIT, del cual hace parte este convenio. En el preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919 (Const. OIT), la libertad sindical fue consagrada como uno de los principios internacionales del derecho del trabajo, por lo que debe ser tenida en cuenta dentro las condiciones mínimas del trabajo humano, tendientes a garantizar la justicia social con el fin de mantener la paz universal y permanente.
Posteriormente, la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT de 1944, realizada en Filadelfia (Decl. Filad. OIT), manifestó que la libertad sindical es un principio fundamental del trabajo, indicando que la libertad de asociación es “esencial para el progreso constante” y señalando “la importancia del diálogo libre y democrático entre los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores con el fin de luchar contra la necesidad y lograr el bienestar general”. Esta declaración indicó que la libertad sindical era un principio de aplicación progresiva, de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de cada Estado: “los principios enunciados en esta Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las modalidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que todavía son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse por sí mismos interesa a todo el mundo civilizado”.
En definitiva, en 1998, la libertad sindical fue reconocida por la OIT como un principio y derecho fundamental del trabajo en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo (Decl. OIT 1998)85. A diferencia de la Declaración de la OIT de Filadelfia de 1944, la Declaración de la OIT de 1998 señala que la libertad sindical es un principio de aplicación directa. Específicamente, la libertad sindical de los trabajadores se encuentra regulada en el Convenio 87 de la OIT de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como por el Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Posteriormente, los convenios 87 y 98 de la OIT se han complementado con otros convenios de la OIT, en especial, con los convenios 111 de la OIT de 1958 sobre la discriminación (empleo y ocupación) y 154 de la OIT de 1981 sobre la negociación colectiva.
28. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en el sistema normativo de la OIT. - En el mismo sentido que el sistema normativo de la ONU, el sistema normativo de la OIT indica que la libertad sindical es una prerrogativa colectiva e individual de los trabajadores, destinada a mejorar y a defender sus intereses sociales y económicos; y, al mismo tiempo, precisa que esta prerrogativa se debe ejercer dentro del marco normativo de orden público, sin desconocer los derechos y las libertades de los demás, así como los principios democráticos que orientan a la autonomía colectiva sindical.
29. El ejercicio autónomo de la libertad sindical en las normas de la OIT. - La autonomía colectiva sindical se encuentra garantizada por los Convenios 87 y 98 de la OIT, al igual que por otros dos convenios de la OIT relacionados con otros dos principios complementarios de la libertad sindical: la prohibición de discriminación en razón de la actividad sindical, regulado por el Convenio 111 de la OIT, así como la promoción de la negociación colectiva, regulado por el Convenio 154 de la OIT, como medio para lograr la finalidad de la libertad sindical consistente en defender, proteger y promocionar los intereses económicos y sociales de sus titulares, previsto por el sistema normativo de la ONU (DUDHC, art. 23-4; PIDCP, art. 22-1; y PIDESC, art. 8-1).
Los Convenios 87 y 98 de la OIT86 contienen una serie de reglas jurídicas en favor de la autonomía colectiva sindical. Al respecto, estos convenios garantizan el derecho de creación y de afiliación a las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales; la autonomía operativa, democrática y financiera de las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales; la garantía de existencia y de continuidad de las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales. Igualmente, estas convenciones prohíben la discriminación en razón de la actividad sindical y, promueven la negociación colectiva como medio para lograr la finalidad de la libertad sindical: la defensa, la protección y la promoción de los intereses económicos y sociales de sus titulares.
30. La libertad de constitución y de afiliación a un sindicato en el marco normativo de la OIT. - En primer lugar, en lo que concierne a la libertad de constitución y a la libertad de afiliación a una organización sindical, los Convenios 87 y 98 de la OIT reafirman la dimensión positiva y negativa, tanto individual como colectiva, de la libertad sindical de los trabajadores prevista en la DUDH (arts. 20-1, 20-2 y 23-4), el PIDCP (art. 22-1) y el PIDESC (art. 8-1). En consecuencia, los trabajadores tienen derecho a constituir autónomamente organizaciones sindicales (Conv. 87 OIT, art. 2), así como el derecho a afiliarse o no a estas organizaciones (Conv. 87 OIT, art. 2). Así mismo, las organizaciones sindicales tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones (Conv. 87 OIT, art. 5), como también cuentan con el derecho a afiliarse o no a las federaciones y confederaciones (Conv. 87 OIT, art. 5). Además, las organizaciones sindicales, federaciones o confederaciones tienen derecho a constituir de manera autónoma organizaciones sindicales internacionales (Conv. 87 OIT, art. 5); y, también tienen el derecho a afiliarse o no a estas últimas (Conv. 87 OIT, art. 5).
En segundo lugar, en lo que respecta a la autonomía operativa, democrática y financiera de las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales de trabajadores, estos convenios reconocen la autogestión de las organizaciones sindicales que será reafirmada años después por el artículo 8-1 del PIDESC. De una parte, las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales de trabajadores gozan de plena libertad para redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, elaborar su programa de acción y desarrollar la acción sindical (Conv. 87 OIT, art. 3-1). De otra parte, las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales tienen el derecho de elegir democráticamente sus representantes (Conv. 87 OIT, art. 3-1).
De esta manera, se precisa que las organizaciones sindicales son independientes frente al Estado y a cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado (Conv. 87 OIT, arts. 2 y 3). En efecto, ni el Estado, ni cualquier otra organización sindical de trabajadores o de empleadores, ni cualquier tercero pueden intervenir en la formación, funcionamiento o administración de una organización sindical de trabajadores (Conv. 98 OIT, art. 2). En especial, se prohíbe cualquier medida que “tienda a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores”, del mismo modo que la financiación estatal o patronal, como instrumento de injerencia o sometimiento, frente a las organizaciones sindicales de trabajadores, que tienda a disminuir o lesionar su autonomía administrativa y democrática (Conv. 98 OIT, art. 2).
31. La garantía de existencia y de continuidad de las organizaciones sindicales en el marco normativo de la OIT. - En relación con la garantía de existencia y continuidad de las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales internacionales de trabajadores, la constitución o afiliación a una organización sindical, federación, confederación y organización sindical internacional de trabajadores no requiere autorización ni judicial, ni administrativa (Conv. 87 OIT, art. 2). En este contexto, la obtención de su personalidad jurídica no puede condicionarse a requisitos o situaciones que desconozcan su derecho de constitución, afiliación y permanencia ni su autonomía administrativa ni democrática (Conv. 87 OIT, art. 7). Igualmente, su disolución o liquidación obligatoria solamente procede por la vía judicial (Conv. 87 OIT, art. 4).
32. La prohibición de discriminación en razón de la actividad sindical. - En cuanto a la prohibición de discriminación en razón de la actividad sindical, se prohíbe toda injerencia de los empleadores o del Estado o de cualquier otra persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o internacional, que configure un acto de discriminación en contra de un trabajador por el hecho de la creación o de la afiliación o no afiliación a una organización sindical o por el solo hecho de la actividad sindical (Conv. 98 OIT, art. 1). En efecto, el Convenio 111 de la OIT87 refuerza la regla de la prohibición de discriminación en razón de la actividad sindical prevista en el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT.
En especial se prohíbe cualquier medida tendiente a condicionar el acceso o el mantenimiento o la terminación de la relación laboral a la creación o a la pertenencia o a la permanencia a una organización sindical o al ejercicio de una actividad sindical, por fuera o dentro de la jornada laboral “con consentimiento del empleador” (Conv. 98 OIT, art. 1). Además, los Estados miembro de la OIT deben crear “organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación” (Conv. 98 OIT, art. 3).
33. La promoción de la negociación colectiva en el marco normativo de la OIT. - En lo que concierne a la promoción de la negociación colectiva como medio para lograr la defensa, la protección y la promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, los Estados miembro de la OIT deben crear espacios apropiados para que los empleadores, las organizaciones sindicales de empleadores y las organizaciones sindicales puedan realizar negociaciones voluntarias que permitan “reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” (Conv. 98 OIT, art. 4).
Por último, el Convenio 154 de la OIT88 reafirma la importancia de la promoción de la negociación colectiva como medio para alcanzar el objetivo de la libertad sindical: la defensa, la protección y la promoción de sus intereses económicos y sociales. En lo referente a la promoción de la negociación colectiva de los trabajadores, el artículo 2 del Convenio 154 de la OIT define la negociación colectiva como: “todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.
Por lo tanto, este convenio resalta que la negociación colectiva es el instrumento jurídico ideal para alcanzar el objetivo de las organizaciones sindicales: la defensa, la protección y la promoción de los intereses económicos y sociales de sus afiliados (DUDHC, art. 23-4; PIDCP, art. 22-1; y PIDESC, art. 8-1). Así, la legislación nacional debe tomar medidas pertinentes para fomentar la negociación colectiva (Conv. 154 OIT, arts. 4 y 5-1), las cuales deben ser objeto de consultas previas a las organizaciones sindicales de empleadores y de trabajadores, y de ser posible, de concertación entre las organizaciones sindicales de empleadores y de trabajadores con las autoridades públicas (Conv. 154 OIT, art. 7), sin que en ningún caso se obstaculice la libertad de negociación colectiva (Conv. 154 OIT, art. 8).
Desde esta perspectiva, estas medidas deben tener el propósito de facilitar la negociación colectiva entre los empleadores y los trabajadores (Conv. 154 OIT, art. 5-2); extender progresivamente la negociación colectiva para “fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez” (Conv. 154 OIT, arts. 2 y 5-2); y, crear reglas suficientes y pertinentes, procedimientos y órganos de solución de conflictos para tal efecto (Conv. 154 OIT, art. 5-2).
34. El carácter correlativo de la libertad sindical en las normas de la OIT: el orden público y la prohibición del abuso del derecho. - En paralelo al reconocimiento normativo del ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores, el sistema normativo de la OIT prevé su ejercicio responsable, al indicar que: los trabajadores sindicalizados deben respetar el orden público y garantizar el ejercicio autónomo de los derechos y de las libertades de los demás, así mismo tener presentes los principios democráticos que definen la autonomía operativa, administrativa y financiera de las organizaciones sindicales (Conv. 87, arts. 2 y 3).
En suma, las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales de trabajadores deben respetar las normas de orden público nacionales (Conv. 87 OIT, art. 8-1 y 8-2) e internacionales (Decl. OIT 1998 y Conv. 87 OIT, art. 1) al momento de redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, programa de acción y de ejercer la acción sindical (Conv. 87 OIT, art. 3, num. 1). En consecuencia, la autonomía de la voluntad de los trabajadores sindicalizados, al igual que sus actividades inherentes a la acción sindical, se encuentran limitadas por el orden público.
De la misma manera, el ejercicio de los derechos sindicales reconocidos por la OIT se encuentra limitado por el respeto a la legalidad (Conv. 87 OIT, art 8), la cual tiene como objetivo proteger, al mismo tiempo, los derechos y las libertades de los trabajadores sindicalizados, como también los derechos y libertades de los trabajadores no sindicalizados, de los empleadores y de los terceros. Esta es la razón por la cual los titulares de la libertad sindical no pueden abusar de esta libertad.
35. Los principios democráticos y la libertad sindical. - En términos generales, la democracia es un “sistema de organización política en el que la soberanía y las decisiones que resultan de esta son ejercidas teóricamente o realmente, directamente o indirectamente, por el pueblo, es decir, por el conjunto de ciudadanos […] La democracia ubica el origen del poder en la voluntad de los ciudadanos y somete su ejercicio a su voto mayoritario […]”89. En otras palabras, la democracia es una “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos […] [es una] doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de sus representantes […] [es una] forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.[…] [es la] participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones […]”90.
En términos jurídicos, el artículo 21-1 de la DUDH menciona que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” y el artículo 21-3 de la DUDH afirma que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. En este sentido, la DUDH precisa que la voluntad de los representados constituye la fuente de las decisiones colectivas.
Efectivamente, los derechos a participar en las decisiones de interés general, así como los derechos a elegir y a ser elegido por medio del voto mayoritario a través de elecciones periódicamente definidas, fueron reafirmados por el artículo 25 del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán […] de los siguientes derechos […] a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
Así mismo, la Declaración Universal de la Democracia de 1997 (DUD), adoptada por la Unión Interparlamentaria que reúne a los parlamentos nacionales de 144 Estados, incluidos el Parlamento de Francia y el Congreso de la República de Colombia91, ha establecido los principios democráticos. La DUD define la democracia como “un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad” (DUD, Primera Parte).
Al respecto, sobre la base de los tratados internacionales más importantes del sistema normativo de la ONU, incluidos la DUDH y el PIDCP, la DUD resalta que la democracia es un derecho fundamental y consagra una serie de principios democráticos. Así, la DUD menciona como principios democráticos: el ejercicio libre, igual, transparente y responsable de la democracia; el respeto por la pluralidad de opiniones, las diferencias y el interés común; la observancia del orden público; la facilitación del desarrollo económico y social de la colectividad; la protección efectiva de los derechos fundamentales tales como la dignidad y la igualdad entre mujeres y hombres; la no concentración del poder, la libre competencia entre los candidatos a ser representantes y la no discriminación; y la responsabilidad individual de los representantes, así como la responsabilidad colectiva de los representados (DUD, Primera Parte).
En relación con los principios democráticos de la DUD, se puede deducir que su eje central es la participación de los ciudadanos. Esta participación se concreta en el derecho a elegir y a ser elegido, en la adopción de decisiones colectivas, y en la responsabilidad de los elegidos. Todo lo anterior debe tener en cuenta la protección de los derechos humanos, tales como la libertad, la dignidad y la igualdad.
Con el fin de hacer efectiva la libertad sindical de los trabajadores, materializada en la creación de una organización sindical, creada para defender, proteger y promover los intereses económicos y sociales de sus afiliados, cada sindicato debe estar guiado por una representación sindical democrática (Conv. 87 OIT, art. 3-1). Por consiguiente, los dirigentes sindicales deben garantizar la participación de los afiliados del sindicato, además de ser una verdadera representatividad de los trabajadores sindicalizados.
De un lado, todos los afiliados de la organización sindical respectiva tienen el derecho a elegir y a ser elegidos. Los dirigentes sindicales, elegidos libre y mayoritariamente, deben garantizar la participación de los afiliados en la planeación de los objetivos y de las actividades del sindicato, por medio de la discusión y aprobación mayoritaria de los estatutos, de los reglamentos internos y del programa de acción, así mismo de sus reformas. Igualmente los dirigentes sindicales deben rendir oportunamente informes de gestión y financieros a los afiliados, con el fin de permitir una participación efectiva en el control de la ejecución de las actividades de cada organización sindical.
De otro lado, las organizaciones sindicales deben representar a la mayoría de trabajadores sindicalizados, de manera cohesiva; esto, al momento de ejecutar las actividades aprobadas por la mayoría de los afiliados del sindicato, con el fin de restablecer el desequilibrio inherente de las relaciones laborales frente al empleador, para así lograr la finalidad sindical: la defensa, la protección y la promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores sindicalizados.
En este contexto, en términos de libertad sindical, estos principios democráticos giran alrededor de la garantía de la participación efectiva de los trabajadores sindicalizados. Por un lado, se garantiza la participación de los representados en la elección de los representantes y en la adopción de las decisiones colectivas y, también, se garantiza la participación de los representados en el control de la gestión de los representantes.
Se tiene que, los afiliados de un sindicato tienen el derecho a elegir y a ser elegidos como dirigentes sindicales, evitando la concentración y la permanencia indefinida en el poder, sin ningún tipo de discriminación. Igualmente, los afiliados cuentan con la garantía de participar directamente en la planeación, discusión y aprobación de las decisiones colectivas que deben ejecutar los representantes elegidos mayoritariamente, sin ningún tipo de discriminación.
Además, existe igualmente la garantía de la participación de los representados en el control de la gestión del representante, con el fin de hacer efectiva la eventual responsabilidad individual de los dirigentes sindicales, en caso de que se desconozca la voluntad colectiva de los trabajadores sindicalizados. Todo lo anterior debe ser considerado dentro de los límites del orden público. Así las cosas, una decisión colectiva contraria al orden público, adoptada por la mayoría de los afiliados de un sindicato, incluso por la totalidad de sus miembros, conllevará la responsabilidad colectiva de la organización sindical respectiva.
Entonces, se puede definir la democracia sindical como el sistema de participación de los trabajadores sindicalizados en la elección de los dirigentes sindicales, en la adopción de las decisiones colectivas tendientes a defender, a proteger y a promover los intereses sociales y económicos de los afiliados a un sindicato, y a delimitar el mandato sindical en relación con la ejecución exclusiva de actividades tendientes a lograr la finalidad sindical.
Históricamente, “Desde los comienzos el movimiento de los sindicatos independientes se consideró a sí mismo como una asociación entre iguales […] la misma organización sindical se encontraba en un núcleo celular de democracia […] Sobre un fundamento voluntario y libre debía[n] […] existir algunos compañeros responsables al frente de la organización para lograr la solución de problemas determinados y concretos; tales colegas […] tenían que actuar puramente como primeros entre iguales […] De esta comprensión propia surgió el desarrollo de un sistema […] en el que todos […] tienen alguna responsabilidad, son elegidos desde abajo”92. Desde esta última concepción, con base en la igualdad entre los afiliados, los trabajadores sindicalizados tienen el derecho a participar efectivamente en la existencia jurídica de la organización sindical respectiva. En este sentido, ellos deben determinar colectivamente los objetivos del sindicato y la manera como se van a lograr.
Paralelamente, los representantes sindicales, elegidos mayoritariamente por los afiliados, se encuentran sometidos a la voluntad de los trabajadores sindicalizados, por medio de un mandato sindical, que contiene exclusivamente los objetivos y las actividades adoptadas colectivamente por los representados. No obstante, de manera contraria a estos principios democráticos, en Colombia se ha producido una especie de autocracia sindical a nivel de empresa, como será mencionado al final de esta introducción y desarrollado en el segundo título de la primera parte de la presente investigación93. Esta realidad desconoce la participación efectiva de los trabajadores sindicalizados en cuanto a la elección de los dirigentes sindicales, a la toma de decisiones colectivas y al control del mandato sindical.
Del mismo modo, como se explica enseguida, a nivel normativo continental europeo e interamericano, se reconoce la disposición jurídica de la autonomía colectiva sindical dentro de los límites de la libertad sindical.
36. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en el sistema normativo europeo. - En Europa, tanto las normas del Consejo de Europa como las de la Unión Europea garantizan la libertad sindical de los trabajadores, y a su vez, permiten que cada Estado miembro determine los límites jurídicos respectivos para el normal desarrollo de su ejercicio.
El Consejo de Europa es una organización independiente de la Unión Europea. Por un lado, el Consejo de Europa es una organización intergubernamental constituida el 5 de mayo de 1949, por medio del Tratado de Londres, con el fin de proteger los derechos humanos de los ciudadanos de los países que la integran. A la hora actual, 47 Estados europeos la conforman94. Por otro lado, la Unión Europea es una organización intergubernamental constituida el 7 de febrero de 1992, por medio del Tratado de Maastricht95, conformada actualmente por 28 Estados (muy pronto por 27 Estados) europeos. Esta organización es el resultado de una integración económica, de la gran parte de los países europeos, que garantiza la libertad de mercado, y al mismo tiempo, protege los derechos humanos de sus ciudadanos96, incluida la libertad sindical.
37. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en las normas del Consejo de Europa. - Como lo previeron los sistemas normativos de la ONU97 y de la OIT98, la correlación de derecho-deber de la libertad sindical de los trabajadores se encuentra prevista en los artículos 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y 5 de la Carta Social Europea de 1961.
El inciso 1 del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH) reconoce el derecho de los trabajadores a constituir y a afiliarse a una organización sindical para defender sus intereses. En efecto, esta disposición señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”.
Posteriormente, el artículo 5 de la Carta Social Europea de 1961 (CSE) retomó la libertad de afiliación y de constitución de una organización sindical de trabajadores en el mismo sentido del inciso 1 del artículo 11 del CEDH. Así, el artículo 5 de la CSE señala: “Para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas organizaciones, las partes contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla”. Es importante resaltar que: la CSE menciona la posibilidad que tienen las organizaciones sindicales de pertenecer a una organización sindical internacional; también precisa que los intereses de los trabajadores objeto de defensa de las organizaciones sindicales son de tipo económico o social, de la misma manera como lo mencionó y precisó el sistema normativo de la ONU y de la OIT.
De manera simultánea al reconocimiento del ejercicio autónomo de la libertad sindical, el inciso 2 del artículo 11 del CEDH, retoma los tres límites de la libertad sindical de los sistemas normativos de la ONU y de la OIT: el orden público, los principios democráticos y el abuso del derecho. En este sentido, esta disposición precisa inmediatamente que este derecho puede limitarse internamente, siempre y cuando estas limitaciones “previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos”.
38. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en las normas de la Unión Europea. - Al igual que las normas de la ONU99, de la OIT100 y del Consejo de Europa101, el sistema normativo de la Unión Europea prevé el carácter autónomo y responsable de la libertad sindical de los trabajadores en el preámbulo y en el artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000.
En lo que corresponde al carácter autónomo de la libertad sindical de los trabajadores, el artículo 12-1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 (CDFUE), en el mismo sentido que el inciso 1 del artículo 11 del CEDH, permite a los trabajadores la constitución y afiliación a una organización sindical con el propósito de defender sus intereses. En consecuencia, el artículo 12-1 de la CDFUE menciona que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”.
En cuanto al carácter responsable de la libertad sindical, el Preámbulo de la CDFUE, luego de reafirmar el valor normativo de los artículos 11 del CEDH y 5 de la CSE, indica que el “disfrute de [los derechos consagrados en la CDFUE] origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones”. De esta manera, los titulares de la libertad sindical no pueden abusar de esta libertad y deben respetar el orden público como guardián de la comunidad humana y de las futuras generaciones.
39. El carácter correlativo de derecho-deber de la autonomía colectiva sindical en el sistema normativo interamericano. - La Organización de los Estados Americanos (OEA), creada el 30 de abril de 1948, por medio de la Carta de Bogotá, es una organización continental que reúne a 35 países de las tres Américas: del Norte, del Sur y del Centro102, incluida Colombia. Al igual a como sucede con el sistema normativo europeo103, el sistema normativo interamericano prevé el carácter correlativo de derecho-deber de la libertad sindical de los trabajadores en los artículos 22 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y 16 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
En lo que concierne al ejercicio autónomo de la libertad sindical de los trabajadores, el artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (DADDH) señala que: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”. Del mismo modo, el artículo 16-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (CADH) indica que: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”. Al respecto, los trabajadores tienen la libertad de asociarse alrededor de una organización sindical para promover y proteger sus intereses legítimos de orden económico y social como lo permiten los sistemas normativos de la ONU, de la OIT y de Europa.
Frente a los límites de la libertad sindical, como se analiza a continuación, el Preámbulo y el artículo 28 de la DADDH así como los artículos 16-2, 32-1 y 32-2 de la CADH indican que los trabajadores durante la existencia y continuidad jurídica de una organización sindical deben observar el orden público, no abusar de la libertad sindical, y respetar los principios democráticos.
En primer lugar, en cuanto al orden público, el artículo 28 de la DADDH prevé que la libertad sindical debe acatar las reglas de orden público que garantizan los derechos de los demás, la seguridad colectiva y el bienestar general: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general […]”. Igualmente, el artículo 16-2 de la CADH autoriza que cada país pueda establecer legalmente limitaciones a la libertad sindical a condición de que estas restricciones “sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. Del mismo modo, el artículo 32-2 de la CADH reafirma que: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
En segundo lugar, en cuanto al abuso del derecho, el Preámbulo de la DADDH precisa que: “El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad”. Igualmente, el artículo 28 de la DADDH estipula que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás”. Por último, el artículo 16-2 de la CADH menciona “los derechos y libertades de los demás” como un límite a la libertad sindical y, el artículo 32-1 de la CADH afirma que “Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad”.
Finalmente, en cuanto a los principios democráticos, el artículo 28 de la DADDH indica que, los titulares de los derechos humanos, incluida la libertad sindical, se encuentran limitados “por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. En esta misma dirección, los artículos 16-2 y 32-2 de la CADH mencionan que las limitaciones legales a la libertad sindical deben ser “necesarias en una sociedad democrática”. En este punto, conviene recordar el análisis efectuado a los principios democráticos al momento de exponer el sistema normativo de la OIT, en cuanto al derecho a la participación efectiva de los afiliados de un sindicato en la elección de los dirigentes sindicales, la adopción de las decisiones colectivas y el control del mandato de los representantes de la organización sindical respectiva104.
Así mismo, a nivel nacional, Francia consagró constitucionalmente la libertad sindical de los trabajadores en 1946. Igualmente, este derecho fue incorporado a la Constitución Política de Colombia de 1991.
B. La consagración normativa constitucional de la libertad sindical en Francia y en Colombia
40. El valor constitucional de la libertad sindical en Francia y en Colombia. - En Francia, “La libertad sindical tiene ante todo un valor constitucional debido a que el preámbulo de la Constitución de 1946105, previo reenvío normativo del preámbulo de la Constitución de 1958, la consagra bajo su doble forma de libertad individual de afiliarse a un sindicato, y de la libertad de actuar sindicalmente […]”106. En Colombia, la libertad sindical se encuentra prevista en el artículo 39 de la CP Col.107.
41. El carácter correlativo de derecho-deber de la libertad sindical en Francia y en Colombia. - Es importante anotar que la Constitución Política de Colombia establece la correlación de derecho-deber de la libertad sindical de los trabajadores, al señalar puntualmente que este derecho no puede desconocer ni el ordenamiento jurídico (CP Col., art. 39, inc. 2), ni los principios democráticos (CP Col., art. 39, inc. 2), ni irrespetar los derechos ajenos ni abusar de los propios (CP Col., art. 95-1). En cambio, el inciso 6 del preámbulo de la Const. Fra. de 1946 no menciona expresamente estos límites como lo hacen los artículos 39 y 95 de la CP Col. En todo caso, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, aplicable en virtud del bloque de constitucionalidad francés, menciona la correlación de derecho-deber de toda libertad reconocida constitucionalmente, como sucede con la libertad sindical.
Por lo tanto, los titulares de la libertad sindical no pueden abusar de este derecho constitucional debido a que: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos (DDHC, art. 4)”. Igualmente, ellos deben respetar el orden público porque “Estos límites no se pueden determinar sino por la ley (DDHC, arts. 4, 5 y 6)”. Por último, los dirigentes sindicales, elegidos libre y mayoritariamente, deben someterse a los principios democráticos de cualquier colectividad, respetando la soberanía de los afiliados, mediante el acatamiento de las decisiones mayoritarias (DDHC, arts. 2, 5 y 6) y la rendición pública y transparente de las cuentas de su gestión (DDHC, art. 15).
42. La reafirmación jurisprudencial del valor constitucional de la libertad sindical en Francia y en Colombia. - Las disposiciones constitucionales que prevén el ejercicio autónomo y responsable de la libertad sindical de los trabajadores han sido garantizadas por el Consejo Constitucional francés y la Corte Constitucional colombiana. De manera general, tanto el Consejo Constitucional francés como la Corte Constitucional colombiana han reafirmado el valor constitucional de la libertad sindical de los trabajadores mediante decisiones de constitucionalidad. Adicionalmente, de manera particular, la Corte Constitucional colombiana, por medio de decisiones de revisión de sentencias de tutela, ha protegido a los titulares de la libertad sindical en situaciones concretas.
43. Las decisiones de constitucionalidad que garantizan la libertad sindical de los trabajadores. - En Francia, por medio de la decisión de constitucionalidad del 25 de julio de 1989108, con ocasión de la revisión constitucional de la Ley modificatoria del Código del Trabajo relacionada con el procedimiento del despido económico y el derecho a la conversión, el Consejo Constitucional aplicó el inciso 6 del Preámbulo de la Constitución de 1946, disposición que prevé la libertad sindical de los trabajadores. Como resultado, el Consejo Constitucional francés declaró la constitucionalidad de esta ley luego de haber verificado que el legislador respetó los límites constitucionales, entre ellos la libertad sindical, al momento de ejercer la función legislativa en materia laboral, al concederle a los sindicatos representativos la prerrogativa de defender judicialmente a sus afiliados en materia de despido económico sin necesidad de mandato del interesado109.
En Colombia, mediante la sentencia C-009 de 1994110, con ocasión de la revisión constitucional del artículo 467 del CST, que define legalmente la convención colectiva, igual a como lo hizo el Consejo Constitucional francés, la Corte Constitucional colombiana reconoció el valor normativo constitucional de la libertad sindical de los trabajadores. Igualmente, aplicó el artículo 39 de la Constitución Política de 1991, disposición que prevé la libertad sindical, con el fin de declarar la constitucionalidad del artículo acusado. Además, la Corte Constitucional precisó que la libertad sindical es uno de los tres principios esenciales del derecho laboral colectivo junto con la negociación colectiva y la huelga111. Así las cosas, tanto el legislador francés como el legislador colombiano, al momento de discutir y aprobar una ley, deben respetar la libertad sindical de los trabajadores como uno de los límites constitucionales al ejercicio de la función legislativa.
44. Las decisiones de revisión de sentencias de tutela que garantizan la libertad sindical de los trabajadores. - A diferencia de Francia, la libertad sindical de los trabajadores ha sido protegida constitucionalmente por la vía de la acción de tutela en Colombia, de manera muy particular. La Constitución Política de Colombia de 1991 tiene una parte dogmática y una parte orgánica112. La parte dogmática consagra una serie de derechos. La parte orgánica prevé las reglas que organizan el Estado colombiano. La libertad sindical de los trabajadores, en su condición de derecho constitucionalmente reconocido, se encuentra garantizado en la parte dogmática.
La parte dogmática de la Constitución Política de Colombia contiene tres categorías de derechos: los derechos fundamentales (título 2, capítulo 1, arts. 11 a 41), los derechos sociales, económicos y culturales (título 2, capítulo 2, arts. 42 a 77), y los derechos colectivos y del ambiente (título 2, capítulo 3, arts. 78 a 82). La libertad sindical fue prevista en el artículo 39 de la CP Col. dentro de la categoría de derecho fundamental. Sucesivamente a la consagración de los derechos constitucionales fundamentales; de los derechos sociales, económicos y culturales; y de los derechos colectivos y del ambiente, la Constitución Política de Colombia creó una serie de acciones procesales de orden constitucional que garantizan su efectividad (título 2, capítulo 4, arts. 86 a 88).
Estas acciones son: la acción de cumplimiento de una ley o de un acto administrativo113 tendiente a exigir la ejecución de la ley y de los reglamentos por parte de los autoridades públicas (CP Col., art. 87); la acción popular114 y la acción de grupo115 destinada a proteger los derechos sociales, económicos y culturales así como los derechos colectivos y del ambiente (CP Col., art. 88); y la acción de tutela116 que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales (CP Col., art. 86), incluida la libertad sindical (CP Col., art. 39).
45. La acción de tutela. - En lo que concierne a la acción de tutela, los incisos 1 y 4 del artículo 86 de la CP Col. indican que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […] En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.
En cuanto a esta disposición constitucional, resulta importante hacer tres precisiones. Primera, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos fundamentales. La libertad sindical es un derecho fundamental. Por lo tanto, la libertad sindical es objeto de protección constitucional por medio de la acción de tutela. Segunda, cualquier trabajador o cualquier organización sindical, en su condición de titular de la libertad sindical, puede solicitar la protección inmediata de su derecho fundamental ante cualquier juez de la República de Colombia. En Colombia no existe formalmente un Juez de Tutela, dedicado exclusivamente a decidir las diferentes solicitudes de amparo constitucional, pero materialmente cualquier Juez de la República es competente para tal efecto.
Sin embargo, en razón de la condición o del nivel jerárquico del demandado, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, reglamentado por el Decreto 1382 de 2000, fijó unas reglas de reparto de tutela. Así, por ejemplo, si una persona solicita el amparo constitucional en contra de una autoridad pública municipal, quien asumirá el conocimiento en primera instancia será un juez municipal, mientras que si el demandado es una autoridad nacional, quien resolverá la solicitud de amparo de tutela en primera instancia será un Tribunal de Distrito Judicial o Administrativo.
Y, la tercera precisión es, que se trate de un procedimiento preferente y sumario significa que el juez de primera instancia, a quien se le solicita el amparo constitucional, tiene un término improrrogable de diez días hábiles para fallar. En caso de que el juez competente constate la violación o la amenaza invocada, impondrá al demandado una obligación de dar, hacer o no hacer tendiente a restablecer la situación vulnerada. El fallo de primera instancia es susceptible de impugnación por el demandante o por el demandado. Excepcionalmente, la Corte Constitucional, por medio de la revisión, decidirá definitivamente sobre la solicitud de tutela respectiva. En este sentido, el inciso 2 del artículo 86 de la CP Col precisa: “La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
Además, para la procedencia de solicitud de tutela, el demandante debe alegar que no cuenta con una acción procesal o un recurso administrativo que garantice su derecho fundamental o que, aún (sic) existiendo esta acción o este recurso, estos son ineficaces, y a causa de esta ineficacia el demandante puede ser víctima de un perjuicio irremediable. Al respecto, el inciso 3 del artículo 86 de la CP Col señala: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
46. La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia laboral. - Por regla general, la acción de tutela procede contra una autoridad pública. Sin embargo, la solicitud de amparo constitucional procede excepcionalmente contra una persona de derecho privado cuando presta un servicio público, o cuando afecta grave y directamente el interés colectivo, o cuando el accionante se encuentra en una situación de subordinación o indefensión frente a la persona de derecho privado, como sucede en el caso de los trabajadores. En efecto, el inciso 5 del artículo 86 de la CP Col. señala: “La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
Este último caso excepcional, es decir, la situación de subordinación del solicitante de tutela, ha abierto las puertas de la constitucionalización del derecho laboral por medio de decisiones de revisión de sentencias de tutela. Efectivamente, la situación de subordinación de los trabajadores les permite acudir a la acción de tutela117. En consecuencia, a través de decisiones de revisión de sentencias de tutela118, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre controversias que son de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral119 (CPTSS Col., art. 2), relacionadas con salarios120, fuero de maternidad121, fuero de salud122, incapacidades médicas123, pensiones124, etc. A partir de estas decisiones, la Corte Constitucional ha creado reglas jurídicas por medio del precedente jurisprudencial.
En principio, las decisiones de revisión de sentencias de tutela tienen efectos inter-partes. Se trata de decisiones obligatorias solamente para las partes del respectivo proceso de tutela. En otras palabras, las decisiones de revisión de sentencias de tutela no tienen efectos erga-omnes, o sea, no son obligatorias para todos los ciudadanos como sucede con las decisiones de constitucionalidad (CP Col., art. 241). No obstante, a través de precedentes jurisprudenciales de decisiones de revisión de sentencias de tutela con efectos inter-partes, relacionados con asuntos del derecho laboral, la Corte Constitucional ha construido líneas jurisprudenciales125, mediante las cuales se crean reglas jurídicas con efectos erga-omnes.
Esta intervención jurisprudencial constitucional puede resultar contraria al sistema de fuentes de derecho de Colombia, en el que la jurisprudencia no es la fuente principal como si lo es la Ley (CP Col., art. 230). Al respecto, Jorge Eliécer Manrique Villanueva126 critica la intervención normativa de la Corte Constitucional en materia laboral a través de decisiones de revisión de sentencias de tutela, mediante las cuales se crean reglas jurídicas, que incluso son contrarias a leyes vigentes, con lo cual se viola el principio democrático de la separación de las competencias de las ramas del Poder Público.
Por último, teniendo en cuenta que la libertad sindical ha sido consagrada como un derecho fundamental (CP Col., título 2, capítulo 1, art. 39) y que los trabajadores, considerados constitucionalmente dentro de una situación de subordinación frente al empleador (CP Col. arts. 25 y 53), pueden acudir a la acción de tutela (CP Col., art. 86, inc. 5). De manera excepcional, la Corte Constitucional ha emitido decisiones de revisión de fallos de tutela en materia de libertad sindical, relacionados, en especial, con el carrusel sindical, el fuero sindical y los permisos sindicales. Estas decisiones serán analizadas al momento de exponer estas prerrogativas en la primera parte de esta investigación127.
Ahora bien, desafortunadamente, algunos trabajadores sindicalizados han desconocido los límites a la autonomía colectiva sindical a través de la constitución de sindicatos para fines personales y del control decisorio interno contrario a la finalidad sindical.