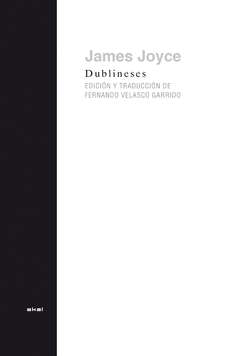Читать книгу Dublineses - Джеймс Джойс - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDOS GALANES
La cálida tarde gris de agosto había descendido sobre la ciudad y un aire suave y templado, un recuerdo del verano, circulaba por las calles. Las calles que, cerradas por el reposo dominical, bullían con un alegre y colorido gentío. Las farolas brillaban como perlas iluminadas en las cúspides de sus altos postes por encima de la trama viva bajo ellas, que variando incesantemente de forma y color, exhalaba un monótono y constante murmullo hacia el caluroso aire gris de la tarde.
Dos jóvenes bajaban la colina de Rutland Square. Uno de ellos estaba en ese preciso momento concluyendo un largo monólogo. El otro, que caminaba por el borde de la acera y que a veces, a causa de la brusquedad de su acompañante, se veía obligado a pisar la calzada, tenía un gesto de divertida atención. Era bajo y rubicundo. Llevaba una gorra de capitán de yate echada muy atrás de la frente, y la narración que escuchaba hacía que sobre su rostro brotaran constantes oleadas de expresión que partían apresuradamente de los extremos de las fosas nasales, de los ojos y de la boca. Pequeños espasmos de resollante risa surgían uno tras otro de su convulso cuerpo. Sus ojos, centelleando de malicioso gozo, miraban a cada momento la cara de su acompañante. Una o dos veces recolocó el ligero impermeable que se había puesto sobre un hombro al estilo toreador. Sus pantalones, sus blancos zapatos de suela de goma y su garbosamente lucido impermeable expresaban juventud. Pero en la cintura su figura caía en la redondez, su pelo era escaso y gris, y su rostro, una vez que las oleadas de expresión habían pasado por él, tenía un aspecto devastado.
Cuando estuvo completamente seguro de que la narración había concluido se rio calladamente durante medio minuto contado. Entonces dijo:
—¡Bueno...! ¡Eso se lleva la palma!
Su voz parecía purgada de vitalidad; y para reforzar sus palabras añadió con humor:
—Eso se lleva la exclusiva, la inigualable, y se me permite llamarla así, la recherché palma.
Una vez dicho esto se puso serio y se quedó callado. Tenía la lengua cansada, pues había estado toda la tarde hablando en un pub de Dorset Street. Mucha gente consideraba a Lenehan un gorrón, pero a pesar de su reputación, su habilidad y su elocuencia habían siempre evitado que sus amigos adoptaran una postura común en su contra. Tenía un modo animoso de acercarse a un círculo en un bar y mantenerse con destreza en los márgenes de la reunión hasta que le incluían en una ronda. Era un errabundo buscavidas pertrechado de una abundante reserva de anécdotas, agudezas y acertijos. Era insensible a todo tipo de descortesía. Nadie sabía cómo lograba solucionar la dura tarea de la vida, pero su nombre se asociaba vagamente con las listas de las carreras[1].
—¿Y dónde la conociste, Corley? –preguntó.
Corley se pasó la lengua rápidamente por el labio superior.
—Una noche, chaval –dijo–, iba por Dame Street y me fijé en una guapa damisela que estaba bajo el reloj de Waterhouse[2] y ya sabes, le di las buenas noches. Así que fuimos a dar un paseo por el canal y me dijo que estaba de marmota en una casa de Baggot Street[3]. Esa noche la rodeé con el brazo y la estrujé un poco. Al domingo siguiente, chaval, quedamos para vernos. Fuimos hasta Donnybrook[4] y me la llevé allí a un descampado. Me dijo que solía salir con un lechero... Estaba bien, chaval. Me traía cigarrillos todas las noches y pagaba el tranvía, la ida y la vuelta. Y una noche me trajo dos cigarros cojonudos; material de primera, ya sabes, de lo que solía fumar el viejo... Chaval, tuve miedo de que la diera por la cosa de la familia. Pero se sabe los trucos.
—Igual se cree que te vas a casar con ella –dijo Lenehan.
—Le dije que estaba sin trabajo –dijo Corley–. Le dije que estaba en Pim[5]. No sabe mi nombre. No soy tan tonto para decírselo. Pero cree que tengo cierta clase, ya sabes.
Lenehan volvió a reír, calladamente.
—Esa es buena. De todas las que he oído –dijo–, esa de verdad que se lleva la palma.
El andar de Corley acusó el elogio. El balanceo de su fornido cuerpo obligó a su amigo a ejecutar algunos brincos de la acera a la calzada y otra vez de vuelta a la acera. Corley era hijo de un inspector de policía y había heredado la corpulencia y los andares de su padre. Andaba con las manos en los costados, manteniéndose erguido y haciendo oscilar la cabeza de lado a lado. Su cabeza era grande, globular y grasienta; sudaba hiciera el tiempo que hiciera; y su gran sombrero redondo, ladeado sobre ella, parecía un bulbo que hubiera crecido a partir de otro. Siempre miraba recto al frente como si estuviera desfilando, y cuando deseaba seguir con la mirada a alguien por la calle, le era necesario mover el cuerpo desde de las caderas. De momento estaba por ahí. Cuando quedaba algún trabajo vacante siempre había un amigo dispuesto a pasarle el aviso. A menudo se le veía paseando con policías de paisano, hablando seriamente. Se conocía los entresijos de todo tipo de asuntos y le gustaba pronunciar juicios categóricos. Hablaba sin escuchar lo que decían sus compañías. Su conversación era esencialmente sobre sí mismo: lo que le había dicho a tal persona y lo que tal persona le había dicho a él y lo que él había dicho para concluir el asunto. Cuando relataba estos diálogos aspiraba la primera letra de su nombre al estilo de los florentinos[6].
Lenehan le ofreció un cigarrillo a su amigo. Los dos jóvenes andaban entre la gente y Corley se volvía de cuando en cuando a sonreír a algunas de las chicas que pasaban, pero la mirada de Lenehan estaba fija en la gran luna tenue rodeada de un doble halo. Observaba con seriedad el paso de la malla gris del crepúsculo cruzar su cara. Finalmente dijo:
—Bueno... Corley, dime. Supongo que serás capaz de conseguirlo, ¿eh?
Corley guiñó expresivamente un ojo como respuesta.
—¿Puedes jugársela? –preguntó Lenehan desconfiadamente–. Con las mujeres nunca se sabe.
—Ella es cabal –dijo Corley–. Sé cómo convencerla, chaval. Se ha encariñado un poco de mí.
—Eres lo que yo llamo un alegre Lotario[7] –dijo Lenehan–. ¡Y un Lotario como se debe ser, además!
Un matiz de burla relajaba el servilismo de sus formas. Para salvaguardarse tenía la costumbre de dejar que sus halagos admitieran una interpretación burlesca. Pero Corley no era una mente sutil.
—No tiene mérito pegársela a una buena marmota –afirmó–. Sé lo que me digo.
—De uno que las ha catado a todas –dijo Lenehan.
—Al principio solía salir con chavalillas, ya sabes –dijo Corley–, a pecho descubierto; chavalas de la circunvalación sur[8]. Solía llevarlas a algún sitio en el tranvía y pagar yo el tranvía o llevarlas a escuchar una banda o a una función de teatro o comprarles chocolate y dulces o algo de ese estilo. Solía gastarme dinero en ellas, sí señor –añadió en tono convincente, como si fuera consciente de que no le estaban creyendo.
Pero Lenehan no tenía inconveniente en creerle. Asintió gravemente.
—Me sé ese juego –dijo–, y es juego de incautos.
—Y maldita la cosa que jamás saqué de él –dijo Corley.
—Lo mismo digo –dijo Lenehan.
—De una de ellas nada más –dijo Corley.
Se humedeció el labio superior pasándose la lengua por él. El recuerdo le iluminó los ojos. También él observó el pálido disco de la luna, ahora casi velado, y pareció meditar.
—Ella era... algo cabal –dijo con pesar.
De nuevo quedó en silencio. Entonces añadió:
—Ahora hace la carrera. Una noche la vi pasar por Earl Street. Iba en un coche con dos tipos.
—Supongo que te lo debe a ti –dijo Lenehan.
—Hubo otros que estuvieron con ella antes que yo –dijo Corley filosóficamente.
En esta ocasión Lenehan se inclinaba por no creerle. Movió la cabeza de un lado a otro y sonrió.
—Ya sabes que a mí no me engañas, Corley –dijo.
—¡Lo juro por Dios! –dijo Corley–. Ella misma me lo dijo.
Lenehan hizo un dramático gesto.
—¡Vil traidor...! –dijo.
Cuando pasaban por la valla del Trinity College[9] Lenehan se bajó a la calzada y miró el reloj.
—Y veinte –dijo.
—Hay tiempo de sobra –dijo Corley–. Vendrá, seguro. Siempre dejo que espere un poco.
Lenehan rio silenciosamente.
—Diantre, Corley, sabes cómo ganártelas –dijo.
—Me sé todos sus truquitos –confesó Corley.
—Pero oye –insistió Lenehan–, ¿estás seguro de que lo vas a conseguir? Ya sabes que es cosa delicada. En lo que es eso, ellas no ceden nada. ¿Eh?... ¿Qué dices?
Sus ojos pequeños y brillantes buscaron ratificación en el rostro de su compañero. Corley movió la cabeza a uno y otro lado como si ahuyentara un pertinaz insecto, y frunció el ceño.
—Lo sacaré –dijo–. Déjamelo a mí, ¿vale?
Lenehan no dijo nada más. No quería contrariar el ánimo de su amigo, ni que le mandaran al diablo y le dijeran que nadie había pedido su consejo. Se hacía necesario algo de tacto. Pero el ceño de Corley pronto se alisó otra vez. Sus pensamientos iban en otra dirección.
—Es una guapa y decente damisela –dijo con aprecio–, eso es lo que es.
Recorrieron Nassau Street y giraron entonces por Kildare Street. No muy lejos del porche del club había un arpista[10] en la acera tocando para un pequeño círculo de espectadores. Pulsaba las cuerdas descuidadamente, mirando de cuando en cuando brevemente a los recién llegados, y de cuando en cuando, cansinamente también, hacia el cielo. También su arpa, ignorante de que sus vestimentas habían caído hasta sus rodillas[11], parecía cansada, tanto de los ojos de los extraños como de las manos de su propietario. Una mano tocaba en los bajos la melodía de Silent, O Moley[12], mientras la otra recorría rápidamente los agudos tras cada grupo de notas. Las notas de la canción latían profundas y llenas.
Los dos jóvenes subieron la calle sin hablar, la lastimera música les seguía. Al llegar a Stephen’s Green cruzaron la calle. Aquí el ruido de los tranvías, las luces y el gentío les sacaron de su silencio.
—¡Allí está! –dijo Corley.
Una joven estaba en la esquina de Hume Street. Llevaba un vestido azul y un sombrero blanco de marinero. Estaba en el borde de la acera, haciendo oscilar una sombrilla con una mano. Lenehan se animó.
—Echémosla un vistazo, Corley –dijo.
Corley miró oblicuamente a su amigo y una displicente sonrisa apareció en su rostro.
—¿Te me vas a entrometer? –preguntó.
—¡Maldita sea! –dijo Lenehan con descaro–. No quiero que me la presentes. Lo único que quiero es echarla un ojo. No me la voy a comer.
—Ah... ¿echarla un ojo? –dijo Corley más amigablemente–. Vale... a ver qué te parece. Me acerco yo y hablo con ella, y tú puedes pasar al lado.
—¡Bien! –dijo Lenehan.
Corley ya había pasado una pierna por encima de las cadenas[13] cuando Lenehan le gritó:
—¿Y luego? ¿Cuándo quedamos?
—A las diez y media –contestó Corley, pasando por encima la otra pierna.
—¿Dónde?
—En la esquina de Merrion Street. Estaremos de vuelta.
—Háztelo bien –dijo Lenehan como despedida.
Corley no contestó. Cruzó la calle despreocupadamente haciendo oscilar la cabeza de un lado a otro. Su corpulencia, su indolente andar y el compacto sonido de sus botas tenían en sí algo propio del conquistador. Se acercó a la joven, y sin saludo previo, empezó a hablar con ella. Ella hizo oscilar la sombrilla con mayor rapidez y ejecutó medios giros sobre los talones. En una o dos ocasiones, cuando le hablaba de cerca, se reía e inclinaba la cabeza.
Lenehan los observó durante unos minutos. Luego pasó andando rápidamente a cierta distancia de las cadenas y cruzó la calle en diagonal. Al acercarse a la esquina de Hume Street notó el aire muy perfumado y sus ojos escrutaron rápida y ansiosamente la figura de la joven. Llevaba puesta sus galas dominicales. Su falda de sarga azul estaba ceñida en la cintura por un cinturón de cuero negro. La gran hebilla de plata del cinturón parecía apretar el centro de su cuerpo, recogiendo la luminosa tela de su blusa blanca como un prendedor. Llevaba una chaqueta corta, negra, con botones de madreperla, y una deslustrada boa de piel negra. Los extremos del cuello de tul habían sido cuidadosamente desarreglados, y en el pecho llevaba prendido un gran ramillete de flores rojas, con los tallos hacia arriba[14]. Los ojos de Lenehan percibieron con aprobación su robusto, pequeño y musculoso cuerpo. Una franca y tosca lozanía relumbraba en su cara, en sus regordetas mejillas coloradas y en sus desenfadados ojos azules. Sus rasgos eran romos. Tenía la nariz ancha, una boca irregular que se mantenía abierta en un voluptuoso y satisfecho mohín, y dos protuberantes dientes frontales. Lenehan se quitó la gorra al pasar, y unos diez segundos después Corley devolvió el saludo al aire. Lo hizo alzando vagamente la mano y cambiando ponderadamente el ángulo de colocación del sombrero.
Lenehan se llegó hasta el hotel Shelbourne donde se detuvo y aguardó. Tras una corta espera los vio venir hacia él, y cuando giraron a la derecha los siguió por un lateral de Merrion Square, pisando suavemente con sus zapatos blancos. Mientras iba caminando lentamente, acompasando sus pasos con los de ellos, miraba la cabeza de Corley, que a cada instante se volvía hacia el rostro de la mujer como una gran bola que girara sobre un pivote. No perdió de vista a la pareja hasta que vio que subían las escaleras del tranvía de Donnybrook; entonces se dio la vuelta y regresó por donde había venido.
Ahora que estaba solo su rostro aparentaba mayor edad. Su jovialidad parecía irle abandonando, y cuando llegó a las verjas de Duke’s Lawn, dejó que su mano las recorriera. La canción que había tocado el arpista empezó a controlar sus movimientos. Sus suavemente acolchados pies tocaban la melodía mientras sus dedos recorrían despreocupadamente una escala de variaciones sobre la verja tras cada grupo de notas.
Paseó con desgana alrededor de Stephen’s Green y después por Grafton Street abajo. Aunque sus ojos se fijaron en muchos detalles de la gente entre la que pasaba, lo hicieron desganadamente. Todo lo que se suponía que debía cautivarle le parecía trivial y no respondió a las miradas que le invitaron a comportarse con audacia. Sabía que tendría que hablar mucho, inventar y entretener, y su cerebro y su garganta estaban demasiado secos para semejante tarea. El problema de cómo pasar las horas hasta que volviera a ver a Corley le preocupaba un poco. No se le ocurría otra forma de pasarlas que no fuera seguir andando. Giró a la izquierda cuando llegó a la esquina de Ruthland Square, y en la oscura y tranquila calle cuya sombría apariencia se adecuaba a su estado de ánimo, se sintió más cómodo. Finalmente se detuvo ante el escaparate de un local de aspecto humilde sobre el que estaban pintadas con letras blancas las palabras Refreshment Bar. En el cristal del escaparate había dos letreros: Ginger Beer y Ginger Ale[15]. Había un jamón empezado expuesto sobre una gran fuente azul, y cerca de él una porción de un muy ligero pudin de ciruela sobre un plato. Observó estos alimentos con interés, y luego, tras mirar cautelosamente arriba y abajo de la calle, entró rápidamente al local.
Tenía hambre, pues aparte de unas galletas que les había pedido a dos roñosos camareros, no había comido nada desde la hora del desayuno. Se sentó en una mesa de madera sin mantel enfrente de dos obreras y un mecánico. Le atendió una chica de aspecto descuidado.
—¿Cuánto es un plato de guisantes? –preguntó.
—Tres medios peniques, señor –dijo la chica.
—Tráeme un plato de guisantes –dijo–, y una botella de cerveza de jengibre.
Habló bruscamente con objeto de ocultar su aire refinado, pues tras su entrada se había producido un silencio en la conversación. Para aparentar naturalidad se echó la gorra hacia atrás en la cabeza y puso los codos sobre la mesa. El mecánico y las dos obreras le examinaron de arriba a abajo antes de continuar su conversación bajando la voz. La chica le trajo un plato caliente de guisantes partidos[16] aliñados con pimienta y vinagre, un tenedor y la cerveza de jengibre. Comió con ganas y le gustó tanto la comida que tomó nota mentalmente del local. Cuando terminó todos los guisantes bebió la cerveza de jengibre y se quedó sentado un rato pensando en la aventura de Corley. Observó en su imaginación a la pareja de amantes andar por una calle oscura; escuchó profundas y convincentes galanterías en la voz de Corley y volvió a ver el mohín voluptuoso en la boca de la joven. Esta visión le hizo sentir vivamente su propia pobreza de bolsa y de espíritu. Estaba cansado de ir de allá para acá, de tentar al diablo, de intrigas y de argucias. En noviembre iba a cumplir treinta y un años. ¿Es que nunca iba a conseguir un buen empleo? ¿Es que nunca iba a tener casa propia? Pensó en lo agradable que sería tener una cálida chimenea ante la que acomodarse y una buena mesa a la que sentarse a cenar. Bastante había ya recorrido las calles con amigos y con chicas. Sabía lo que esos amigos valían; a las chicas también las conocía. La experiencia le había amargado el corazón contra el mundo. Pero no había perdido toda la esperanza. Tras comer se sentía mejor de como se había sentido antes, menos cansado de la vida, menos derrotado de espíritu. Aún sería capaz de sentar la cabeza en algún acogedor rincón y vivir feliz; bastaba con que diera con alguna chica inocente con algo de capital.
Le pagó dos peniques y medio a la chica de aspecto descuidado y salió del establecimiento para iniciar de nuevo su deambular. Fue a Capel Street y bajó hacia el ayuntamiento. Luego giró en Dame Street. En la esquina de George’s Street se encontró con dos amigos suyos y se detuvo a hablar con ellos. Sintió alivio al poder tomarse un descanso de tanto andar. Sus amigos le preguntaron si había visto a Corley y qué era lo que se contaba. Contestó que había pasado el día con Corley. Sus amigos hablaban muy poco. Se fijaban con expresión ausente en algunos tipos de entre el gentío y a veces hacían un comentario crítico. Uno dijo que había visto a Mac hacía una hora en Westmoreland Street. Ante lo cual Lenehan dijo que él había estado con Mac la noche anterior en Egan’s. El joven que había visto a Mac en Westmoreland Street preguntó si era cierto que Mac había ganado algo en una partida de billar. Lenehan no lo sabía; dijo que Holohan[17] les había pagado unas copas en Egan’s.
Dejó a sus amigos a las diez menos cuarto y subió por George Street. Giró a la izquierda en el mercado municipal y fue hasta Grafton Street. El gentío de chicas y chicos había disminuido, y en su camino calle arriba escuchó muchos grupos y parejas dándose mutuamente las buenas noches. Llegó hasta el reloj del Colegio de Cirujanos: estaba dando las diez. Recorrió con ímpetu el lado norte del parque, apresurándose por temor a que Corley regresara demasiado pronto. Cuando llegó a la esquina de Merrion Street se situó en la sombra de una farola, sacó uno de los cigarrillos que había reservado y lo encendió. Se apoyó contra la farola y mantuvo fija la mirada en la zona en la que esperaba ver regresar a Corley y a la joven.
Su mente volvió a activarse. Se preguntaba si Corley habría logrado arreglárselas. Se preguntaba si se lo habría pedido ya o lo habría dejado para el final. Sufría toda la emoción y la ansiedad de la situación de su amigo tanto como las de la suya propia. Pero el recuerdo de la cabeza de Corley girando lentamente le calmó en cierto modo: estaba seguro de que Corley lo lograría. De pronto le vino la idea de que Corley quizá la había acompañado a casa por otro camino y le había dado esquinazo. Sus ojos escrutaron la calle: no había señal de ellos. No obstante era seguro que había pasado media hora desde que había mirado el reloj del Colegio de Cirujanos. ¿Haría Corley algo así? Encendió su último cigarrillo y empezó a fumarlo nervioso. Aguzaba los ojos cada vez que un tranvía se detenía en la esquina opuesta de la plaza. Debían haber ido a casa por otro camino. El papel del cigarrillo se rompió y lo tiró a la calzada soltando un juramento.
De pronto los vio venir hacia él. Se despabiló encantado, y sin apartarse de la farola intentó averiguar el resultado por su forma de andar. Caminaban con rapidez, la joven daba pequeños pasos apresurados, mientras Corley con su paso largo se mantenía a su lado. No parecía que estuvieran hablando. Un presentimiento del resultado le punzaba como la punta de un instrumento afilado. Sabía que Corley fallaría; sabía que era que no.
Giraron Baggot Street abajo e inmediatamente él les siguió por la otra acera. Cuando se detuvieron él también se detuvo. Hablaron un momento y entonces la joven bajó la escalera de la entrada de servicio de una casa. Corley se quedó de pie en el borde de la acera, a cierta distancia de los peldaños de la entrada principal. Pasaron unos minutos. Entonces se abrió lenta y cautelosamente la puerta de entrada. Una mujer bajó la escalera y tosió. Corley se dio la vuelta y fue hacia ella. Su corpulenta figura ocultó la de ella durante unos segundos, y entonces la mujer reapareció corriendo escaleras arriba. La puerta se cerró tras ella y Corley empezó a andar rápidamente hacia Stephen’s Green.