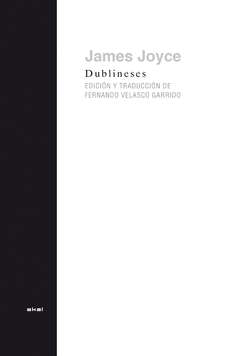Читать книгу Dublineses - Джеймс Джойс - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La presente edición de Dublineses puede considerarse, si así se desea, conmemorativa de su centenario. Aunque James Joyce había dado por concluida la obra ya en 1905, esta efectivamente no fue publicada hasta 1914. Los nueve años transcurridos entre ambas fechas fueron en cierto modo una providencia, ya que durante ellos Joyce añadió tres nuevas historias a las doce iniciales, y revisó varias de las ya escritas, dotando al libro de una cohesión aún mayor de la que ya tenía, y enriqueciéndolo en especial con el relato que lo cierra, Los muertos, considerado uno de los mejores de la historia de la literatura. En cualquier caso, el retraso en la publicación no fue voluntario. Los motivos del mismo fueron las reiteradas objeciones de dos editores, y también de un impresor, que, aduciendo motivos principalmente de índole moral, exigían unas modificaciones que Joyce se resistió a aceptar.
Desde la perspectiva actual ese rechazo puede resultar sorprendente. La enorme distancia entre los baremos morales o políticos considerados aceptables por la industria editorial de entonces y la de ahora hace que hoy resulte totalmente impensable que un editor rechace una obra como Dublineses por motivos de esa índole, siempre y cuando, claro está, se considere el proyecto viable comercialmente. Más aún que una imprenta se niegue a imprimirla.
Una de las mayores diferencias entre la sociedad europea de hace un siglo y la de ahora reside sin duda en que las pautas morales entonces existentes eran tan mayoritarias que eran casi únicas, y al serlo tenían carácter excluyente. Hoy en día, la diversidad en asuntos de moral no deja mucha cabida a actitudes intransigentes, y estas, además, al ser minoritarias, carecen por lo general de la fuerza necesaria para imponerse.
En la Europa en la que creció James Joyce, la de las últimas décadas del siglo XIX, se libró una verdadera batalla por liberar la expresión artística del encorsetamiento en el que estaba sumida. Antiguas normas culturales y sociales mantenían su hegemonía entre la mayoría de la población a pesar de que su ímpetu creativo estaba agotado. La época victoriana en Inglaterra, la de la monarquía de Luis Felipe y el Segundo Imperio en Francia, la Biedermaier en la Europa central, están acompañadas por una expresión artística formalmente anquilosada, que al estar al exclusivo servicio de la todopoderosa burguesía que domina la sociedad europea, o bien ignora o bien aborda con actitud paternalista los problemas sociales existentes, ya sean los más llamativos, como la pobreza o el imperialismo, o los más soterrados, como la venalidad, los privilegios o las contradicciones inherentes a las relaciones sociales y familiares.
Desde la perspectiva actual resulta difícil comprender el alcance verdaderamente transgresor que en su momento pudo tener una obra como Madame Bovary, pero prueba de ello es el juicio por ofensas a la moral pública y a la religión al que se vio sometido Flaubert tras su publicación. Bien es cierto que la visión de los literatos y la aceptada socialmente siempre han diferido a lo largo de historia en mayor o menor medida, y que el distanciamiento entre ambas venía acentuándose desde el romanticismo. Pero la sociedad anterior a la Restauración todavía era suficientemente abierta como para tolerar, aunque sólo fuera como frivolidades propias de la juventud, las manifestaciones más excesivas de los románticos. Sólo a partir de la novela realista comienza a producirse una verdadera escisión social, un rechazo tajante de ciertas manifestaciones artísticas por parte de un sector de la sociedad, que opta por ignorarlas, un rechazo que no se generalizará hasta los últimos años del siglo con la aparición de lo que ahora llamamos modernidad.
No se trata sólo de que una gran parte de la sociedad dé la espalda a las obras que desafían sus valores y creencias, sino también del inicio de una fractura en las propias artes, en las que surgen dos tendencias claras, una más acomodaticia y menos ambiciosa intelectualmente, y otra más osada, más crítica e inconformista. Son muchas las obras en las que se testimonia esa fractura, pero quizá no haya ninguna mejor a la que acudir como ejemplo que el drama de Ibsen Fantasmas, pues su publicación en 1882 –precisamente el año de nacimiento de Joyce– supuso uno de los grandes escándalos artísticos de la época. En esos años el autor noruego gozaba ya de una exitosa popularidad, y sus obras, aunque siempre polémicas –la inmediatamente anterior había sido Casa de muñecas–, se estrenaban al poco de ser publicadas, se traducían a múltiples lenguas y se representaban ampliamente por toda Europa. Fantasmas, sin embargo, fue censurada o boicoteada en la mayoría de los países. En Inglaterra, por ejemplo, no fue representada hasta diez años después de su publicación, y su estreno sólo se logró gracias a la influencia de otros autores consagrados, como Bernard Shaw, Henry James o Thomas Hardy. Aun así, tras su estreno, un crítico la calificó de «un sumidero al aire libre, una repugnante llaga sin vendar, una guarrada hecha en público... un despojo literario». La principal objeción que se le hacía era que en el drama, una historia de adulterio y degradación moral, desempeñara una función clave la enfermedad venérea.
Para lo que aquí nos ocupa resulta especialmente significativa una escena en la que el personaje de un pastor protestante, llamado Manders, se queda unos instantes solo en una instancia esperando la llegada de la dueña de la casa, la señora Alving. El pastor observa unos libros que hay sobre una mesa, se acerca a ellos, coge uno, mira la portada, se sobresalta y mira las portadas de otros con gesto de preocupación. Posteriormente llega la señora Alving, y tras conversar unos minutos con ella, al ver los libros de nuevo, el pastor interrumpe el hilo de la conversación para preguntar:
Manders. [...] Dígame, señora Alving, ¿cómo llegaron estos libros aquí?
Señora Alving. ¿Estos libros? Son los libros que estoy leyendo.
Manders. ¿Lee usted ese tipo de cosas?
Señora Alving. Desde luego que sí.
Manders. ¿Piensa usted que leer ese tipo de cosas le hace sentirse mejor, o más feliz?
Señora Alving. Me siento, digamos, más segura de mí misma.
Manders. Curioso. ¿En qué modo?
Señora Alving. Bueno, encuentro que parecen explicar y confirmar muchas de las cosas que yo misma pensaba. Eso es lo curioso, pastor Manders... no hay en realidad nada nuevo en estos libros; no hay nada más que lo que la mayoría de la gente ya piensa y ya cree. Lo único es que la mayoría de la gente, o bien no ha pensado en realidad en estas cosas, o no las quieren admitir.
Manders. ¡Dios mío! ¿De verdad cree usted seriamente que la mayoría de la gente...?
Señora Alving. Así es.
Manders. Sí, pero con seguridad no en este país... Aquí no.
Señora Alving. Ah, sí, también aquí.
Manders. Bueno ¡no sé qué decir!
Señora Alving. Pero, ¿qué tiene usted de hecho en contra de estos libros?
Manders. ¿En contra de ellos? No pensará usted de verdad que pierdo el tiempo examinando publicaciones de ese tipo...
Señora Alving. Lo que quiere decir que usted no sabe absolutamente nada de lo que está condenando...
Manders. He leído lo suficiente sobre estas publicaciones como para desaprobarlas.
Señora Alving. Sí, pero su propia opinión personal...
Manders. Mi querida señora, en la vida hay muchas ocasiones en las que uno debe confiar en otros. Así funciona el mundo, y es mejor que así sean las cosas. ¿De qué otro modo podría salir adelante la sociedad?
La escena puede verse como una justificación del propio drama, pero más allá de ello, lo significativo del diálogo anterior reside en que se revela la existencia de personas, que en contraste con la población tradicional –representada por el clérigo–, leen ahora «ese tipo de cosas» en las que «la mayoría de la gente o bien no ha pensado [...] o no las quieren admitir». La afirmación del pastor de que esa mayoría no se da en el país en que se desarrolla la acción, que es Noruega, sería sin duda más aplicable aún a la Irlanda de la época.
Hay una anécdota sobre las lecturas del joven James Joyce que ilustra el clima cultural en el que creció. A sus dieciséis años, Joyce era ya un lector voraz, y no siendo la economía familiar precisamente boyante, ni existiendo en su casa apenas libros, pues sus padres no eran aficionados a la lectura, el escritor acudía a bibliotecas de préstamo. En una ocasión solicitó en una de ellas la novela de Thomas Hardy Tess de los D’Ubervilles. Hardy, un autor que hoy en día resulta de lo más inocuo, estaba en la época considerado un autor subido de tono, y el bibliotecario decidió alertar al padre de Joyce sobre las lecturas de su hijo James. El padre de Joyce, que no era una persona precisamente pacata, habló con su hijo, y no se sabe bien si para comprobar la propiedad de sus lecturas o picado por la curiosidad tras lo que James le hubiera dicho, le encargó a su segundo hijo, Stanislaus, que le trajera de la biblioteca otra novela de Hardy, quizá más famosa y también más controvertida, titulada Jude el oscuro. Stanislaus, dos años más joven que James, abrumado por el aura pecaminosa de todo el episodio, al llegar a la biblioteca pidió que le prestaran Jude el obsceno.
Irlanda era por entonces, junto con España y algunos países de Europa oriental, una nación social y culturalmente atrasada, subordinada a las grandes potencias, provinciana respecto a ellas. En la época del cambio de siglo en la que se sitúan los relatos de Dublineses, Dublín, su capital, era una ciudad deprimida, resignada, carente de vida. En palabras de Oliver St. John Gogarty, un amigo de juventud de Joyce que escribió varias obras semiautobiográficas en las que la ciudad está muy presente, «Dublín es un poblado chabolista, un terrible poblado chabolista oculto tras las superficiales fachadas deslustradas de las tiendas, bancos y raídas oficinas de sus pocas calles principales». Para comprender un poco cómo se había llegado a ese estado de cosas es necesario remontarse en el pasado.
* * *
Lo que más llama la atención al acercarse a la historia de Irlanda es que esta está teñida indeleblemente por una problemática relación con Inglaterra. Su sociedad y su cultura siempre aparecen afectadas por una presencia del reino vecino que se diría ineludible, como si los irlandeses no pudieran hacer nada en lo que esta no fuera manifiesta. La relación es mayormente de subordinación, aunque como en todas las relaciones de este tipo existan notas de admiración, envidia, emulación, etc. La resistencia constante a perder una identidad propia constituye una especie de monomanía nacional, y preside toda la historia irlandesa manifestándose en una larga sucesión de movimientos de resistencia y rebeliones fallidas. Ya en el siglo XII Irlanda se muestra más débil que Inglaterra. La Corona inglesa invade entonces por primera vez la isla, y lo hace fundamentalmente por la suspicacia que suscita la cercanía de un territorio extenso en el que podría formarse un Estado rival. Este temor resultará determinante a todo lo largo de la relación posterior entre ambos pueblos. En especial a raíz de la Reforma, Inglaterra continuamente verá en Irlanda un enemigo, o al menos el germen de uno, siempre dispuesto a aliarse con otros enemigos más poderosos, como los Austrias españoles o los Borbones, o incluso los revolucionarios franceses.
También será una constante a todo lo largo de la relación entre los dos países que los asentamientos de ingleses, bien como delegados de la monarquía británica, o como terratenientes, o como simples colonos, no devengan en una integración de ambos pueblos, sino que generen sucesivas estirpes angloirlandesas. Estas, unas tras otras, pese a mantenerse aisladas, irán poco a poco asimilándose a la tierra, y pasarán a considerarse a sí mismas «irlandesas», y también a ser consideradas tales por los nuevos inmigrantes ingleses cuando estos llegan de la isla vecina. Así, la primera conquista completa de la isla, que se produjo en el siglo XV, bajo los Tudor, generó una casta de «ingleses viejos», mayoritariamente católicos, que se vieron relegados por la oleada de «ingleses nuevos», ya protestantes, que llegó a la isla después de la Reforma. Del mismo modo, estos, aunque minoritarios religiosamente, acabarán a su vez mostrándose tan «patrióticos» como los ingleses viejos y la población autóctona de religión católica, y como ellos serán relegados por oleadas posteriores de nuevos «ingleses nuevos».
El cisma anglicano supuso en Irlanda un elemento clave en el establecimiento de identidades distintas entre las poblaciones de los dos países. La gran mayoría de los irlandeses rechazó la Reforma, que además estuvo unida a la modificación del estatus político de la isla, pues Enrique VIII no sólo se proclamó cabeza de la nueva Iglesia de Irlanda –de confesión anglicana, paralela a la Iglesia de Inglaterra–, sino también su rey, estableciendo así un reino en un territorio que hasta entonces no había sido sino un feudo papal, cuyo señorío lo ostentaba el rey de Inglaterra.
Se consolidará de esta manera una profunda fractura social que llegará hasta nuestros días. Los gobernantes ingleses, representantes de la corona, residirán en Dublín y en su área de influencia, conocida desde época medieval como The Pale –el recinto, el cercado–, única zona de Irlanda en la que se aplicaban las leyes británicas con efectividad. Fuera de Dublín, algunos clanes y nobles irlandeses mantendrán el control efectivo de amplias zonas hasta la Revolución puritana. Las fuerzas de Cromwell derrotaron completamente los reductos más resistentes al poder inglés. A continuación, Cromwell aplicó en el Úlster la más radical de las campañas de asentamientos coloniales, con la que de hecho prácticamente sustituyó a la población católica autóctona de la región del Úlster –la más radicalmente nacionalista hasta entonces– por colonos ingleses y escoceses de confesión anglicana o puritana. Simultáneamente hubo una ocupación completa de la ciudad de Dublín por parte de los ingleses, llegándose a prohibir durante un tiempo la residencia a los católicos.
Fuera de Dublín, estas políticas inglesas de colonización, conocidas como plantations –asentamientos– transformaron radicalmente el campo irlandés. Los colonos ingleses recibían tierras en propiedad y sometían a la población autóctona a un régimen de aparcería no muy lejano de las condiciones feudales. Una tierra de pequeñas granjas con una economía de subsistencia pasó en pocos años a ser una tierra de latifundios, sembrada de pequeños pueblos empobrecidos. La deforestación para la construcción naval y de tonelería esquilmó las ancestrales extensas zonas boscosas de la isla. La agricultura decrecía constantemente en favor del pastoreo. Todo ello provocó que desde el siglo XVII se iniciaran las masivas emigraciones a América que resultarían tan características de la Irlanda de los siglos XVIII y XIX. La población rural, católica y de ascendencia irlandesa, que en estos siglos constituía hasta un 90 por 100 del total de los habitantes de la isla, era propietaria de apenas un 10 por 100 de la tierra, y estaba privada de los derechos más básicos. Los terratenientes angloirlandeses, por contra, en su inmensa mayoría de confesión protestante, formaban junto con los funcionarios y representantes del gobierno, la llamada protestant ascendancy, el 10 por 100 de la población que gozaba de derechos completos.
El desarrollo de la moderna Dublín está marcado por el dominio de esta elite protestante y del gobierno inglés, instalado en el castillo que domina la ciudad. Desde mediados del siglo XVII esta se expandió a ambas orillas del río Liffey, pasó por una remodelación urbanística masiva, con la demolición de barrios enteros y la creación de grandes plazas y avenidas, e incorporó algunos de sus lugares más característicos, como los parques Phoenix y St. Stephen’s Green. En 1700, con más de 60.000 habitantes, era la segunda ciudad del Imperio británico, la quinta de Europa, y a todo lo largo del siglo XVIII siguió gozando de una moderada prosperidad. Se construyeron suntuosos edificios para albergar las instituciones y los servicios, así como puentes y monumentos, y Dublín llegó a ser considerada una «capital en la sombra» de Londres. También culturalmente fue el siglo XVIII una época de esplendor para la ciudad, con la fundación de la Royal Dublin Society y la actividad de un selecto grupo de intelectuales entre los que destacan Jonathan Swift, Edmund Burke, Oliver Goldsmith o George Berkeley. Pero aun en estos sus años de mayor esplendor, Dublín sigue siendo en el fondo lo que fue desde sus inicios: un asentamiento colonial. Sus dos catedrales daban servicio a la fe de la minoría dominante (no existía catedral católica, y las iglesias de esta confesión no tenían campanarios por la prohibición expresa de propagar así su liturgia), los planes urbanísticos y los edificios representativos habían sido diseñados por técnicos ingleses, el gobierno municipal estaba en manos de una cerrada camarilla protestante, el comercio dominado por la comunidad angloirlandesa, el castillo era el centro del gobierno británico sobre toda la isla, y las calles, plazas y puentes principales llevaban los nombres de personalidades inglesas. La comunidad católica autóctona no contaba en la vida de la ciudad, y la elite angloirlandesa no podía evitar despreciarla por provinciana. Un curioso y significativo ejemplo de ello es el título de una de las Queries de Berkeley: «Sobre si un caballero que ha visto algo de mundo, y observado cómo viven los hombre en otros lugares, puede sentarse satisfecho en una fría, húmeda y sórdida vivienda, en mitad de un país desolado habitado por ladrones y mendigos».
Las diferencias, tanto económicas como sociales o culturales, entre las comunidades católica y protestante, no dejaron de aumentar. Las condiciones del campesinado empeoraron. De ahí que Dublín atrajera mucha inmigración rural. Pero dado su carácter casi exclusivo de centro administrativo, la ciudad difícilmente pudo absorber a estos inmigrantes. Se generaron así unos suburbios degradados, peores incluso que los de Londres o Liverpool. En ellos las condiciones de salubridad eran infames, las tasas de mortalidad altísimas –a mediados del siglo XIX la esperanza media de vida en Dublín era de veinte años–, el desempleo era la norma y el alcoholismo hacía estragos. El consumo masivo de whisky, que se inicia en la primera mitad del siglo XIX, llegó a estar tan extendido que las autoridades, para contrarrestarlo, fomentaron la creación de industrias cerveceras, una de ellas la emblemática Guinness, que significativamente se convertiría en la industria más importante, y casi única, de la ciudad.
Los inmigrantes, de confesión católica, hicieron que la balanza de la población de Dublín volviera a ser favorable a esta fe. Los católicos, no obstante, eran gravemente discriminados por las llamadas Leyes Penales, que entre otras cosas, privaban a los no anglicanos del derecho al voto, el acceso a puestos en la administración pública, el empleo en el ejército, la tenencia de armas de fuego, el desempeño de la enseñanza, el acceso al Trinity College –la universidad católica creada por Isabel I a imagen de las de Oxford y Cambridge–, e incluso el matrimonio con personas de confesión anglicana. Estas leyes irán siendo gradualmente revocadas gracias a la presión de dos fuerzas muy distintas: por un lado el propio Parlamento irlandés de la época –el llamado «Parlamento patriótico»–, cuyos miembros, aunque de confesión anglicana y descendencia inglesa, eran ya irlandeses de segunda o tercera generación, y por otro el primer movimiento abiertamente separatista y republicano, que bajo la inspiración de las revoluciones norteamericana y francesa agrupaba a una mayoría de católicos junto con una parte de la población angloirlandesa presbiteriana, e incluso a algunos anglicanos. La constitución formal del movimiento, bajo el significativo nombre de Society of United Irishmen –Sociedad de Irlandeses Unidos–, se produjo en 1791.
Los acontecimientos que se suceden a lo largo de la última década del siglo XVIII reflejan la profunda disgregación y discordia existentes en la sociedad irlandesa. Ante la creciente influencia y la progresiva radicalización de las posturas de la Sociedad de Irlandeses Unidos, el gobierno decretó su disolución, lo que lejos de colaborar a solucionar el problema, lo agravó. La Sociedad buscó entonces apoyo en la Francia revolucionaria. El planeado desembarco del ejército francés en 1796 para apoyar una rebelión nacionalista fracasó a causa del legendario «viento protestante» –el mismo que también habría impedido a los buques de la Armada Invencible arribar a la costa inglesa–. Sin la ayuda francesa, la rebelión fracasó, y su fracaso provocó una violenta reacción gubernamental.
Hacía ya tiempo que en el ámbito rural, y especialmente en el Úlster, los enfrentamientos de las comunidades católica y protestante habían generado unos grupos civiles armados de autodefensa compuestos por voluntarios y conocidos por llamativos nombres, como The Defenders, por parte católica, o el Yeomanry, o los Peep O’Day Boys (del que surgirá la hasta hoy activa Orden de Orange), por parte protestante. Tras el fracaso de la rebelión de 1796 el gobierno permitirá y fomentará que estas milicias armadas protestantes lancen una serie de ataques indiscriminados especialmente crueles contra propiedades católicas. Ante ello, la Sociedad de Irlandeses Unidos organizó una nueva insurrección a escala nacional en 1798. Aunque la rebelión no logró triunfar en Dublín a causa de los «informadores» gubernamentales –los famosos delatores, omnipresentes en la sociedad irlandesa del siglo XIX–, se extendió por todo el país antes de ser final y cruelmente sofocada.
Las rebeliones de finales del siglo XVIII provocaron una radicalización a la defensiva de las fuerzas protestantes –los historiadores hablan de una orangeización–, pero también la asociación del nacionalismo irlandés con los grupos violentos de autodefensa. Entre la comunidad católica se extendió además una conciencia nacionalista que, apoyada en la revolucionaria idea de la soberanía popular, fue ganando terreno a todo lo largo de todo el siglo XIX hasta convertirse en la imparable idea de la moderna nación irlandesa, la fuerza dominante de la actividad social y política en la Irlanda del cambio de siglo.
Pero la consecuencia formal más importante de la rebelión de 1798 fue la desaparición del reino de Irlanda como tal. En 1801 el gobierno británico proclamó la Irish Act of Union, una ley por la que, en lugar de los reinos independientes de Gran Bretaña y de Irlanda, se creaba un único Estado: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La ley, emanada del Parlamento inglés, fue ratificada por el Parlamento irlandés en una curiosa votación en la que se suprimió a sí mismo y a su país como nación independiente.
La desaparición del Parlamento supuso un duro golpe para la ciudad de Dublín. La financiación que la capitalidad atraía desapareció de la noche a la mañana, y lo mismo ocurrió con la aristocracia y con la clase política que constituían la alta sociedad dublinesa, así como con los muchos sirvientes y una gran parte de los funcionarios que prestaban servicio al gobierno irlandés. El comercio y los servicios se resintieron y en pocos años las elegantes mansiones georgianas de la clase alta se convirtieron en casas de alquiler, ocupadas en el mejor de los casos por las familias católicas de clase media que protagonizan ahora la vida de la ciudad –las que aparecen en las obras de Joyce–, y en el peor, degenerando en barrios degradados –los infaustos tenements–, donde residían familias hacinadas en pequeños cuartos con deplorables condiciones de habitabilidad. La extensión de los mismos llegó a ser tal que hizo que las autoridades locales promulgaran medidas para evitar la sobrepoblación. La cuantificación del espacio mínimo habitable contenida en ellas, que permitía que hasta cinco adultos y tres niños vivieran en una estancia de cinco por cinco metros, no indica sino la gravedad del problema y la incapacidad de las autoridades para afrontarlo. Por otra parte, las nuevas elites de la ciudad, compuestas principalmente por profesionales liberales, optaron por abandonar el centro y trasladarse a varios suburbios residenciales de nueva creación, agudizando así el problema de la degradación de la ciudad.
La unión de Inglaterra e Irlanda prometía inicialmente una mejora de las condiciones de vida, y de hecho así fue en los primeros años. Entre otras cosas el nuevo marco legislativo establecía el libre comercio, lo que implicaba un acceso sin restricciones de los productos irlandeses no sólo a Inglaterra sino también a todo el Imperio británico. Pero la unión también establecía un porcentaje fijo del gasto común de ambos países, y este no estaba proporcionado a la capacidad recaudatoria de cada uno. El resultado fue un endeudamiento enorme de Irlanda, principalmente financiado por Inglaterra, que finalmente hubo que solucionar unificando las economías de ambas islas. Peor aún fue el impacto de la Revolución industrial inglesa. La poderosa industria británica ahogó a la incipiente irlandesa. Exceptuando el Úlster, todo el país, con Dublín a la cabeza, permaneció ajeno a la industrialización que se extendió por la mayor parte de Europa. Durante la primera mitad del siglo, y a pesar de un aumento de la población, tanto las rentas como el valor de la producción propia cayeron de manera continuada. A ello vino a sumarse, en 1845, la llamada Gran Hambruna de la Patata. Provocada por una plaga en el que casi era un monocultivo del que dependía la mayor parte de la población, afectó a las cosechas durante cuatro años seguidos, en dos de ellos perdiéndose en su totalidad. La consecuencias fueron terribles: produjo la muerte de más del 10 por 100 de la población –casi un millón de personas en total– y una emigración masiva y continuada, que en los cincuenta años posteriores redujo la población del país a la mitad.
La unión de ambos Estados había sido inicialmente bienvenida por la mayoría de la población católica, pero al poco, y bajo la presión de la mala marcha de la economía, se impusieron los sentimientos nacionalistas, y la opinión pública se inclinó mayoritariamente por su revocación. Como objetivo previo la oposición nacionalista se propuso la llamada emancipación católica, es decir, la abolición de la totalidad de las restricciones impuestas a esa comunidad. El mayor artífice del logro de esta fue Daniel O’Connell, considerado por muchos el padre de la Irlanda moderna. Aparte de ser determinante en la aprobación del Roman Catholic Relief Act de 1829 –la ley por la que al menos el sector más próspero de la población católica irlandesa podía equipararse en derechos con la población protestante–, desempeñó un importante papel en el aumento del poder de la Iglesia católica en Irlanda, que a partir de esos años queda unida a la causa nacionalista, ejerciendo una incuestionable autoridad moral que jugará ambiguamente con el rechazo de la violencia y las posturas radicales. O’Connell, que fue elegido posteriormente alcalde de Dublín –el primer alcalde católico de la ciudad desde la época de Jacobo II– se convertiría en uno de los políticos más famosos de Europa, admirado por figuras intelectuales de la altura de Goethe, Balzac o De Tocqueville.
A partir de ahí la causa nacionalista –y católica– pasó a defender como nuevo objetivo la recuperación del estatus de nación independiente. El propio O’Connell encabezó el movimiento, en principio a través de la llamada Repeal Association –Asociación para la Revocación–, de carácter conservador. Pero pronto surgió dentro de ella un grupo más radical conocido como Young Ireland, creado a semejanza de la Giovine Italia de Mazzini, aunque con un mayor acento en la cultura y en la lengua autóctona. El desastre de la gran hambruna de 1845 tuvo una influencia decisiva en la evolución del movimiento. La catástrofe fue muy mal gestionada por las autoridades, lo que minó la ya contestada legitimidad del gobierno británico. Esta terrible tragedia, unida a la inspiración de las revoluciones europeas de 1848, llevó al movimiento a un tímido intento de rebelión abortado por el gobierno británico, de nuevo gracias a confidentes infiltrados.
La Joven Irlanda será sustituida por dos nuevas asociaciones, la Irish Republican Brotherhood –Hermandad Republicana Irlandesa–, y la Fenian Brotherhood –el nombre proviene de las fianna, bandas guerreras independientes de la mitología irlandesa–. Ambas fueron fundadas en 1858 simultáneamente en Dublín y en Nueva York, que para entonces se había convertido en centro del numerosísimo e influyente exilio irlandés. Se trataba de organizaciones afines hasta el punto de confundirse. Sus miembros y simpatizantes eran conocidos genéricamente como fenianos, estaban organizados siguiendo el modelo de las sociedades secretas revolucionarias europeas y su objetivo era derrocar por la fuerza el gobierno británico en Irlanda. Su organización y métodos les enfrentaban teóricamente a la todopoderosa Iglesia católica y también a gran parte de la población. Aunque su presencia se hizo notar en la sociedad irlandesa de la segunda mitad del siglo XIX, su actividad se redujo prácticamente a un débil intento de insurrección en 1867. Un grupo ultra escindido de ellos cometió quince años más tarde el atentado conocido como «los asesinatos del parque Phoenix», en el que fueron acuchillados dos representantes del gobierno británico, cuyo impacto aún se sentía en la época en que se desarrollan los relatos de Joyce.
Frente a estos minoritarios grupos radicales, existía un movimiento moderado mucho más extendido. A diferencia de otros nacionalismos de la época, el nacionalismo irlandés tenía en la cámara de los comunes del Parlamento inglés –donde Irlanda poseía una amplia representación de aproximadamente una sexta parte de los diputados–, un cauce político para defender sus ideas. Los políticos que optaban por este cauce lo hacían bajo el indeterminadamente atractivo lema de Home Rule –‘gobierno de casa’, ‘gobierno de la tierra’, pero también ‘objetivo o meta de gobierno’–, y como el dirigente que encabezaba esta opción, Charles Stewart Parnell, pertenecían mayoritariamente a la ascendencia protestante angloirlandesa. Parnell era una figura extraordinariamente carismática. Muchos irlandeses vieron en él a la persona capaz de solucionar los problemas del país. El padre de James Joyce era acérrimo partidario suyo, y contagió su entusiasmo a su hijo, que a la muerte de Parnell, con sólo nueve años, compuso un largo poema laudatorio.
Desde muy joven Parnell se había interesado por el nacionalismo. Fue elegido parlamentario por la Home Rule League, y pronto se convirtió en la figura más destacada de la facción más radical de la misma, propugnando desde el primer momento un acercamiento al fenianismo. Su elección a la presidencia de la Land League –Liga Agraria–, fundada en 1879 para defender los intereses de los aparceros mediante una reforma agraria, le catapultó a la primera fila de la política. Su idea era que al abolir el latifundismo el gobierno inglés perdería apoyos, lo que constituiría un paso decisivo hacia la secesión, que era «el objetivo final al que todos los irlandeses aspiran: ninguno de nosotros estará satisfecho hasta haber destruido el último de los vínculos que nos unen a Inglaterra». El compromiso al que llegó con el gobierno inglés para la promulgación de la ley agraria, que supuso de hecho el fin del latifundismo, no satisfizo a todos, pero Parnell consiguió atraer a su causa a los fenianos moderados –los más radicales se dedicarían a colocar bombas en Inglaterra desde el exilio en Nueva York–, y aunque con ello perdió el apoyo de los propietarios angloirlandeses, logró cohesionar a la gran mayoría de las fuerzas nacionalistas, y bajo la nueva denominación de Irish Parlamentary Party obtuvo en las siguientes elecciones casi un 80 por 100 de los escaños irlandeses en el Parlamento de Westminster.
Su política pragmática obtuvo muchos apoyos, notablemente el del primer ministro liberal inglés William Gladstone, pero a pesar de ello no logró concretar resultado alguno antes de que un escándalo acabara con su carrera política. Parnell llevaba años manteniendo una relación adúltera con la esposa de uno de sus colaboradores, al que además había favorecido en alguna ocasión de manera arbitraria. Cuando el asunto salió a la luz se originó un gran escándalo. Gladstone, por entonces en la oposición, amenazó con retirar su apoyo al Home Rule si Parnell no renunciaba al liderazgo del partido irlandés. Este se negó a aceptar la intromisión inglesa, pero la disensión interna, reforzada por el rechazo de la jerarquía católica, que nunca había visto con buenos ojos a la figura de Parnell por su ascendencia protestante y su acercamiento a los fenianos, provocó la ruptura del partido.
En un primer momento la popularidad de Parnell aumentó enormemente, y a su regreso a Dublín fue recibido en loor de multitudes. Pero el mesiánico regreso fue también preludio de pasión. En poco tiempo el apoyo popular se volvió en su contra, su «comportamiento inmoral» le supuso la pérdida definitiva del apoyo de la Iglesia, de los periódicos y de los sectores más moderados. Los candidatos de su facción resultaron derrotados en varios comicios locales e incluso se generó un sentimiento «antiparnellita», que llegó a ser tan intenso que provocó que un exaltado le arrojara cal viva a los ojos durante un mitin, sin que afortunadamente lograra alcanzarle. Parnell, no obstante, siguió luchando por volver a ganarse el favor de la población, pero ya con la salud débil, menos de un año después de la escisión de su partido, tras dar un mitin bajo un aguacero, enfermó y murió.
Denostado sólo unos días antes, su funeral en Dublín fue un impresionante homenaje al que acudieron más de 200.000 personas. Como en otros casos parecidos, su figura se engrandeció enormemente tras su muerte, originándose una especie de culto al que empezaron a llamar «rey no coronado de Irlanda». El día de su fallecimiento –«el día de la hiedra» que da título a uno de los relatos– comenzó a conmemorarse sujetando a la solapa una hoja de hiedra, en recuerdo de la que envió a su funeral una mujer con una nota que decía que era el único tributo que podía permitirse. Los años posteriores a su fallecimiento, los del cambio de siglo, se conocen como el periodo post-Parnell, y fueron una época de un total estancamiento político. Es la época en la que se sitúan los relatos que componen Dublineses.
* * *
La sociedad de Dublín de finales de las últimas décadas del siglo XIX vivió anclada en lo que posteriormente se calificaría como un «sueño victoriano». La larga serie de fracasos políticos, incompetencias, rencillas internas, traiciones, intereses mezquinos, provocaron una desafección política y un escepticismo social que paralizó la vida de la ciudad. El predominio de las fuerzas políticas unionistas durante estos años se basa más en la apatía que en la participación ciudadana, mientras el movimiento nacionalista se concentró en la recuperación de la cultura autóctona, una recuperación, que como muchas otras de las que se producen en Europa a partir del romanticismo, no está exenta de artificialidad.
A finales del siglo XIX Dublín era una ciudad relativamente grande. El censo de 1901 arroja una población de doscientos 90.000 habitantes. De cualquier manera, era una ciudad abarcable, en la que andando desde el centro se llegaba a las afueras en menos de veinte minutos. La gente se conocía de vista y tenía una reputación pública, y no era infrecuente encontrarse con conocidos al andar por las calles. La transformación urbanística del siglo anterior había convertido Dublín en una ciudad de apariencia espaciosa, grandiosa incluso, con amplias avenidas, estatuas y monumentos, elegantes mansiones y edificios públicos de clásica factura, dos extensos parques, un río flanqueado de parisinos «muelles», con airosos puentes, dos canales que circunvalaban el casco urbano, un puerto marítimo de considerable actividad, y una extensa bahía que algunos llegaban a comparar con la de Nápoles. Ahora bien, su población estaba prácticamente estancada desde la década de 1840, y urbanística y arquitectónicamente no había tenido apenas desarrollo durante todo el siglo. Como centro administrativo su actividad había quedado muy reducida, y la industria situada en ella se limitaba a alguna pequeña destilería, una fábrica de papel, alguna imprenta y varias cerveceras. Su economía se basaba principalmente en el pequeño comercio, y el desempleo era altísimo. Dublín era además una de las ciudades europeas con más problemas de infraestructuras, higiene y marginalidad, y la única que a finales del siglo XIX no estaba al menos en vías de solucionarlos. Frente al auge de otras ciudades, que gracias a la industrialización y al esfuerzo de pensadores, filántropos y técnicos por mejorar las condiciones de vida experimentan en la época un crecimiento espectacular, Dublín queda estancada, inactiva. Joyce la calificaría de «una hemiplejia o parálisis que muchos consideran una ciudad». En el mismo periodo, ciudades como Mánchester, Leeds, Sheffield o Birmingham, que fue conocida en la época como la ciudad mejor gobernada del mundo, se trasforman de manera radical. Incluso en la propia Irlanda resulta espectacular la evolución de Belfast, que pasó de ser un centro rural con apenas 25.000 habitantes a principios del siglo XIX, a un siglo después constituir una pujante ciudad industrial de más de 350.000.
Si nos atemos a los testimonios de la época, lo primero que se percibía al llegar a Dublín era la pestilencia que emanaba del Liffey –el río que la cruza–, cuando no el del estiércol de caballo. En el río desembocaba en esta época directamente todo el alcantarillado de la ciudad, por lo que los habitantes, con habitual sorna irlandesa, se referían a él como «la cloaca máxima», y también como el «Estigia irlandés». El problema venía de lejos. Ya Jonathan Swift a mediados del siglo XVIII había denunciado que la corriente arrastraba «las sobras de las carnicerías, heces, tripas y sangre, cachorros de perro ahogados, malolientes aperos llenos de barro, gatos muertos y hojas de nabo». La insalubridad era tal, que algunas enfermedades se calificaban de «fiebres del Liffey». Pero los malos olores no provenían sólo del río o de las deposiciones de los caballos. Aún a finales del siglo XIX persistía la costumbre de arrojar las basuras a la calle, y lo que es peor, también orines y excrementos. La mayoría de las fincas sólo tenían letrinas comunes en el patio exterior, y eran muchas las personas que consideraban que su uso no era propio de mujeres decentes. A ello hay que añadir que hasta 1882 no existía sistema de recogida de basuras ni de mantenimiento de las letrinas comunales, y que los servicios de limpieza eran en proporción a la población, la mitad que los de Londres o Edimburgo. No es extraño que la expresión dear dirty Dublin –‘querida sucia Dublín’–, una ocurrencia de Sydney Owenson, lady Morgan (1781-1859), influyente escritora irlandesa, hiciera fortuna inmediatamente y quedara como seña de identidad de la ciudad. Al fin y al cabo, según algunas interpretaciones la palabra, dublín significa en irlandés ‘negra charca’.
Pero la miseria no era sólo material. Tras el decoro de la clase media, sus burguesas convenciones, existía un mundo de privilegios y servilismos, de hipocresías, indignidades y sumisiones, de prejuicios morales y perversiones, que era recatadamente mantenido oculto, como un inconfesable secreto que todo el mundo compartía. El propio James Joyce, al igual que muchos de sus compañeros de universidad, mantuvo durante toda su juventud una especie de doble vida, frecuentando casas de prostitución, embriagándose con frecuencia, y acudiendo a la vez a veladas sociales en casas de familias acomodadas en las que se cantaba y se tocaba el piano, y en las que los jóvenes, Joyce incluido, flirteaban con las señoritas sin que entre ellos se establecieran más que relaciones platónicas.
No resulta tan sorprendente, por tanto, que el libro encontrara dificultades para su publicación. La sordidez moral que asoma en los relatos de Dublineses, en la época es como si pasara desapercibida. Lo mismo ocurre, sorprendentemente con la pobreza material, que ni siquiera los políticos parecen advertir. Tanto la Land League como el partido parlamentario de Parnell la ignoran totalmente en sus campañas, y aunque la miseria es tan llamativa de puertas afuera que incluso el gobierno de Londres envía inspectores para evaluar la situación, apenas se pasa nunca del estadio de elaboración de encuestas e informes para abordar los problemas. La aceptación pasiva de este estado de cosas por parte de la población, de la que se decía que estaba tan acostumbrada a los malos olores que ni los percibía, da idea de la desidia reinante en Dublín en aquella época.
Resulta llamativa también la insistencia de los testimonios en describir la tristeza del ambiente. Las tiendas cerraban temprano y las calles quedaban inmediatamente vacías. Frente a los cuarenta teatros dramáticos y otros tantos musicales existentes en Londres, en Dublín había tres teatros dramáticos y dos musicales, y la afamada afición musical irlandesa languidecía añorando las grandes temporadas de ópera del pasado y la gloria de haber sido la ciudad en la que Händel había estrenado el Mesías. Las temporadas de ópera repetían una y otra vez los mismos programas interpretados por compañías de segunda fila, y no existía interés por la novedad –Wagner no es representado, y sin éxito, hasta después de 1900–. La conciencia de la decadencia en los gustos musicales de la ciudad hace que incluso se debatan seriamente sus causas, que se achacan al desplazamiento de la población culta a los suburbios, a la inexistencia de salas adecuadas y a la importación de los vulgares gustos populares ingleses. Más lógico es pensar que esa decadencia estuviera relacionada con la propia falta de vitalidad de la ciudad, en la que la carencia de oportunidades empuja a emigrar a la población con más talento y energía.
Lo cierto es que el desinterés por la cultura es general. A principios de siglo la negligencia de las autoridades locales hace que la ciudad desaproveche el legado de la extraordinaria colección de arte de un marchante local, que tras cederla durante unos años, y ante la reticencia de las autoridades locales para acondicionar una sede permanente para ella –única condición impuesta para el legado–, acabó donándola a la National Gallery de Londres. Yeats, que como Bernard Shaw y otros destacados irlandeses trató de hacer que el municipio aprovechara tan generosa oferta, dedicó un poema al frustrado mecenas de «la ciega e ignorante ciudad».
El episodio no es más que una más de las muestras del divorcio existente entre la elite intelectual, empeñada en el renacer de una Irlanda idealizada, y el pueblo llano, displicente y apático. La inmensa mayoría de la población veía todo tipo de manifestación cultural como algo que no le pertenecía. Su actividad social se reducía a reunirse en los pubs y a la ocasional asistencia a espectáculos de variedades. La vida de la ciudad era relajada, y estaba dominada por la holganza. La presión social era débil en comparación a lo habitual en la época victoriana, y aunque el enfrentamiento entre la población católica y la protestante, entre la irlandesa y la angloirlandesa, siempre estaba presente, este se resolvía a base de educación, y sobre todo con sorna. Los irlandeses son conocidos por su capacidad para no tomarse las cosas en serio, por burlarse hasta de lo más grave. Uno de los muchos chistes de la época, por ejemplo, cuenta de un suicida que va a un puente sobre el Liffey provisto de una cuerda, una botella de veneno y una pistola; hace un lazo a la cuerda, se lo coloca alrededor del cuello, ata el otro extremo a una farola, se sienta en la barandilla del puente con las piernas hacia fuera, se toma el veneno, se pone la pistola en la sien y dispara. Pero el disparo se desvía y rompe la cuerda, y al caer al río el hedor que el río despide le hace vomitar el veneno.
La figura tópica del irlandés resalta sobre todo su hospitalidad, pero también su fantasía, su poca fiabilidad y su servilismo. Bernard Shaw, nacido en Dublín, escribió una comedia sobre su país que tituló John Bull’s Other Island –La otra isla de John Bull (este personaje personifica Inglaterra de modo similar a como el tío Sam personifica a Estados Unidos)– en la que satiriza tanto el carácter irlandés como la visión inglesa del mismo. En ella uno de los personajes, una especie de prototipo del irlandés moderno, se define a sí mismo:
Mi padre quiere convertir el Canal de San Jorge en una frontera y alzar una bandera verde en College Green[1]; yo quiero que Galway quede a tres horas de Colchester y a veinticuatro de Nueva York. Yo quiero que Irlanda sea el intelecto y la imaginación de una gran comunidad de naciones, no una isla de Robinson Crusoe [...] Mi catolicismo es el catolicismo de Carlomagno o de Dante, cualificado por una gran cantidad de ciencia moderna.
Y también define al irlandés típico:
La imaginación de un irlandés nunca le deja en paz, nunca le convence, nunca le satisface; pero le hace no poder afrontar la realidad, ni negociar con ella, ni manipularla, ni vencerla: sólo puede desdeñar a los que lo hacen, y ser «agradable con los extraños», como una mujer de la calle que no vale para nada. Todo es soñar. Todo imaginación [...] Si deseas que se interese por Irlanda tienes que llamar a la infortunada isla Kathleen ni Hoolihan –legendaria personificación de Irlanda– y pretender que es una pequeña viejecita. Economiza en pensamiento, economiza en trabajo. Economiza en todo salvo imaginación, imaginación e imaginación; y la imaginación es una tortura tal que no se puede sobrellevar sin whisky [...] Cuando eres joven compartes la bebida con otros jóvenes, e intercambias historias indecentes con ellos; y como eres demasiado insustancial para poder ayudarlos o alentarlos, les tomas el pelo y te burlas y te guaseas porque no hacen las cosas que tú no eres capaz de hacer. Y todo el tiempo te ríes, ¡te ríes y te ríes! Un eterno escarnio, una envidia eterna, una eterna estupidez, un eterno fastidiar y vilipendiar y denigrar, hasta que cuando finalmente llegas a un país en el que las personas se toman las cosas con seriedad y dan respuesta seria a los problemas, les ridiculizas por no tener sentido del humor, y te pavoneas de tu propia ruindad como si esta te hiciera mejor que ellos.
Si su opinión parece dura, la de James Joyce unos pocos años más tarde, expresada curiosamente en un pequeño texto que escribió como ejercicio para sus alumnos de inglés, no le va a la zaga:
El irlandés pasa el tiempo haciendo chistes y la ronda de bares o tabernas o casas de lenocinio, sin hartarse nunca de las dosis dobles de whisky y Home Rule, y por la noche, cuando ya no aguanta más y está hinchado de veneno como un sapo, sale tambaleándose por la puerta lateral, y guiado por un deseo instintivo de estabilidad, va deslizándose a lo largo de la línea recta de las casas con la espalda contra las paredes y las esquinas. Va, como se dice, «guiándose de culo». Ahí tenéis al dublinés.
Y si el juicio propio es despiadado, más lo es el ajeno, del que sirva de muestra un popular dicho entre los ingleses de la época: «Agradezcamos a Dios que no estemos como los pobres irlandeses, saltando de un árbol a otro». El primitivismo irlandés evidentemente no llegaba a tanto como suponía la ignorante burguesía eduardiana, pero existir, existía. Sobre todo en el occidente de la isla, en especial en la comarca de Galway y las islas Arán, donde se mantenía un modo de existencia tradicional cuyas condiciones de vida no eran mejores que las de doscientos años atrás.
En esas comarcas se conservaban además las tradiciones, y sobre todo la lengua de la antigua Irlanda. El movimiento nacionalista, seguramente a causa de las frustraciones políticas, e inspirándose en las doctrinas de Herder y en movimientos europeos afines, se centró a finales de siglo en el restablecimiento de las mismas, promoviendo una recuperación cultural que será conocida como el Renacimiento irlandés o el Renacer celta.
Como en otros casos similares, el elemento clave de esta política cultural es la lengua. El irlandés o gaélico irlandés, es considerada la lengua vernácula más antigua de Europa. Es una lengua céltica que había sido utilizada por la población autóctona de la isla hasta el siglo XVII, pero que a partir de ese momento había comenzado a ser sustituida rápidamente por el inglés. Dos siglos más tarde, a principios del XIX, ya sólo la hablaba el 50 por 100 de la población, que se concentraba en el oeste de la isla, y en 1851, tras la Gran Hambruna, el porcentaje había disminuido al 23 por 100, siendo además bilingües de inglés la gran mayoría de los hablantes nativos. Las campañas de recuperación iniciadas a finales del siglo XIX apenas lograron tener éxito, y aunque han continuado –son política oficial del gobierno desde la proclamación del Estado independiente en 1921–, y el irlandés es la primera lengua oficial del país según la Constitución, el número de personas que actualmente lo tiene como primera lengua apenas supera, en la mejor de las estimaciones, el 2 por 100 de los habitantes de la república, y a pesar de que el porcentaje de población bilingüe es alto, no se emplea prácticamente en la vida diaria.
La recuperación de la cultura celta se había iniciado ya en el siglo XVII, aunque es a finales del siglo XVIII cuando con el romanticismo se produce el primer impulso serio con el estudio del primer arte medieval, el folclor, las leyendas y las baladas celtas. Una obra clave de la extensión del interés por la tradición es la del poeta Thomas Moore, que bajo el título de Melodías irlandesas publicó durante las primeras décadas del siglo XIX una serie de volúmenes de poemas adaptados a temas musicales tradicionales irlandeses. Su éxito fue enorme, al punto que se decía que los libros no podían faltar en ningún hogar irlandés.
Esta revitalización cultural no estuvo coordinada ni asimilada políticamente hasta la formación del grupo de la Joven Irlanda en la década de 1840. Poetas cercanos al movimiento, como James Clarence Mangan –sobre el que Joyce escribiría uno de sus primeros ensayos– y Samuel Fergusson, contribuyeron a revivir el interés por las leyendas, la mitología y el paisaje irlandés. Pero la auténtica difusión social del movimiento de recuperación de la cultura autóctona no se produce hasta la época posterior a Parnell.
El momento inicial de este renovado interés en la cultura tradicional irlandesa fue la formación de la Gaelic League, fundada en 1893 por Eoin Mac Néill, un historiador de la Irlanda antigua y medieval, y Douglas Hyde, un lingüista especializado en el gaélico irlandés. El objetivo de la asociación era la recuperación de esta lengua. Para ello impartían cursos, y publicaban libros y un periódico escritos en ella. Quince años más tarde de su formación se habían extendido en una amplia red de asociaciones locales que abarcaba todo el país. Su carácter era en cierto modo similar al de movimientos de época victoriana como el de la hermandad prerrafaelita o el Arts & Crafts de William Morris, con un fuerte contenido nostálgico y utópico, contrario a la industrialización y al desarrollo de las ciudades. Inicialmente el movimiento no tenía contenido político alguno –sus fundadores afirmaban ingenuamente que la lengua no era un asunto político–, pero su fin implícito no podía ser otro que la recuperación de la Irlanda galaica, y como tal formaba inevitablemente parte del movimiento nacionalista.
De cualquier manera, y aunque es innegable que el movimiento de recuperación cultural fue una especie de refugio del nacionalismo en una época en la que la actividad política, tras el desastre de la caída de Parnell, estaba paralizada, el énfasis en la cultura autóctona no debe verse sólo como una estrategia política. En el campo de la literatura especialmente, surge a finales del siglo XIX un grupo de notables escritores, que si bien comparten el interés por la tradición, despliegan un talento que les hace dignos de atención más allá de consideraciones políticas. Su consagración como «escuela» se produjo en 1867 con la publicación de Study of Celtic Literature (1867) del influyente crítico inglés Matthew Arnold.
La figura central del movimiento es sin duda William Butler Yeats, cuya obra poética está considerada como una de las más importantes de la literatura europea contemporánea. James Joyce renunció a la poesía tras leer The Wind among the Reeds, una de sus colecciones de poemas, admitiendo que nunca llegaría a componer nada que estuviera a su altura. Otro de sus libros de poemas, Celtic Twilight –La aurora celta– fue tomado como una especie de guía del movimiento, que originalmente incluso llegó a conocerse por ese nombre. Su interés por el misticismo, el espiritualismo y el ocultismo le llevó a acercarse a los escritos herméticos, a Emanuel Swedenborg y a la teosofía, enseñanzas que combinó con las leyendas y la mitología irlandesa. Su participación en el Renacimiento literario irlandés se produce sobre todo a partir de su relación con Augusta Persee, conocida bajo su título nobiliario de lady Gregory, auténtica organizadora del movimiento. Con ella, y con Edward Martyn, otro de los principales autores del grupo, fundó el Teatro Literario Irlandés en el Teatro Abbey de Dublín. Su objetivo era crear un teatro nacional siguiendo el modelo de Francia, en cuyo proyecto primaban los autores por encima de los actores y los intereses de los empresarios, como ocurría en Inglaterra. La programación se centraría en la promoción del teatro autóctono, aunque sin olvidar novedades de la escena internacional que eran sistemáticamente ignoradas en Irlanda:
Esperamos encontrar en Irlanda un público imaginativo y no corrompido, habituado a escuchar, gracias a su pasión por la oratoria [...] nuestro deseo es poner en escena [...] esa libertad de palabra que no se da en los teatros de Inglaterra y sin la cual ningún nuevo movimiento en arte o literatura puede triunfar.
Aunque ese proyecto duró apenas cinco años, los organizadores no desistieron y en 1904, incluyendo nuevos participantes como John Millington Synge y George William Russell, fundaron la Irish National Theatre Society, que continuó con la misma política de programación hasta convertirse en el Teatro Nacional Irlandés tras la emancipación.
Las obras programadas, casi todas escritas por miembros del movimiento –el propósito de incorporar novedades internacionales se olvidó pronto, provocando la ira de un joven James Joyce–, tratan fundamentalmente del problema nacionalista. Muchas de ellas resultan enormemente ingenuas hoy en día y de una cierta mediocridad. Sin ir más lejos, las de la propia lady Gregory –escribió diecinueve obras para su estreno en el Teatro Abbey, entre ellas varias adaptaciones de Molière– ya suscitaron el sarcasmo de Oliver St. John Gogarty, que decía de ellas que con su estreno casi arruinaba al teatro. De cualquier manera, el proyecto dramático sin duda tuvo al menos la virtud de revitalizar la cultura teatral de la ciudad. Algunas de las obras, como Kathleen ni Houlihan de Yeats, que es una abierta llamada a la rebelión contra el dominio inglés, o The Playboy of the Western World de Synge, una sórdida historia de la Irlanda profunda, pretendidamente realista y de ambiguo simbolismo, provocaron grandes controversias e incluso tumultuosas protestas. Synge, junto con George Moore, otro escritor irlandés muy influido por el realismo francés, y que también participó activamente en el Renacimiento literario –fue miembro fundador de la Irish National Theatre Society–, representaban una tendencia distinta dentro del grupo, que apenas compartía el interés en las leyendas y la mitología celta, ni tampoco en el misticismo y los saberes esotéricos.
Curiosamente, la mayoría de los miembros del movimiento eran de confesión protestante y ascendencia angloirlandesa. La familia de Yeats tenía propiedades y fortuna, y aún más significativo, había emigrado a Inglaterra cuando el autor era un niño. Yeats de hecho vivió prácticamente toda su vida en Londres, y cuando iba a Dublín se alojaba en un hotel. Su conocimiento de la cultura tradicional irlandesa lo obtuvo principalmente en las temporadas que pasaba como invitado de lady Gregory en la suntuosa propiedad familiar de esta, en el condado de Galway, del que su marido, un noble angloirlandés, fue representante parlamentario en repetidas ocasiones. Las simpatías nacionalistas de la mayoría de los miembros del grupo chocaban por tanto con su educación y sus propios intereses. De ellos se ha dicho que eran una «vanguardia ilustrada protestante» que trató de encontrar un lugar en la nueva Irlanda independiente que se estaba gestando en esos años.
De cualquier manera, no debe confundirse enteramente el movimiento de recuperación cultural con el nacionalismo político, en esta época ya dominado por el independentismo feniano. El proyecto de los literatos revivalistas era una especie de utópica unión de aristócratas angloirlandeses y campesinos autóctonos bastante alejada de la realidad. Los nacionalistas, no obstante, procuraron utilizarlo para sus fines políticos. Al hacerlo fomentaron un cierto tradicionalismo que a su vez alejaba del nacionalismo a la nueva clase media católica, una burguesía utilitaria que, como el personaje de la obra de Bernard Shaw, o como el propio Joyce, veía más el futuro en Europa que en la Irlanda tradicional. Las tradiciones y el lenguaje que Yeats y Russell y lady Gregory, y Moore y Synge habían estudiado con celo de entomólogos, no representaban para esta joven clase media un romántico pasado utópico, sino un mal recuerdo, la rémora de un pasado miserable que únicamente querían dejar atrás.
* * *
A finales del siglo XIX la Europa continental había superado en muchos aspectos el dominio que Inglaterra había ejercido en el mundo occidental desde finales del siglo XVIII. Las últimas décadas del siglo XIX, junto con los primeros catorce años del siglo XX, son probablemente el periodo de crecimiento más imponente jamás existido en la historia de la humanidad, y en ellas ya no es Inglaterra la nación que lleva la iniciativa. Al depender de infraestructuras que ya empiezan a quedarse obsoletas, cede el liderazgo de la innovación a naciones como Bélgica o Alemania, que generan por entonces las condiciones que transforman la industria y el comercio en lo que se ha llamado segunda Revolución industrial.
Poco antes de la Primera Guerra Mundial se decía que Europa había cambiado más en las cuatro décadas anteriores de lo que lo había hecho en todos los siglos transcurridos desde tiempos de Jesucristo. En 1871, a partir del final de la Guerra Franco-Prusiana, se había iniciado en Europa el hasta entonces periodo más largo de paz disfrutado desde que existía memoria. En las últimas décadas del siglo XIX la población europea, tras siglo y medio en constante expansión, alcanzó tasas de crecimiento de hasta el 30 por 100, y llegó a constituir la cuarta parte de la población mundial. La producción industrial superaba con mucho a la del resto del mundo, y Europa concentraba y controlaba la mayor parte del comercio mundial.
La unificación de Alemania ese mismo año de 1871 y la conclusión de la de Italia con la conquista del Vaticano un año antes, completaban un mapa político europeo de una estabilidad hasta entonces desconocida. A partir de ese momento las potencias parecieron olvidar o al menos dejar de lado sus diferencias. De hecho, la ausencia de conflictos bélicos en Europa llegó a provocar una especie de nostalgia bélica. Gran parte de la población llegó a declararse partidaria de la guerra y se creó una verdadera ideología belicista en cuyo contexto había quien sin el menor pudor justificaba las matanzas bélicas como una sana purga para los pueblos.
Las rivalidades territoriales en realidad no desaparecieron, sino que se trasladaron a escenarios lejanos, y tan extensos, hostiles e inexplotados, que su dominio resultaba en gran parte más cuestión de prestigio internacional que de poder real o de beneficio económico. No en vano uno de las etiquetas que identifican a estos años es la de la época del imperialismo, un término acuñado en aquellos años que engloba al de colonialismo, pero que también abarca relaciones de dependencia en las que el país dominante, respaldado por su mayor poder –no necesariamente militar, sino también estructural, económico y cultural–, impone y controla las condiciones socioeconómicas del otro, generando en él una dependencia tanto material como espiritual. La primacía de Europa en este periodo es enorme. Las potencias europeas ven el resto del mundo como un territorio a explotar, y compiten entre sí por crearse un imperio, repartiéndose literalmente el pastel de territorios indefensos, principalmente en el continente africano, cuya partición en la Conferencia Internacional sobre Asuntos Africanos celebrada de Berlín de 1884-1885 trajo consigo las terribles consecuencias que aún padece el continente. En este periodo las potencias europeas se apropiaron en total de 23 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a la quinta parte de la superficie terrestre.
El gran beneficiario de estas políticas es el comercio. El alcance y el volumen del comercio –y también de la inversión de capitales exteriores– son los factores que hacen que en esta época la economía adquiera por primera vez carácter global. Es durante la segunda mitad del siglo XIX cuando las teorías del libre comercio se ponen en práctica, primero en Inglaterra y posteriormente en la casi totalidad de Europa. Las fluctuaciones de los precios no dependen ya apenas de causas naturales ni se circunscriben a ámbitos regionales. Ahora empiezan a ser los factores comerciales, las variaciones de la demanda, las que determinan las condiciones del mercado. Aparece así la característica naturaleza cíclica de la economía global, y junto con ella, es también en estos años en los que se produce la primera crisis capitalista, cuya causa inmediata fueron pánicos financieros simultáneos en Viena y Nueva York en 1873. Conocida como la Gran Depresión, conservó esa etiqueta hasta que, como también ocurriría con la Gran Guerra, un acontecimiento similar, pero peor aún –en este caso la crisis de 1929– le arrebató tan ignominioso galardón.
De cualquier manera, la naturaleza expansiva de este periodo es de tal envergadura que esta Gran Depresión, por mucho que en su momento asombrara y asustara, ni siquiera lo fue técnicamente, pues aunque la tasa de crecimiento disminuyera notablemente en los años posteriores a 1873, nunca llegó a dejar los números positivos. Sí, sin embargo, significó un gran retroceso en la liberalización del comercio. Los empresarios culparon de la crisis a los tratados de libre comercio, y varios países los revocaron. Pero la globalización de la economía ya era imparable. Eran ya muchas las naciones que dependían en gran medida del comercio internacional, y en consecuencia la economía se irá integrando mundialmente cada vez más, con medidas tan fundamentales como la adopción del estándar del oro por la mayor parte de los países o la creación de un sistema internacional de patentes. Esa misma integración hará surgir contradicciones en el sistema. Entre otras cosas, la liberalización favorecía la concentración empresarial, y es durante esta época cuando surge la figura del cártel, tanto el formal como el no declarado. Ambos dejan ver sus perniciosos efectos en la libre economía, y provocan la respuesta de la restricción de las medidas liberalizadoras con leyes de defensa de la competencia.
Toda la industria, desde la pesada, con los nuevos procesos siderúrgicos y las aleaciones, hasta la química –productos farmacéuticos, fertilizantes, explosivos, jabones– experimenta un desarrollo espectacular. Las industrias textiles, que habían sido el motor de la inicial Revolución industrial, mejoran los ya altos niveles de producción, lo mismo ocurre con la industria ferroviaria y con otras muchas, algunas de las cuales, como la de la construcción naval, sufren una transformación radical gracias a nuevos procesos, nuevos materiales y nuevas formas de energía.
Todo ello es fruto de la innovación. Las ideas de innovación y progreso son sin duda las que mejor definen la época, y generarán un auténtico culto a la modernidad que afectará a todas las facetas de la actividad humana. Donde quizá mejor se aprecie esta es en la aparición de industrias totalmente inéditas, que en estos años surgen con un dinamismo extraordinario. Fundamental entre ellas es la de la tecnología industrial, pues su desarrollo afecta a todos los procesos –incluyendo el suyo propio–, y hace que los niveles de producción se incrementen constantemente. La maquinaria industrial experimenta continuas mejoras y abarca cada vez más fases de la producción con mejores rendimientos. La innovación también hace que se dé una verdadera revolución energética, con el empleo por un lado de la energía eléctrica, inicialmente en su aplicación a la producción industrial y posteriormente al consumo cotidiano, y por otro el de los derivados del petróleo, especialmente para iluminación y como combustible para motores de combustión interna. Estos, tanto los de ciclo Otto como los diésel, junto con los motores eléctricos y las turbinas de vapor, producen un avance exponencial en el aprovechamiento energético, permitiendo nuevas mejoras y adelantos en los procesos industriales, y un enorme abaratamiento y aumento de la capacidad de producción. Además, dan pie a la creación de nuevos ingenios, entre los que destacan los vehículos a motor.
La espectacular expansión del automóvil, en cuya fabricación se empiezan a emplear nuevas técnicas y estrategias, como las piezas intercambiables y la cadena de montaje, supone un éxito industrial sin precedentes, transforma las ciudades y culmina el avance de los transportes iniciado un siglo antes con el ferrocarril, y en el que hay que incluir también a los transportes urbanos: tranvías, trolebuses y ferrocarril subterráneo. El auge del transporte es a su vez parte esencial del también extraordinario desarrollo de las comunicaciones. Los servicios estatales de correos se convierten en grandes empresas esenciales para la actividad del país. El telégrafo primero, y el teléfono y la radio posteriormente, facilitan las relaciones económicas y comerciales, y también difunden velozmente costumbres e ideas.
La vida cotidiana se ve lógicamente afectada por todas estas transformaciones. Numerosos artilugios novedosos, como la máquina de coser, la de escribir, la pluma estilográfica o la bicicleta, simplifican las tareas diarias. Hay una enorme diversificación del empleo de nivel medio, en el que la mujer participa cada vez más. Ello hace que surja una clase media-baja formada por funcionarios, contables, delineantes, dependientes, cobradores, agentes de seguros, etc. con un nivel de vida muy aceptable y cierta capacidad de consumo. Las clases medias en general prosperan enormemente, teniendo en muchos casos acceso a viviendas grandes de cada vez mayor calidad, permitiéndose tener personal de servicio, enviar a los hijos a instituciones privadas de enseñanza, y viajar a lugares de recreo –incluso del extranjero– durante el periodo vacacional. Los viajes de vacaciones se vuelven tan característicos de este periodo que hay quien incluso ha llamado a la Europa de estos años la «Europa de Baedecker», en alusión a las populares y pioneras guías turísticas.
El comercio minorista, que responde a la demanda de esta pujante burguesía, experimenta un enorme desarrollo, en el que cabe destacar la aparición de los grandes almacenes de oferta diversificada. Y de igual manera prospera la industria del ocio, con proliferación de locales de esparcimiento y recreo, como cafés, salas de bailes y los cafés-concierto que dieron fama mundial a París como ciudad de diversión. Surgen los espectáculos de masas, que todavía hoy entretienen los ocios y dan cauce a las entusiasmos de una gran parte de la sociedad. El espectáculo deportivo, sobre todo, se abre paso con un ímpetu verdaderamente sorprendente, acaparando la atención de la gran mayoría de la población y suscitando inusitadas pasiones. Apoyado por las nuevas teorías higienistas, la gimnasia y el deporte van conformándose como actividades de ocio, pero sobre todo como espectáculo comercial. Las primeras olimpiadas se celebran en Atenas en 1896. Aunque los deportes más populares en la época son la gimnasia y la hípica, también en el cambio de siglo se celebran los primeros campeonatos internacionales de fútbol y de rugbi, las primeras carreras ciclistas e incluso las primeras carreras internacionales de automóviles, que Joyce utilizará como trasfondo de una de sus historias. Cabe señalar que en todas estas competiciones, inicialmente amateurs, van interviniendo cada vez más los intereses comerciales y los negocios de apuestas.
La fotografía se populariza en la época enormemente, en especial por la introducción de la película fotográfica, que hace que salga del campo estrictamente profesional y que surja la cinematografía. En 1895 los hermanos Lumière ya hacían exhibiciones comerciales de cine, y en la primera década del siglo XX existía ya un circuito establecido de salas de cinematógrafo que se extendía a prácticamente todas las ciudades de cierta entidad. El teatro experimenta asimismo un enorme auge, sobre todo con obras sensacionalistas de crímenes y adulterios, y lo mismo ocurre con los espectáculos de variedades, donde triunfaban los minstrel shows, típicamente americanos, en los que los actores y cantantes se pintaban el rostro de negro e imitaban las supuestas características de las personas de esta raza.
Todos estos entretenimientos van ligados a las ciudades. La desaparición de la industria rural y el menor peso de la agricultura en la economía hacen que se produzcan enormes migraciones, tanto exteriores, en especial desde Europa a América, como interiores, del medio rural al urbano. La concentración de la población en las ciudades impuesta por el sistema de trabajo en factorías hace que los núcleos urbanos se conviertan más que nunca en centros de la vida social y cultural, y que compartan costumbres, problemas y soluciones en una especie de red que traspasa las fronteras nacionales. No en vano es en esta época en la que se crea la idea –y el término– del cosmopolitismo.
La vida en las ciudades no es fácil. El desaforado crecimiento –Londres, que es la mayor en la época, pasa de dos millones de habitantes en la década de 1840, a más de cuatro en la de 1890– genera enormes desigualdades. En todas las ciudades existen enormes bolsas de pobreza en las que la población subsiste en condiciones casi infrahumanas. La salubridad en algunos barrios es infame, con recurrentes epidemias de cólera en muchos de ellos. Pero es también en estos años en los que, siguiendo el modelo de las reformas del barón Haussmann en París, en muchas capitales se emprenden notables desarrollos urbanísticos, que incluyen procesos de saneamiento de los barrios más degradados. Ello contribuye a un rápido descenso de la mortalidad, en el que desempeñan un importante papel los avances médicos. La medicina progresa de tal manera que los historiadores dicen que es posible hablar de una ciencia distinta a la anterior a este periodo. La generalización de la higiene, así como la aplicación generalizada de la anestesia y los avances farmacéuticos se unen a un conocimiento cada vez mayor y más fundamentado de la enfermedad. Aun así, medido desde la perspectiva actual, el nivel de desarrollo de la medicina sigue no obstante siendo ínfimo, pues, por ejemplo, se considera un logro que entre los pacientes que ingresan en un hospital sean más los que sobreviven que los que mueren.
En esta época parece que la humanidad hubiera descubierto por primera vez el valor del progreso, como se hubiera embriagado con él. Es la época del up and up and up and on and on and on («arriba y arriba y arriba y adelante y adelante y adelante»), en frase del primer ministro británico Ramsay MacDonald. Lo mismo que la economía, la política sigue los dictados del liberalismo. Todos los países europeos, siguiendo la estela de las políticas que han hecho tan próspera a Gran Bretaña a lo largo del siglo, se rinden a esta ideología, reformando sus instituciones y consumando con ello la desaparición del viejo orden. El liberalismo decimonónico, bastante distinto del actual neoliberalismo, pretende acabar con el privilegio. La mezcla de derecho natural y utilitarismo que constituye su base promueve la movilidad social como premio al esfuerzo, la energía y la innovación, que consecuentemente se convierten en motor del progreso y del bienestar. De ahí el valor que se confiere a la educación. En materia económica el punto fundamental es la eliminación de aranceles y tasas, la liberalización del comercio, pero el liberalismo también se muestra muy beligerante con toda regulación gubernamental de la actividad económica, en especial de las relaciones laborales.
No todo son éxitos, sin embargo, en la política liberal. Sobre todo a partir de la última década del siglo XIX surgen problemas por la inflación de los precios al consumo, el desempleo provocado por la mecanización de las industrias, o la corrupción empresarial, que hacen que el movimiento obrero vaya adquiriendo cada vez más fuerza. Es de señalar que en muchas ciudades existía una auténtica discriminación social respecto a los obreros. La construcción de entradas y escaleras «de servicio» en los inmuebles de la burguesía es una evidente manifestación de ello, pero había otras más hirientes, como la prohibición de asistir a ciertos espectáculos, o incluso frecuentar los parques públicos. Ante esta situación los obreros se organizan creando una verdadera contracultura a base de asociaciones de mutua ayuda en las que se ofrecen recursos diversos, como bibliotecas, salas de reuniones, conferencias, cursos y publicaciones, mediante los cuales se pretende superar la situación de desamparo a la que la sociedad burguesa condena a los obreros, con sus secuelas de pobreza, suciedad, enfermedad y alcoholismo.
La extensión de los partidos socialistas, en los que se da una amplia gama, desde los más ortodoxos, que siguen la doctrina marxista del socialismo científico, hasta los más radicales, cercanos a los grupos anarquistas, muy activos especialmente a partir del cambio de siglo, provoca una inevitable reacción entre los dirigentes liberal-conservadores, que no tienen más opción que comenzar a plantearse medidas sociales, como seguros sanitarios o sistemas estatales de pensiones. El canciller Bismarck es, curiosamente, el primer político en promover un sistema de seguridad social a gran escala, y el propio concepto de estado del bienestar proviene de la noción alemana del Wohlfartstaat, una noción de aquella época, que más apropiado sería traducir como «estado de la prosperidad». Al asumir los Estados servicios como como los de correos, transporte, sanidad, beneficencia, además de la enseñanza, el estado liberal se convierte, un tanto contradictoriamente, en promotor de una centralización del gobierno con una fuerte maquinaria gubernamental.
* * *
También en el mundo de las ideas la producción es copiosísima y enormemente innovadora. Es un hecho incontestable que prácticamente todas las ideas básicas de la cultura del siglo XX se formularon antes de la Gran Guerra, y se puede afirmar que la innovación intelectual a lo largo de los sesenta o setenta años posteriores fue un simple desarrollo técnico de los conceptos y teorías elaborados en las dos o tres décadas anteriores a ella.
Los espectaculares avances en las ciencias básicas –algunas, como la genética tienen su origen en esta época–, suponen sin duda una nueva revolución científica. Esto resulta especialmente cierto en el campo de la física. En un periodo de veinte años, de 1895 a 1915, comenzando con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen y culminando en la teoría general de la relatividad de Einstein, todo el edificio de la física newtoniana, considerado hasta entonces el más impresionante y seguro logro del pensamiento científico, fue puesto en duda y finalmente reemplazado por un nuevo modelo. Y lo mismo ocurre en el estudio del hombre y de la sociedad. Especialmente populares fueron los trabajos de Sigmund Freud, que publicó La interpretación de los sueños justo en el cambio de siglo. Pero el vuelco en la psicología que estos representaron tuvo un paralelo no menos importante en otras muchas disciplinas, que como ella experimentan una auténtica refundación. Tal es el caso, por ejemplo, de la antropología, con los estudios sobre mitos y rituales de James Frazer, cuya obra La rama dorada tendrá una extraordinaria influencia en todo el pensamiento posterior. Los trabajos de historia de Wilhelm Dilthey y los de sociología de Max Weber y Emile Durkheim suponen un vuelco equivalente en estos campos, con la superación de las tesis. Desmontan las tesis positivistas y deterministas sobre el comportamiento humano y social, y la demostración de que las creencias colectivas se basan en la interdependencia de los individuos, y que estos, al tratar de mejorar su situación personal, entran en conflicto con aquellas.
La filosofía también sufre una profunda transformación. Se abandona la construcción de grandes sistemas generales, y siguiendo la senda de Schopenhauer, la reflexión se orienta al estudio de la esencia del ser humano. Bergson estudia la percepción, la memoria y la intuición, y analiza las implicaciones resultantes de las teorías de Darwin, que también, en otro sentido, interpreta Herbert Spencer, considerado uno de los promotores del llamado darwinismo social. Este justifica las diferencias humanas malinterpretando el concepto de selección natural de Darwin, y tendrá un efecto muy negativo en la sociedad al fomentar actitudes elitistas y racistas que afectarán principalmente a la comunidad judía europea.
El positivismo, del que el darwinismo social puede considerarse una perversión, había tratado de remplazar la religión con una moralidad secular y universal de origen kantiano. Contra este concepto se reveló Friedrich Nietzsche, cuyos escritos, publicados entre 1871 y 1887, alcanzaron una inusitada popularidad. Según él, la moralidad kantiana era igual de opresiva que la cristiana, pues la igualdad requería que el bien del individuo se subordinara al bien de todos, por lo que el bien moral resultaba ser simplemente lo conveniente para la sociedad. La sociedad, en virtud de su propio interés, sometía al individuo mediante el miedo, y expulsaba o eliminaba a los que no se sometían. El individuo audaz debía negarse a someterse, negar que la moralidad fuera algo independiente de su propia voluntad, y tratar de generar sus propios valores morales.
Es fácil observar cómo el pensamiento está presidido por una tendencia al estudio del individuo, de su vida interior, lo que William James describió en una famosa analogía que tendría su corolario literario en la obra de Joyce: «Un río o arroyo son las metáforas por las que se describe con mayor naturalidad; de ahora en adelante, al referirnos a ella hablemos del flujo de pensamiento, o de conciencia, o de vida subjetiva». Ibsen, en Un enemigo del pueblo, da voz a estas tendencias al hacer que uno de los personajes exclame: «La mayoría nunca tiene razón. Yo tengo razón, yo y uno o dos individuos más como yo». A lo que añade más adelante: «La vida de una verdad normalmente constituida suele ser de unos diecisiete o dieciocho años, veinte como mucho. Raramente mayor». Acorde con ello es la recuperación a final de siglo de la obra de algunos pensadores de los inicios del mismo, como Søren Kierkegaard, uno de cuyos principales conceptos es el de «verdad como subjetividad», o como Max Stirner, que especialmente en Der Einzige und sein Eigentum [El individuo y su individualidad], publicada en 1845, proclama la supremacía absoluta del pensamiento subjetivo, y expone una especie de anarquismo individualista opuesto a toda restricción social, en el que el hombre habría de guiarse sólo por su propio entendimiento.
Debe también señalarse que simultáneamente a los avances científicos y a esta racionalización del estudio del ser humano se produce un auge de lo que el espíritu científico de la época llamó «fenómenos debatibles», es decir, creencias o saberes de tipo esotérico y ocultista. Fueron muchas las sociedades creadas en la época enfocadas a este tipo de estudios. En ellas existe una afinidad con las sociedades secretas del siglo XVIII y un especial interés en la cultura oriental y el misticismo. Destaca la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Madame Blavatsky, que trata de investigar de manera rigurosa –siguiendo, curiosamente, el método científico– todo tipo de teorías y fenómenos místicos e irracionales, interesándose por fuentes de conocimiento orientales –védicas y budistas–, y también de la Grecia clásica o de la Cábala. La teosofía y movimientos afines tienen también un propósito reformista, aunque en lugar de centrarse en una transformación social, buscan la transformación individual como clave para el avance de la humanidad. Se oponen también a la visión positivista, en especial por la creencia en un ego cuya naturaleza puede modificarse mediante el ejercicio espiritual. Todo ello lleva a un interés por fenómenos como el hipnotismo, la telepatía y las experiencias alucinatorias, en el que coinciden con las nuevas tendencias de la psicología.
El aumento del nivel cultural, especialmente entre las capas más bajas de la población, es espectacular. La alfabetización llega a ser casi universal en Europa. Los Estados más avanzados reemplazan las antiguas instituciones de la Iglesia por otras dedicadas a la «instrucción secular y moral». Notablemente, los gobiernos liberales de Francia e Inglaterra invierten enormes sumas y esfuerzos en la creación de sistemas estatales de educación, pero también el conservador de Bismarck emprende una Kulturkampf con el objetivo de arrebatarle a la Iglesia católica la iniciativa en esta materia. Todas estas medidas hacen que esta sea una época de un auténtico esplendor educativo. En todos los países se construyen muchísimas escuelas, a veces con gran magnificencia para reflejar la importancia que se concede a la educación. Esta es llevada de una manera extremadamente solemne y disciplinada, con una estricta separación de sexos y formalidad en el trato. Consecuencia de ello es la proliferación de figuras de gran altura intelectual y con una amplitud de conocimientos que abarca un gran espectro cultural. Surgen así los que seguramente serán los últimos pensadores multidisciplinares, entre los que sin duda destaca el austriaco Ernst Mach, que siendo un físico teórico de elite, hizo importantes contribuciones a otros saberes como la psicología y a la filosofía del lenguaje.
También consecuentemente se produce un extraordinario auge de la lectura. Se calcula que más de la mitad de la población europea leía diariamente al menos un periódico. Durante los años del cambio de siglo las ventas de publicaciones se disparan, alcanzando cifras que incluso superan a las actuales. El constante aumento de publicaciones, basado en gran parte en la disminución de costes, tanto del papel como de las nuevas técnicas de impresión, afecta sobre todo a la prensa periódica. Esta agiliza enormemente la información mediante las agencias internacionales de noticias, que gracias al telégrafo y al teléfono transmiten los acontecimientos casi en tiempo real. La drástica reducción en los precios de venta va unida a un incremento descomunal de las tiradas y a una extraordinaria profusión de cabeceras. En París, por ejemplo, existían en 1914 setenta diarios, y uno de ellos, el Petit Journal, alcanzaba tiradas de más de un millón de ejemplares; y en Austria, dos décadas antes ya existían más de 1.800 publicaciones periódicas distintas, de las cuales alrededor de cien eran especializadas en temas científicos, y otras tantas en temas literarios o históricos.
* * *
La extensión de la cultura al grueso de la población tendrá sin embargo como inesperada consecuencia la aparición del fenómeno de la llamada cultura de masas, otra de las características más significativas de este periodo, que transformará radicalmente la propia cultura y su encaje en la sociedad. Así, en la literatura hay un verdadero auge de la novela de aventuras. Se trata de sencillas y fluidas historias publicadas en descuidadas ediciones baratas que buscan suscitar la emoción del lector o su asombro o sobresalto. Son historias de amores desdichados, de piratas, contrabandistas, atracadores, exploradores, vaqueros e indios, en las que aparecen personajes como Fantomas o Buffalo Bill, que protagonizan largas series de episodios publicados periodicamente. Pero también la novela intelectualmente más ambiciosa, a pesar de su alto precio, empieza a tener un público amplio, sobre todo a través de las bibliotecas, tanto públicas como comerciales.
La diferenciación entre una literatura popular y una más artísticamente ambiciosa se puede remontar como poco a los inicios del siglo XIX, pero el fenómeno que se produce a finales del mismo es de carácter nuevo. La diferenciación entre dos niveles artísticos es expresión de una especie de fractura en el mundo de la creación. Frente a un arte que sigue académicamente la tradición, buscando el beneplácito del público acomodado, cuidando de no subvertir sus valores ni de desafiar su capacidad de comprensión, surge otro que no se conforma con repetir fórmulas sacralizadas como clásicas, en las que sólo ve una convención, que no perpetúa tabús morales o sociales. En la conocida formulación de Ortega y Gasset, el arte nuevo
es impopular por esencia; más aún, es antipopular. Una obra por él engendrada produce en el público automáticamente un curioso efecto sociológico. Lo divide en dos porciones: una, mínima, formada por reducido número de personas que le son favorables; otra, mayoritaria, innumerable, que le es hostil.
La razón de esta hostilidad, según Ortega, es la incomprensión que el nuevo arte provoca:
Cuando a uno no le gusta una obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra causa nace de que no se la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una oscura conciencia de su inferioridad que necesita compensar mediante la indignada afirmación de sí mismo frente a la obra. El arte joven, con tan solo presentarse, obliga al buen burgués a sentirse tal y como es: un buen burgués incapaz de sacramentos artísticos, ciego y sordo a toda belleza pura.
Ortega escribió esto en 1924, diez años después de la publicación de Dublineses. Por entonces, las nuevas creaciones literarias habían clarificado mucho el panorama. En los años del cambio de siglo, el vanguardismo era mucho menos patente. No olvidemos que la gran revolución moderna de la pintura occidental se produce con el impresionismo, un estilo tan popular hoy en día que resulta muy difícil comprender el escándalo que provocó en su momento. Pero su impacto artístico y social en la década de 1870 no fue muy distinto del que causó Picasso con Las señoritas de Avignon treinta años después. Del mismo modo, la literatura del inicio de la modernidad no nos parece ahora tan innovadora si la vemos a la luz de Ulises, pero también en literatura el cambio es muy anterior a la paradigmática novela de Joyce. Y también menos radical. Lo mismo que es fácil ver una continuidad entre una gran parte del paisaje decimonónico –Corot, Daubigny, Constable– y el impresionista, las raíces de la vanguardia penetran profundamente en el realismo y en el simbolismo de la segunda mitad del XIX.
A finales de siglo autores como Zola, e incluso, con más razón, Flaubert, son considerados modernos. El inicio de la modernidad no es una brusca ruptura formal, y si lo es, como opina Roland Barthes, su inicio es bastante anterior al final del siglo: «Alrededor de 1850 [...] la escritura clásica se desintegró, y toda la literatura, desde Flaubert hasta el presente, se convirtió en la problemática de la lengua». Se trata de una afirmación muy reduccionista, sin duda. Más sensata a mi entender es la opinión que se limita a decir que la extraordinaria actividad creativa de las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial supuso un cambio cultural, incluso quizá al nivel de la conciencia, similar al Renacimiento, la Revolución científica o el Romanticismo. Los artistas y escritores de la época del cambio de siglo no pudieron ser ajenos al resto de la actividad de la época, sus creaciones fueron susceptibles a las tendencias, los cambios, los conflictos y las innovaciones de su entorno; participaron en ellos; lo extraordinario de estos les hizo reaccionar buscando nuevas y apropiadas formas, nuevos y apropiados lenguajes en los que expresarlos.
No parece este lugar adecuado para ocuparse de la polémica sobre si la modernidad supone una ruptura brusca en la tradición del arte occidental. Es innegable que aunque muchos de los rasgos distintivos de la misma los podemos encontrar en la historia de la literatura ya desde el mundo grecorromano, nunca hasta el siglo XIX la modernidad se había convertido en un valor en sí mismo, en una especie de imperativo ético –baste recordar el Il faut être absolument moderne de Rimbaud o el make it new de Ezra Pound o incluso la «revolución permanente» de Trotski–. De cualquier manera, lo importante, en su caso, es que efectivamente en los años del cambio de siglo mucha gente lo percibió así. Hay conciencia por un lado de estar desarrollando formas absolutamente nuevas de crear y de entender el universo, y son muchos los testimonios, que como el diálogo de Ibsen citado al inicio de esta introducción, dan noticia de la consolidación de un modo de hacer que a la parte más tradicional de la población le resultaba ajeno. Los testimonios del ambiente de novedad que se respiraba son muchos. El editor y periodista inglés Holbrook Jackson, por ejemplo, recordando la época, escribió:
La vida experimental transcurría en un torbellino de canción y dialéctica. Había ideas en el aire. Las cosas no eran lo que parecían, y se veían visiones. La década de 1890 fue la de los mil movimientos. La gente decía que era un periodo de transición, y estaban convencidos de que estaban pasando no sólo de un sistema social a otro, sino de una a otra moralidad, de una a otra cultura.
No hay que caer, no obstante, en el simplismo de pensar que la dicotomía modernidad-tradición ilustra toda la época. Aunque la oposición existiera, tanto entre el público como entre los creadores, la variedad y la riqueza de la creación literaria durante este periodo son extraordinariamente complejas, quizá más aún que las que se den en otras actividades, por muy fructíferas que, tal como hemos visto, hayan sido estas. En Francia el realismo –o naturalismo– sigue aún pujante, y lo mismo ocurre con el simbolismo, las dos tendencias que se dice forman la base de la vanguardia. Pero donde la literatura presenta una mayor actividad en las últimas décadas del siglo XIX es en los países escandinavos y en los del ámbito alemán. En los primeros descuellan las figuras de Ibsen y de Strindberg, que protagonizarán una auténtica renovación del drama europeo, mientras que en las regiones de habla alemana, sobre todo en Viena y Berlín, aunque también en Praga, se desarrollan movimientos culturales de extraordinaria riqueza. En Viena son años de verdadera ebullición en campos muy diversos, desde las artes plásticas hasta la física teórica, pasando por la música, la literatura y la filosofía, con figuras de la talla de Ludwig Wittgenstein, Ernst Mach, Sigmund Freud, Arnold Schoenberg o Hugo von Hoffmanstahl. En Berlín se da a partir de 1885 un movimiento literario en el que la obsesión por la modernidad alcanza un grado casi enfermizo. Curiosamente, con la misma celeridad que surge, el movimiento se agota en los primeros años del siglo XX, en los que empieza a ser contradictoriamente asimilado a lo anticuado, lo acomodaticio y lo burgués. Los principales protagonistas de este fulgurante movimiento, Paul Ernst, Gerhart Hauptmann o Arno Holz, apenas son recordados hoy en día.
La literatura inglesa de la época, hoy todavía muy popular, era, por contra, considerada entonces atrasada y pacata, sobre todo en relación con la francesa. Ezra Pound decía que la ausencia de sentimentalismo era algo dificilísimo de encontrar en ella, y Joyce llegó a calificarla de «hazmerreír de Europa». Los autores más destacados, o bien seguían la tradición victoriana, como Anthony Throllope o Thomas Hardy o George Meredith, o bien, como Samuel Butler o George Gissing, se acogían a los postulados del naturalismo francés, o bien optaban por la novela de género, gótica o de aventuras, como Bram Stoker, Conan Doyle o Rider Haggard.
Los reproches de Pound y de Joyce a la literatura inglesa son indicativos de la sensación de cambio de paradigma existente internacionalmente. El dominio del naturalismo y del positivismo se agota, lo mismo que los remanentes de romanticismo que todavía permanecen en la literatura simbolista y decadentista. La proliferación de las traducciones –en estos años se llegan a realizar por vez primera publicaciones simultáneas en idiomas diversos–, la rapidez con que se estrenan las novedades teatrales en las distintas capitales europeas, y la emigración cultural de artistas y autores, constituye una fertilización internacional de ideas que no sólo traspasa las fronteras nacionales, sino que genera una interrelación entre las distintas manifestaciones artísticas nunca experimentada hasta entonces.
Las grandes ciudades son, inevitablemente, focos de atracción, y en ellas se crea una nueva atmósfera que parece casi un caldo de cultivo para el desarrollo del nuevo pensamiento y el nuevo arte. Muchos artistas aspirantes acuden a ellas huyendo del provincianismo de sus lugares de origen. El propio Joyce, lo mismo que otros escritores irlandeses, buscará el estímulo intelectual que proporcionaban los cafés, las bibliotecas, las galerías y los cabarets de París, la ciudad que lidera la creación artística. Además de París, Berlín y Viena, y Londres, a las que habría que añadir San Petersburgo, acaparan la actividad cultural. Las ciudades periféricas, como Dublín van simplemente a la zaga de la cultura que se produce en esos centros. Dublín, de hecho, debía ser en cierto modo paradigma de provincialismo, pues Praga, otra ciudad esencialmente periférica, era conocida como «el Dublín del Este». El Renacimiento literario irlandés no deja de ser a nivel europeo un movimiento menor, marginal, carente de verdadera originalidad y de energía suficiente para destacar dentro del rico panorama literario de la época. Los escritores irlandeses en ciernes no ven futuro en la estrechez cultural de Dublín. George Moore, que de hecho participó activamente en el Renacimiento literario, es en ocasiones muy crítico con él. «Él nunca había creído en Renacimiento celta alguno», dice uno de sus personajes, que comparte muchos rasgos con el autor, «y todo lo que había oído hablar sobre las vidrieras y los renacimientos espirituales no le engañaba. “Que Gael desaparezca”, dijo. “Lo está haciendo muy bien. No interfiramos en su instinto. Su instinto es desaparecer en América”».
La narración en la que aparece este personaje, es la inicial de The Untilled Field, una colección de relatos aparecida en 1904, y aunque la historia resulta un tanto forzada, e inverosímil en ciertos aspectos, es muy ilustrativa del dilema con que se enfrentaba entonces cualquier artista irlandés al comenzar su carrera. El personaje que pronuncia la citada opinión es un escultor que desea exilarse para trabajar en Italia. Antes de irse recibe el encargo de realizar una estatua de la Virgen para una iglesia de Dublín. Para la estatua dice necesitar una modelo que pose al desnudo, y afirma que en Dublín no hay modelos que ofrezcan este servicio: «Una de las dos desafortunadas mujeres obesas de las que vivían los artistas irlandeses en los últimos siete años, estaba embarazada, y la otra se había marchado a Inglaterra». Cuando está a punto de renunciar al encargo, conoce a una joven de dieciséis años a la que, sin ninguna dificultad, convence de que pose desnuda para él. Cuando el modelo en barro del desnudo está terminado, alguien entra en su estudio y lo destruye. El escultor sospecha del sacerdote que le ha hecho el encargo. El día anterior a la destrucción había descubierto que la estatua de la Virgen era, por el momento, un desnudo, y aunque el escultor le había asegurado que «los escultores siempre usaban modelos y que incluso una figura vestida había que hacerla antes en desnudo», el sacerdote se había quejado de que «las tentaciones de la carne transpirarían a través de la ropa». Es más, el sacerdote había reconocido los rasgos de la modelo y esa misma noche había ido a hablar con el padre de la muchacha. El escultor, desesperado por la destrucción de su obra, descarga entonces su ira contra la Iglesia católica: «Todo es impuro en sus ojos, en sus impuros ojos, mientras que yo sólo vi en ti salvo encanto», le dice a su modelo: «Él [el sacerdote] se sintió ofendido por esas estilizadas y torneadas piernas, y le hubiera gustado maldecirlas; y la refinada forma de las caderas, esas bellas pequeñas caderas, y los pechos curvados como conchas, que tan bien modelé. Él es el que blasfema. Ellos blasfeman contra la vida... ¡Dios mío, qué cosa tan vil es la mente religiosa!».
Finalmente los autores del destrozo resultan ser los dos hermanos menores de la modelo, que habiendo escuchado la conversación entre el sacerdote y el padre, y sin acabar de entender bien el problema, habían forzado la entrada del estudio y destruido la figura de barro. La alegoría resulta hasta demasiado evidente. La religión, mano a mano con la ignorancia, impiden el desarrollo artístico de Irlanda y obligan a emigrar a sus potenciales artistas.
Joyce era aún más crítico que Moore con el Renacimiento irlandés. Poco antes de exilarse lo denunció como acomodaticio y ramplón en un largo poema satírico titulado El Santo Oficio, en el que además arremetía contra todos y cada uno de los miembros del movimiento. El poema supone una sonora ruptura no sólo con el movimiento, sino con la propia Irlanda, que poco después abandonará para sólo regresar a ella de manera ocasional. De Dublín, Joyce decía que sufría de «hemiplejia de la voluntad» y que era «el centro de la parálisis», pero desde el exilio, toda su vida de escritor la dedicó a ella: «No creo que escritor alguno haya presentado todavía Dublín al mundo», diría al ofrecer Dublineses a una editorial. «Ha sido una capital de Europa durante miles de años, se supone que es la segunda ciudad del Imperio británico y es casi tres veces mayor que Venecia. Además [...] la expresión dublinés me parece a mí que conlleva cierto significado, y dudo que lo mismo pueda decirse de londinense o parisino».
Ezra Pound publicó una reseña de Dublineses. «Nos presenta Dublín como presumiblemente es», decía en ella. «No desciende a la farsa. No se sustenta en la caricatura dickensiana. Nos presenta las cosas como son, no sólo en Dublín, sino en todas las ciudades. Borrad los nombres locales y unas pocas alusiones específicamente locales, y unos pocos acontecimientos históricos del pasado, sustituidlos por unos pocos nombres, alusiones y acontecimientos locales distintos, y estas historias podrían volver a escribirse sobre cualquier ciudad». Y más adelante añade: «La buena escritura, la buena presentación, puede ser específicamente local, pero no debe depender de la localización». El mismo Joyce era también consciente de que sus historias podían ser tomadas como «una caricatura de Dublín». «Por lo que a mí respecta», diría, «yo escribo siempre sobre Dublín, porque si puedo llegar al corazón de Dublín, puedo llegar al corazón de todas las ciudades del mundo. En lo particular está contenido lo universal».
Ciertamente, como se ha dicho, al entrar en el mundo de Dublineses todos reconocemos nuestra «irlandesidad». Ahora bien, eso no quiere decir que las ciudades, sus habitantes y su vida, sean intercambiables, por muchas que sean sus similitudes materiales y culturales, sino que conocer una, cualquiera de ellas, con todas sus singularidades, nos aproxima a la esencia común a todas. Es evidente que las ciudades, por serlo, tienen una serie de características comunes, y que su población se asemeja. Tanto Pound como Joyce seguramente estaban deslumbrados por la ya comentada nueva vida urbana europea, por el nuevo cosmopolitismo. Pero es innegable que entre algunas ciudades las afinidades culturales serán mayores que entre otras. No creo que un lector europeo y uno, digamos, japonés, aprecien de igual manera un libro como Dublineses. La familiaridad de las costumbres influirá sin duda, si no en la comprensión o en la valoración, sí en el modo de apreciación del texto, en la emoción que este produzca.
A este respecto no puedo dejar de señalar la similitud de la sociedad que protagoniza Dublineses con la española de no hace tantos años. De hecho, y especialmente a través del catolicismo, siempre ha existido un nexo entre Irlanda y España. Galway, la ciudad donde se decía que se conservaban las más puras esencias irlandesas, era conocida como la «ciudad española» de Irlanda, y de sus habitantes se decía que eran de «tipo español», ya que existía la leyenda de que la ciudad había sido originalmente poblada por «descendientes de españoles».
A los que crecimos en la España de la dictadura del general Franco estos relatos nos resultan particularmente cercanos. Las ciudades españolas de aquel triste periodo de nuestra historia tenían bastante similitud con el Dublín del cambio de siglo. «¡Qué harto, harto, harto estoy de Dublín!», le escribió Joyce a su mujer durante una de las escasas visitas que hizo a la ciudad tras exilarse. «Es la ciudad del fracaso», decía, «del rencor y de la infelicidad. Estoy deseando estar lejos de ella». Muchos de los que la vivimos las ciudades franquistas podríamos haber suscrito esas palabras sustituyendo el nombre de Dublín por el de nuestra ciudad de residencia en aquella época.
Para todo lector los textos están condicionados por su propia experiencia, es algo inevitable. Si el lector está en condiciones de situarse históricamente, al menos un poco, en las coordenadas del texto, su comprensión del mismo será sin duda más amplia.
Mi intención en estas páginas ha sido la de acercar al lector castellano actual a la época y al corazón del Dublín de Joyce, sobre todo al lector que no vivió un tiempo en el que aquella ciudad no se diferenciaba mucho de la realidad española. Si lo he logrado en alguna medida, creo que le habré ayudado a apreciar mejor Dublineses como lo que Joyce dijo había sido su intención al escribirlo: «Un capítulo de la historia moral de mi país».
Imagen de la esquina de Earl Street con Sackville Street (actual O’Connell Street) de Dublín a principios del siglo XX.
[1] El Canal de San Jorge es el brazo de mar que separa Irlanda de Gales, la bandera verde era inicialmente la bandera independentista irlandesa, y College Green es uno de los principales parques de Dublín.