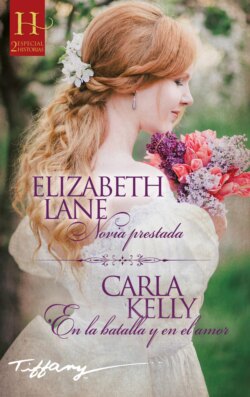Читать книгу Novia prestada - En la batalla y en el amor - Elizabeth Lane - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Seis
ОглавлениеHannah caminaba encorvada por los campos, como aplastada por el sol de la tarde en un cielo sin nubes. No soplaba la menor brisa. Incluso los insectos habían callado.
La visita a su familia la había deprimido. Los pequeños se habían quedado mirando cohibidos su ropa lujosa, como si fuera una desconocida. Su padre había murmurado un simple saludo antes de retirarse al chiquero para reparar unas tablas. Su madre, ocupada con la colada, había rechazado su oferta de ayuda:
—Por el amor de Dios, no puedo consentir que te estropees ese precioso vestido.
La frase le había dolido. Hannah se habría puesto con gusto uno de sus viejos vestidos para visitar a su familia, pero Edna se los había dado a Gretel para que hiciera trapos con ellos. Aquella ropa nueva era lo único que tenía.
Sólo Annie había parecido verdaderamente contenta de verla. Mientras batía la mantequilla en el porche, la había acribillado a preguntas sobre su nueva vida. ¿Cómo era su habitación? ¿Qué tal era la comida? ¿Cómo había conseguido ese nuevo vestido? Y, finalmente… ¿cómo era estar casada con Judd Seavers? Solamente aquella última pregunta le había resultado difícil de contestar.
—Lleva fuera dos semanas, con el ganado. Pero, hasta el momento, es más un hermano que un marido.
Se interrumpió, intentando encontrar las palabras más adecuadas. Fiel a su palabra, Judd no le había puesto una mano encima. Pero sus sentimientos por él distaban de ser fraternales. La oscuridad de su alma la asustaba y fascinaba a la vez.
—Es incómodo… tanto para él como para mí, creo. Ambos necesitamos tiempo para acostumbrarnos a la situación. Quizá por eso se ha ido a las montañas.
—¿No lo echas de menos?
La pregunta de Annie la había sorprendido. Echaba de menos a Judd, incluso más de lo que le habría gustado admitir. Él era el único de la casa Seavers que la trataba como si su presencia allí le importara realmente.
—Sí, me siento un poco sola —había replicado—. ¿Por qué no vas a visitarme? Serías bien recibida en cualquier momento.
—¿Bien recibida? ¡Me sorprendería que la vieja Edna no me echara con una horca!
—Yo soy un miembro de la familia, no una prisionera. Puedo recibir visitas cuando quieras. Si la señora Seavers te pone nerviosa, podemos hablar en mi habitación o salir a dar un paseo. Pero me encantaría que vinieras a tomar el té de las cinco. ¡Gretel hace unas tartas de limón que se te deshacen en la boca!
Annie se la había quedado mirando horrorizada.
—¿El té de las cinco? ¡Oh, Hannah, yo nunca sería lo suficientemente fina para eso!
La comida había sido otro desastre. La madre de Hannah le había hecho un hueco en la mesa. Pero cuando Hannah lanzó una furtiva mirada al guiso, vio que apenas había suficiente para todos. Reunirse con su familia había significado quitarles la comida de la boca.
Pretextando un dolor de estómago, había dado un beso a todos y se había marchado. La próxima vez que volviera, les prometió, no lo haría con las manos vacías. Al fin y al cabo, Judd le había asegurado que podía hacer uso de su pensión para comprar regalos a la familia.
Pero se necesitaría algo más que unos cuantos regalos para sacar a los Gustavson de su miseria.
Cuando llegó a la alambrada que separaba las dos propiedades, Hannah se volvió para contemplar el lugar que durante diecinueve años había llamado su hogar. El tejado estaba medio hundido y las paredes de troncos sin desbastar apenas protegían el interior del viento de invierno. La granja producía apenas lo suficiente para dar de comer a su familia.
¿Cómo podía permitir que su familia siguiera viviendo así mientras ella estaba rodeada de abundancia y comodidades? Tenía que hacer algo. Sus padres eran demasiado orgullosos para aceptar ayuda, pero quizá podría encontrar alguna manera de ayudarles a mejorar su nivel de vida, o el menos el de los niños.
Si se atreviera a plantearle a Judd el asunto… Pero él ya había sido más que generoso con ella. ¿Cómo podía pedirle más ayuda?
No había puerta en la alambrada de los Seavers. Con el tiempo, Quint y ella se habían acostumbrado a pasar entre el alambre de espino. Después de pisar el alambre inferior y de levantar cuidadosamente el superior, se recogió las faldas y se agachó para pasar. Justo en ese momento sucedió algo increíble. Una culebra de campo, inofensiva pero larga como un brazo, surgió de entre la hierba y se acercó a su pie.
No era la primera vez que Hannah veía una culebra, pero aquélla la asustó. Instintivamente dio un grito y saltó hacia atrás. Demasiado tarde oyó el sonido de la tela al rasgarse y sintió el arañazo del alambre de espino. Acaba de estropear su nuevo vestido, comprado con el dinero de los Seavers.
Poco a poco se desenganchó y pasó al otro lado. Los arañazos de la espalda no eran profundos, pero estaba sangrando. La falda estaba desgarrada. ¡Qué desastre! ¡Edna Seavers le soltaría la mayor reprimenda de su vida!
Cabizbaja, continuó andando por el sendero. Lavaría el vestido y procuraría arreglarlo lo mejor que pudiera. Pero nunca volvería a estar como antes. Peor que el destrozo era pensar en lo desagradecida que quedaría ante los ojos de Edna. La señora había sido lo suficientemente generosa como para comprarle un bonito vestido… y ella lo había roto.
La gran casa se levantaba a los lejos, blanca y brillante como la puerta de un cielo donde tendría que responder por sus pecados. Se enfrentaría al castigo que merecía con valentía y resignación. Era lo menos que podía hacer.
Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que algo había sucedido. Hombres y caballos se arremolinaban en el corral. Reconoció la carreta que había partido para las montañas. El corazón le dio un vuelco. Los hombres habían vuelto. Y Judd entre ellos.
Sin preocuparse del vestido roto y de la sangre que le corría por la espalda, echó a correr.
Sólo cuando llegó a la puerta trasera y entró en el patio, se dio cuenta de que los hombres estaban sacando algo de la carreta: una camilla improvisada con dos ramas y una manta de lana. Tumbada, la figura de un hombre.
Hannah recorrió con la mirada la fila de rostros, buscando el único que no estaba. Se le cerró la garganta como si la estrangularan unas manos invisibles.
El hombre de la camilla gimió. Y Hannah se volvió para mirarlo. Judd tenía la ropa llena de sangre. Todo él estaba lleno de golpes, arañazos, cortes. Vio que abría los párpados hinchados.
—Hola, Hannah… siento no estar muy presentable… —cerró los ojos y volvió a desvanecerse.
Hannah se volvió entonces hacia un joven vaquero, el que tenía más cerca.
—¡Tú! ¡Monta en seguida y ve a buscar al médico! ¡Date prisa! Los demás, metedlo dentro. Ya me contaréis luego lo que ha pasado.
La madre de Judd había salido al porche con su bastón. Estaba blanca como la cera. Permanecía tiesa como una vara, apretando los labios. Quint le había contado a Hannah que su padre había muerto en una estampida de ganado, y que los hombres le habían entregado su cuerpo destrozado. En aquel preciso instante, la pobre mujer debía de estar reviviendo aquella antigua pesadilla.
—¡No, señora Seavers! —gritó Hannah, corriendo hacia el porche—. ¡Judd está vivo! ¡Sólo está herido, no se va a morir!
Edna le dio la espalda y entró en la casa. Un instante después, Hannah oyó el portazo que dio al encerrarse en su habitación.
El joven vaquero había ensillado un caballo y salía ya disparado hacia la puerta del rancho. Hannah se volvió de nuevo hacia los hombres que portaban la camilla: no estaba acostumbrada a mandar, pero alguien tenía que tomar las decisiones, y rápido.
—Llevadlo al comedor y poned la camilla sobre la mesa. Si el doctor necesita operarlo, ése será el mejor lugar. Ya lo acostaremos después.
Al Macklin, el capataz, le lanzó una mirada llena de respeto.
—Buena idea. Ya habéis oído a la señora, chicos. Mantenedlo bien horizontal. Despacio…
Judd apretó la mandíbula mientras los hombres subían la camilla al porche. Sufría horribles dolores, pero se esforzaba por no demostrarlo. Hannah le agarró una mano por debajo de la manta que le cubría.
—Creo que tiene algunas costillas rotas… y el cielo sabe qué más —dijo Al en voz baja—. Pero después de lo que le ha pasado, señora, su marido tiene suerte de seguir vivo —con unas pocas frases, la puso al tanto de lo ocurrido—. Salvó al ternero. El viaje en carreta debió ser un infierno para él. Pero Judd Seavers las ha pasado peores. Es un tipo duro.
—Sí —Hannah le apretó la mano con fuerza—. Ya lo sé.
Entraron al comedor, apartaron las sillas e instalaron la camilla sobre la mesa cubierta por el mantel de lino. Las ramas rasgarían la tela y arañarían la madera de caoba, pero no importaba.
Macklin despidió a los hombres.
—Hicimos todo lo que pudimos para traerlo aquí. Supongo que podrá encargarse usted de él hasta que llegue el médico. Un poco de whisky le aliviará el dolor —antes de abandonar el salón, se volvió hacia ella—. No se tome a mal lo de Edna. Ayudaría si fuera capaz de hacerlo, pero no es una mujer fuerte.
—Gracias —se concentró en Judd. Tenía los ojos cerrados y le costaba respirar. Ella no era médico. Y tampoco tenía experiencia en heridas graves.
Pero tenía que hacerlo. Si el doctor estaba ocupado con algún paciente, o atendiendo a alguna mujer de parto, tardaría horas en llegar. Buscaría a Gretel: sí, eso sí que sería inteligente. Había cuidado de Edna durante años. Seguro que tendría alguna experiencia como enfermera.
Corrió a la cocina: no había nadie. El delantal de Gretel estaba colgado de su percha de costumbre. No estaba su gran bolso de rafia: sólo entonces recordó que era el día en que solía bajar al pueblo. Tenía una amiga allí, otra alemana. Quint le había comentado que solían pasar la tarde bordando y jugando a las cartas. Si Gretel había ido a visitarla, seguro que volvería tarde.
Volvió con Judd y se inclinó sobre él. Tenía la cara magullada y el pelo lleno de sangre y de barro. En ese momento sólo la tenía a ella. Su ayuda tal vez no fuera de mucho valor, pero al menos podría limpiarlo y conseguir que estuviera más cómodo hasta que llegara el médico.
—Judd, ¿puedes oírme? —le acarició una mejilla.
Haciendo un gran esfuerzo, abrió los ojos.
—Así que… ¿soy el plato principal?
Por un instante, Hannah pensó que debía de estar delirando. Hasta que se dio cuenta de que era una broma por el hecho de estar acostado en la mesa.
—Les dije a los hombres que te pusieran aquí para que el médico pudiera examinarte mejor. Pero hasta que llegue, tendrás que soportarme a mí… Dime dónde te duele.
—Por todo el cuerpo —murmuró—. Pero que no se te ocurra prepararme el funeral. No pienso convertirte en la viuda más bonita de Dutchman’s Creek.
Hannah desvió la vista, ruborizada. El Judd que conocía nunca le habría dirigido un cumplido semejante. Evidentemente no estaba bien de la cabeza.
—¿Puedes mover los brazos y las piernas?
Judd hizo una mueca. Movió primero un pie, después del otro. Flexionó las rodillas y luego los brazos antes de volver a relajarse, con un gruñido de dolor.
—¿Satisfecha?
—Tu capataz piensa que debes de tener algunas costillas rotas.
—Podría ser. Me duele al respirar.
—Entonces será mejor que no vuelvas a moverte. Mientras llega el médico, intentaré limpiarte un poco las heridas. ¿Dónde está el whisky?
—En el aparador, abajo a la izquierda —masculló ente dientes—. Espero que no estés pensando en darme un baño con él…
—Quédate quieto y descansa —Hannah encontró el whisky y se apresuró a volver con él—. ¿Te dolerá si te levanto un poco la cabeza?
—Hazlo —apretó los dientes.
Hannah deslizó una mano bajo su nuca y le levantó cuidadosamente la cabeza. Su pelo olía a sangre y a barro.
—Despacio —le acercó la botella a los labios—. Podrías atragantarte.
—¿Le está diciendo a un soldado cómo tiene que beber, señora Seavers?
Esperó a que el alcohol hiciera su efecto, embotándole los sentidos y aliviando el dolor. Cuando lo sintió relajarse, le retiró la botella. Se había bebido una buena parte.
¿Por dónde empezar? Necesitaba limpiarle las heridas, pero también examinar su gravedad. Y para hacer un buen trabajo, necesitaría quitarle la ropa.
—Judd, ¿me oyes?
Murmuró algo ininteligible.
—Voy a intentar quitarte las botas. Si te duele mucho algo, como un hueso roto, avísame.
—Tranquila, que lo haré —arrastraba las palabras. Hannah temió que le hubiera dado demasiado whisky.
—Allá voy —agarró una bota por el tacón y la puntera y empezó a tirar. Lo vio hacer un gesto de dolor, sin dejar de apretar los labios. Lo consiguió. La otra bota fue todavía más fácil.
Y ahora las heridas: para poder limpiárselas, antes tenía que quitarle la ropa. Pero la única manera que tenía de hacerlo sin provocarle más dolor era cortándosela.
Edna guardaba unas tijeras en su neceser de costura. Corrió al salón a buscarlas: eran tan afiladas como la lengua de su dueña.
Judd abrió los ojos en el instante en que Hannah se inclinaba sobre él.
—¿Qué vas a hacer?
—Quitarte esta camisa tan sucia. No te muevas. Te la abriré, y luego tendré que cortarte las mangas —le temblaban las manos cuando empezó a desabrocharle los botones, descubriendo su camiseta interior. Aquí y allá la sangre le había pegado la tela a la piel.
Después de desabrocharle el cinturón, procedió a sacarle los faldones de la camisa. Su piel tenía un leve color dorado, con una capa de fino vello rubio. Tenía las costillas salpicadas de moratones. La cuerda que se había enredado a la cintura le había dejado una gruesa marca rojiza.
—Deduzco por tu cara que no es un bonito espectáculo.
—Estás vivo, ¿no? Eso es lo único importante. Quédate quieto —empezó a cortar la camiseta alrededor de un pedazo de tela empapada en sangre, pegada a la piel. Con el dorso de la mano le rozó un duro pezón: el contacto le provocó una punzada de excitación. Se recordó que aquel hombre era su marido: el trabajo de cuidarlo y curarlo era responsabilidad suya.
Procedió luego a cortarle las mangas de la camisa. Tenía la piel plagada de golpes y arañazos. Cuando terminara de limpiarlo, tendría que desinfectar las heridas y frenar la hemorragia… ¿Dónde estaba el maldito médico? ¿Por qué no llegaba de una vez?
Judd tenía los ojos cerrados, pero parecía muy consciente de su contacto.
—Voy a buscar jabón y agua caliente para lavarte —le informó—. ¿Tiene tu madre algo para desinfectar las heridas?
—Pídele a Al Macklin un poco de desinfectante del que usamos para los cortes con alambre de espino. Eso servirá.
—¿Pero eso no es para el ganado y los caballos?
—Sí. Y es diez veces mejor que el que usa Gretel en la casa. Vamos. Pídele unas vendas también.
Hannah corrió en busca del capataz. Estaba esperando en la puerta y se apresuró a facilitarle todo lo que le pidió. Hannah reprimió el impulso de pedirle que entrara con ella y la ayudara.
En la cocina, llenó una palangana con agua caliente de la tetera y localizó algunos trapos limpios. Sabía que Judd se había golpeado en la cabeza: ¿y si tenía alguna herida allí? No lo sabría con seguridad hasta que no terminara de limpiarlo. Después de recoger un pedazo de jabón y un cuenco para verter el agua, regresó con Judd.
Volvió a abrir los ojos cuando Hannah se inclinaba hacia él.
—No firmaste ningún papel que te obligara a esto cuando te casaste conmigo. Déjame, anda. Aguantaré bien hasta que llegue el médico.
—No soy ninguna niña. Puedo hacer esto perfectamente —dobló uno de los trapos y se lo deslizó debajo de la cabeza. Luego se la humedeció con agua caliente y empezó a lavarle cuidadosamente el pelo.
Un gemido escapó de los labios de Judd mientras el agua caliente corría por su cuero cabelludo. Su espeso pelo le había protegido de los cortes y arañazos, pero no del golpe que tenía justo debajo de la coronilla. El capataz le había dicho que Judd había quedado inconsciente. Aparte de todo lo demás, quizá tuviera una contusión grave.
—¿Eres un ángel del cielo o sólo una santa? —murmuró.
—Si lo fuera, no estaría ahora mismo en esta situación, ¿no te parece? —le secó el pelo y cambió el agua del cuenco.
Tenía la cara hecha un desastre. Judd cerró los ojos mientras ella le limpiaba los cortes y arañazos. El desinfectante que le había dado el capataz, negro como la brea, hizo un buen trabajo a la hora de cortar la sangre. Pero al poco tiempo Judd tenía el rostro tan negro como si se hubiera puesto una pintura de guerra.
Procedió luego a lavarle el cuello, los hombros, el pecho. Él la observaba en silencio, siguiendo con los ojos cada uno de sus movimientos. Hannah entreabrió los labios cuando tocó la profunda cicatriz en forma de hendidura que tenía en un costado, y el círculo de pequeñas cicatrices rosadas que la rodeaban, como el halo de tormenta de una luna llena. Quint le había dicho que tanto la herida de bala como la infección subsiguiente estuvieron a punto de matarlo. Y luego había sufrido la malaria. Judd Seavers era indudablemente un tipo duro.
La zona de las costillas era un punto delicado; la más leve presión le hacía torcer el gesto de dolor. Hannah sabía que tenía que vendárselas, pero no se atrevía. Cualquier movimiento brusco por su parte podría producir una lesión de pulmón o algo peor. Sólo un médico podría asumir aquella tarea sin peligro alguno. Eso si llegaba pronto…
—Avísame si te hago daño —le dijo mientras le alzaba ligeramente un brazo.
—Tranquila. Lo estás haciendo muy bien.
—¿Por qué no está tu madre aquí, Judd? —le preguntó en un impulso—. ¿Por qué, nada más verte, se encerró en su habitación? ¿Acaso el hecho de verte le trajo malos recuerdos?
—Es más que eso, me temo.
Su respuesta la dejó asombrada.
—Quint me contó cómo murió tu padre. Debió de ser un golpe terrible para ella. ¡Pero es tu madre! ¡Tendría que estar aquí ahora mismo, contigo!
—Quint no te contó toda la historia. Quizá ni siquiera la sepa: sólo tenía seis años cuando sucedió —contuvo el aliento y apretó la mandíbula para resistir el dolor—. Yo sí que estuve presente: un chico de catorce años sin un solo gramo de sentido común. El ganado salió de estampida, y yo decidí hacerme el héroe e intentar detenerlo. Mi caballo se encabritó y me lanzó justo delante de las vacas.
Hannah se olvidó de respirar mientras esperaba a que continuara.
—Mi padre salió a buscarme. Me subió en su caballo y luego algo pasó. Estaba allí, a mi lado… cuando de repente ya no estaba. Nunca supe lo que sucedió. Sólo que cuando lo encontramos… —se le quebró la voz—. Perdona por ponerme tan sentimental. Debe de ser el whisky.
—Sólo eras un chiquillo, Judd. No tenías por qué…
—Mi padre lo era todo para mi madre. Ella nunca me ha hablado de aquel día, pero yo sé que jamás me lo perdonó. La ropa de luto, la casa a oscuras, la silla de ruedas… todo eso sirve para recordarme lo que le hice.
—¡Pero eso es horrible!
—¿Sí? —se estremeció cuando Hannah le tocó un punto sensible debajo del brazo—. Al menos es sincera con sus sentimientos. Hoy, cuando me sacaron de la carreta, apostaría cualquier cosa a que cuando me vio pensó que finalmente me había llevado mi merecido.
Hannah le estaba limpiando las quemaduras de la cuerda que tenía en la cintura. Tenía la sensación de que Edna no era la única que no había perdonado a Judd por la muerte de su padre. Después de quince años, él tampoco se había perdonado a sí mismo.
En los veinte últimos minutos le había revelado más cosas sobre sí que en todos los años que hacía que lo conocía. Quizá el whisky le había aflojado la lengua. Tal vez al día siguiente se arrepintiera de haberle hecho tantas confidencias. Pero ahora formaba parte de la familia… Si quería sobrevivir a la amargura y a la tensión que impregnaban aquella casa como un miasma, necesitaría entender a la gente que la habitaba.
Contempló sus tejanos desgarrados. En la cara interior de un muslo, una herida seguía empapando de sangre el pantalón. No era momento para la vergüenza. Armándose de valor, agarró las tijeras.
—Lo que me pregunto es por qué te has quedado tanto tiempo aquí —le dijo mientras empezaba a cortarle el pantalón por abajo, desde el tobillo—. Pudiste haberte marchado, ¿no? O mejor todavía: pudiste haberte casado y fundar un hogar propio.
—No podía. Alguien tenía que ocupar el lugar de mi padre y llevar el rancho. Quint era demasiado joven y mi madre no tenía la menor idea de ello, pese a que contaba con un buen capataz. Yo me había hecho ilusiones con estudiar en la universidad, quizá incluso viajar y ver algo de mundo… —contuvo el aliento mientras las tijeras se deslizaban por el pantalón pernera arriba.
—Así que te enrolaste en los Rough Riders.
—Ya no podía aguantar más. Necesitaba escapar, y quería hacer algo por mi país. Mi amigo Daniel estaba loco por ir. Así que nos enrolamos juntos.
—Sí, lo sé —Hannah recordaba a Daniel Sims, pelirrojo, un joven que siempre estaba alegre. Su ataúd había llegado al pueblo cuando Judd aún seguía en el hospital.
—Tal vez buscara redimirme… no lo sé. Quint tenía edad suficiente para asumir la responsabilidad del rancho, pero también quería marcharse… Le pedí que me diera un año. Después de eso, le prometí que volvería y me haría cargo de todo.
—Y cumpliste tu promesa —dijo Hannah, recordando que la ausencia de Judd había durado unos diez meses. ¿Cumpliría Quint la promesa que le había hecho a ella? ¿Volvería a casa? ¿Sería un marido para ella y un padre para su hijo?
Judd soltó un gruñido de dolor cuando Hannah llegó con las tijeras a la parte sensible, empañada de sangre. Debía de haberse herido con alguna raíz o con una piedra de borde afilado: le había desgarrado la carne casi hasta la entrepierna. Del tajo seguía emanando sangre.
Tenía que limpiarle y vendarle la herida. Para llegar bien a ella, tendría que descubrirle del todo la pierna, casi hasta la cadera. Había tanta sangre que apenas podían distinguirse los bordes de la herida.
Luchó contra una sensación de mareo mientras continuaba cortándole el pantalón. Debería haber empezado por allí. De haberlo sabido antes…
Judd cerró de repente una mano sobre su muñeca, distrayéndola de aquellos pensamientos. La súbita conciencia de su fuerza masculina reverberó por todo su cuerpo. Las tijeras cayeron sobre la mesa.
—Ya has hecho suficiente, Hannah —masculló—. Puede que seas mi esposa legal, pero no espero que me desnudes.
Su mirada tenía la dureza del granito. Hannah sintió removerse algo en lo más profundo de su cuerpo.
—Seguro que había enfermeras en el hospital.
—Esto era diferente. Ya se ocupará de mí el médico. Me pondré bien.
Hannah negó con la cabeza.
—Tú no puedes verte la herida. Es peor de lo que crees. Y puede que pasen horas hasta que llegue el médico… el tiempo suficiente para que te mueras desangrado, o para que se agrave la infección. Necesito limpiarte y desinfectarte esto ahora mismo.
—Uno de los hombres podría…
—Ellos te pusieron en mis manos. Al fin y al cabo, soy tu esposa. Y ahora quédate quieto.
Con mano temblorosa, alzó las tijeras.