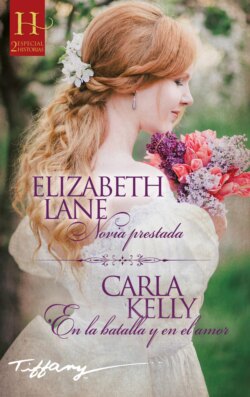Читать книгу Novia prestada - En la batalla y en el amor - Elizabeth Lane - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Uno
ОглавлениеDutchman’s Creek, Colorado
2 de marzo de 1899
Hannah sintió acercarse el tren, antes de oírlo. Su mano buscó la de Quint mientras el andén empezaba a temblar bajo sus pies. Un lastimero silbato atravesó el lluvioso horizonte.
—¡Ya está aquí!
Quint se volvió hacia la fuente del sonido como un perro de caza amarrado, deseoso de soltarse para echar a correr. Hannah se estremeció bajo su chal cuando el frío viento de marzo barrió el andén. De un momento a otro vería la voluta de humo gris destacándose sobre la neblina que cubría los campos. Demasiado pronto, el tren haría su entrada en la estación. Cuando partiera de nuevo, Quint se despediría de ella por la ventana de uno de los vagones.
Miró su perfil de rasgos finos y bien delineados, memorizándolo. Los rizos que le caían sobre la frente, el leve abultamiento del puente de la nariz, sus ojos castaños de mirada alerta, fija en aquel momento en el recodo de la vía por el que estaba a punto de aparecer el tren. Una sonrisa bailaba en sus labios.
«No es justo», pensó Hannah. Quint era feliz, mientras que su corazón estaba a punto de romperse como un frasco de conserva estrellado contra el suelo. Había amado a Quint Seavers desde el principio de los tiempos. Se habían enamorado en el colegio, y el pueblo entero había esperado que se casaran. Entonces… ¿por qué Quint no podía dejar que la naturaleza siguiera su curso? ¿Por qué se le había metido en la cabeza aquella desquiciada idea de huir de allí y buscar fortuna en las minas de oro del Klondike?
Al principio había pensado que no era más que un capricho. Pero durante el último año Quint no había hablado de nada que no fuera el Klondike. Sólo una cosa lo había mantenido en Dutchman’s Creek. Su hermano mayor, Judd, había ingresado en los Rough Riders de Theodore Roosevelt y se había marchado a la guerra de Cuba, dejando a Quint a cargo del rancho familiar y de su madre inválida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Después de haber pasado cuatro meses con los Rough Riders y cinco en un hospital militar, Judd regresaba a casa. Llegaría en ese mismo tren que estaba a punto de aparecer tras el recodo de la vía. El mismo tren que se llevaría a Quint.
—¿Crees que habrá cambiado? —las blancas manos de Edna Seavers se cerraban con fuerza sobre los brazos de su silla de ruedas. Vestida de negro de la cabeza a los pies, llevaba atada a aquella silla más tiempo del que Hannah podía recordar.
—La guerra cambia a todo el mundo, mamá —dijo Quint—. Judd lo ha pasado muy mal con sus heridas de guerra y con la malaria. Pero volverá a ser el de antes una vez que se haya recuperado del todo. Ya lo verás.
—Ojalá fueras tú el que viniera y Judd el que se marchara —le señora Seavers nunca había disimulado su predilección por Quint—. ¿Por qué tienes que irte? Eres demasiado joven para andar solo por el mundo…
—Tengo veintiún años, mamá —suspiró—. Me prometiste que podría irme cuando Judd volviera a casa. Bueno, pues Judd ya está a punto de volver. Y yo me marcho.
Hannah miró a Quint y luego a su madre, sintiéndose como si fuera invisible. Llevaba años siendo novia de Quint, pero Edna apenas parecía reconocer su existencia.
El tren silbó de nuevo: el silbato sonó como un grito en los oídos de Hannah. Se sentía incómoda. Su madre le había soltado más de un sermón sobre los apetitos de los hombres y le había hecho jurar, con la mano sobre la Biblia, que se mantendría alejada del pecado. Pero la tarde anterior, cuando estuvo con Quint en la oscuridad del granero, sus buenas intenciones se habían hecho añicos: al final se había entregado a él con entusiasmo.
Sin embargo, el acto había sido tan incómodo y doloroso que cuando por fin Quint se hizo a un lado, con un gemido, ella se había sentido secretamente aliviada. Más tarde, aquella misma noche, en la habitación que compartía con sus cuatro hermanas pequeñas, Hannah había enterrado el rostro en la almohada y había llorado hasta quedarse sin lágrimas.
El tren entró por fin en la estación. Rostros borrosos se asomaban a las ventanas de los vagones. El saco de la correspondencia cayó pesadamente sobre el andén. Los frenos chirriaron mientras la cadena de vagones terminaba de detenerse.
Hubo un momento de silencio. Se abrió una puerta. La solitaria figura de un hombre alto, tocado con un sombrero de fieltro, apareció en el estribo. Velado por la finísima lluvia, saltó al andén.
Hannah no conocía bien a Judd Seavers. Lo recordaba como un joven taciturno de ojos grises y manos que siempre habían estado ocupadas en algo, trabajando. En los años en que Hannah había frecuentado el rancho de los Seavers, no había mostrado mayor interés por ella que la propia Edna.
En aquel momento se dirigía hacia ellos, que lo esperaban bajo el techado del andén. Caminaba lentamente, despreocupado de la lluvia que resbalaba por su sombrero y su abrigo de color pardo. En una mano llevaba un viejo petate de campaña. Hannah pensó que parecía viejo. Prematuramente envejecido. Quizá fuera eso lo que la guerra hacía a la gente…
¿Pero por qué estaba pensando en Judd? En cuestión de unos pocos minutos, Quint, su Quint, el amor de su vida… se habría marchado. Por meses, seguro. Quizá por años. O quizá para siempre.
Judd apretaba los dientes para combatir el dolor. Por lo general no era para tanto, pero el largo y agotador viaje en tren parecía haber despertado todos y cada uno de los fragmentos de metralla que los médicos le habían dejado en el cuerpo. Sufría, pero estaba decidido a no demostrarlo. No con su madre y su hermano mirándolo.
La enfermera le había ofrecido láudano para soportar el viaje, pero él lo había rechazado: ya había probado suficientes opiáceos para saber lo que podían hacerle a un hombre. Aun así, después de haber pasado varias noches con aquel traqueteo del tren torturándole los huesos, habría vendido su alma al diablo por unas pocas horas de alivio.
Pero nada de eso importaba ahora: estaba en casa, caminando por el andén bajo la finísima lluvia de Colorado. Había vuelto entero de la guerra. Ojalá algunos amigos suyos hubieran podido decir lo mismo. Y la malaria le había dejado en paz… por el momento. Los patéticos e insistentes temblores y la fiebre, junto con las infecciones provocadas por las heridas, lo habían mantenido en el hospital durante toda una eternidad. En realidad, debería estar muerto. Había perdido la cuenta de todas las ocasiones en que había estado a punto de despedirse del mundo.
Nadie se aventuró a salir bajo la lluvia a recibirlo, ni siquiera Quint. El chico desgarbado que Judd había criado desde que era un bebé se había convertido en un hombre guapo. Su mochila de viaje descansaba a sus pies sobre el andén, lista para ser cargada en el vagón al grito de «¡viajeros al tren!». Después de pasar un año llevando el rancho y soportando las quejas de su madre, era como un joven halcón deseoso de alzar el vuelo. Judd no le envidiaba su suerte. Se la había ganado.
Su madre estaba todavía más delgada y envejecida de lo que recordaba. Aparte de eso, no parecía haber cambiado mucho. El mismo vestido negro, la mantilla de lana y el sombrerito remilgado. El mismo gesto de crispación en los labios. Tal vez hubiera preferido verlo volver de la guerra en un ataúd, porque en ese caso Quint no habría podido marcharse.
Y luego estaba la chica. Vestida con un fino chal y un viejo vestido rojo, se aferraba a la mano de Quint como si quisiera fundir sus dedos con los suyos. Era una Gustavson, la familia que a duras penas se ganaba la vida en la pequeña granja vecina del rancho de los Seavers. Todos tenían los mismos ojos azules y el mismo color de pelo, rubio panocha. La chica se había convertido en una mujer muy hermosa. ¿Cómo se llamaba…? Hannah, sí, eso era. Se había olvidado completamente de ella hasta ahora.
Quint le soltó la mano y se dirigió hacia él. Con la lluvia resbalando por su pelo, le tendió la mano.
—Me alegro de que hayas vuelto, Judd —dijo, incómodo—. He intentado llevar el rancho lo mejor que he podido.
—Seguro que lo habrás hecho muy bien —le estrechó la mano. Tenía la palma callosa: el chico se había convertido en un hombre—. ¿Qué tal está mamá?
—Como siempre. Gretel Schmidt sigue cuidando de ella. Ya verás que nada ha cambiado mucho.
«Excepto tú», pensó Judd mientras se dirigía hacia las dos mujeres que seguían esperando, a cubierto de la lluvia. Su madre no hizo ningún esfuerzo por sonreír. Sus manos eran todavía más frías y pequeñas de lo que recordaba. La chica, Hannah, murmuró un tímido «hola». Iba peinada como una colegiala, con dos gruesas trenzas que caían sobre sus senos pequeños y perfectos. Antes de que pudiera bajar la mirada, Judd descubrió un brillo de lágrimas en sus ojos.
—¿Estás ya recuperado de tus heridas, hijo?
La madre de Judd se había criado en una adinerada familia de Boston. Siempre se enorgullecía de hablar con extremada corrección y esperaba que sus hijos hicieran lo mismo en su presencia.
—Perfectamente, madre. Sólo sufro alguna molestia de cuando en cuando —su propio cuerpo lo estaba desmintiendo a gritos.
—Tu padre se habría sentido muy orgulloso de ti.
—Eso espero.
—No tendrás mucho tiempo para descansar —le dijo Quint—. Tenemos unas doscientas vacas esperando soltar sus terneros. Pero me rondaba por el cacumen que ya contabas con ello.
—¿Te rondaba por el cacumen? —su madre hizo un gesto desdeñoso—. Habla siempre correctamente, Quint. La gente te juzgará precisamente por tu manera de hablar. De todo lo que te he enseñado, recuerda eso al menos.
—Creo que empezaré a hablar mal en cuanto salga de aquí —musitó Quint al oído de su hermano.
El silbato del tren sonó de nuevo.
—¡Viajeros al tren! —gritó el maquinista.
Quint se volvió entonces hacia Hannah y le acunó el rostro entre las manos.
—Te escribiré en cuanto pueda —le prometió—. Y cuando vuelva rico… ¡tú y yo celebraremos una boda como este condado nunca ha visto ni volverá a ver!
A esas alturas, la chica ya estaba llorando.
—No me importa que te hagas rico. Lo único que quiero es que vuelvas conmigo, sano y salvo.
Quint le dio un beso duro y rápido antes de colgarse la mochila de un hombro.
—Madre —volviéndose hacia ella, la besó en una mejilla.
La anciana seguía apretando los labios. No le devolvió el beso. Por fin, Quint se dirigió a su hermano:
—Podéis mandarme las cartas a la estafeta de Skagway. Las recogeré allí siempre que pueda, y procuraré contestaros.
Judd volvió a estrecharle la mano.
—Sigue el consejo de tu chica. Vuelve sano y salvo.
—¡Viajeros al tren!
La máquina ya estaba soltando vapor. Estaba empezando a moverse cuando Quint saltó al estribo, sonriente, y desapareció dentro del vagón. Segundos después se asomaba por una de las ventanillas, saludando con la mano.
La chica echó a correr por el andén. Hasta que el tren ganó velocidad y la dejó atrás.
Sin aliento, Hannah deshizo el camino que había hecho corriendo. Sentía una punzada de dolor en un costado. Se le había roto un hombro del vestido, y se arrebujó en el chal para cubrirse.
La señora Seavers y Judd la esperaban bajo el techado del andén, tan fríos y orgullosos… No eran en absoluto como Quint, que la había querido y le había hecho reír, y no le había importado que su familia fuera pobre…
¿Qué haría sin Quint? ¿Y si no volvía? Aminorando el paso, intentó imaginar cómo sería Alaska. Había oído historias sobre osos gigantescos, manadas de lobos, horribles tormentas de nieve, aludes y hombres sin ley que se no se detenían ante nada. El pensamiento de Quint en un lugar semejante la llenaba de terror.
Judd se había colocado detrás de la silla de ruedas de su madre, listo para empujarla. Cuando salieron bajo la lluvia, la anciana abrió su pequeño paraguas negro. Empapada por la lluvia y luchando con las lágrimas, Hannah los siguió hasta la calesa.
Previsiblemente, la dejarían en su casa. Después de aquello, probablemente no volvería a poner los pies en el rancho Seavers hasta que volviera Quint. Los Seavers eran una familia acomodada, con un gran rancho, una gran casa y mucho dinero en el banco. Los padres de Hannah habían emigrado desde Noruega al poco de casarse. Habían trabajado duro en su pequeña granja, la única manera que habían tenido de alimentar a sus siete hijos. Como primogénita que era, no le faltaría trabajo mientras Quint estuviera fuera. Pero ya estaba pensando en las cartas que le escribiría a la luz de la vela, al final de sus jornadas.
La calesa los estaba esperando junto al almacén de la estación. Judd empujaba la silla de ruedas por el suelo irregular, procurando no manchar de barro a su madre. Sus manos grandes, llenas de cicatrices, estaban muy blancas, consecuencia de los largos meses que había pasado en el hospital. Hannah no pudo evitar preguntarse por la gravedad de sus heridas. Se movía como un hombre sano y fuerte, pero no le pasó desapercibida la manera en que tensó la mandíbula cuando levantó a su madre, que apenas pesaría cuarenta kilos, para sentarla en el asiento trasero de la calesa. Sus ojos grises tenían una mirada cansada, como si hubiera visto demasiado mundo.
Mientras Judd cargaba la silla de ruedas en el maletero de la calesa, Hannah se sentó al lado de Edna Seavers. La capota de fieltro las protegía de la lluvia, pero el viento era frío. Se arrebujó en su chal; los dientes le castañeteaban. Pensó una vez más en el tren que llevaría a Quint hasta Seattle, donde abordaría un barco para Alaska. Un misterioso lugar que no era más que un nombre para ella. Quizá le pidiera a la maestra de la escuela que le enseñara un mapa, para poder ver dónde estaba…
Judd se subió al pescante y, sin pronunciar una palabra, agarró las riendas. La calesa se puso en marcha, con sus ruedas hundiéndose en el barro. Hannah temblaba de frío cuando atravesaron la calle principal del pueblo, que apenas acababa de despertarse. El sol había salido ya, pero la luz tamizada por la lluvia era oscura, gris. El silencio de sus dos compañeros acentuaba la melancolía del ambiente.
Apretujada contra el pequeño y huesudo cuerpo de Edna, se esforzaba por permanecer quieta, Por fin, cuando la calesa estaba cruzando el puente del arroyo, ya no pudo soportar más aquel silencio.
—Seguro que tienes muchas historias de la guerra que contar, Judd… ¿Qué sentiste al galopar por San Juan Hill al lado de Teddy Roosevelt?
Judd soltó un gruñido.
—Fue Kettle Hill, no San Juan Hill. Y no galopábamos. Íbamos a pie. El único caballo que había a la vista era el que llevaba debajo el trasero gordo de Roosevelt.
—Oh. Pero tú estuviste en los Rough Riders. ¿No era una unidad de caballería?
—Las tropas de caballería necesitan caballos. Los nuestros no habían llegado a Florida para cuando zarpamos. Los Rough Riders desembarcamos en Cuba y luchamos como infantería. ¿Es que no lees los diarios?
Hannah se encogió como si hubiera recibido una bofetada. De hecho, su familia no podía permitirse comprar diarios. E incluso aunque su padre hubiera llevado alguno a casa, ella habría estado demasiado ocupada ordeñando, haciendo queso, desbrozando el huerto, fregando los suelos y ocupándose de sus hermanos para tener tiempo de sentarse un rato para leerlo.
—Bueno, era lo que había oído… Pero debió de ser glorioso cargar contra el enemigo…
—¡Glorioso! —resopló Judd con un gesto de desdén—. ¡Fue una carnicería! Setenta y seis por ciento de bajas, hombres cayendo al suelo como trigo segado… ¡todo para que Teddy Roosevelt se convirtiera en un maldito héroe!
—En serio, Judd… —los dedos de Edna, finos como patas de araña, apretaron con fuerza el paraguas recogido—… toda esta conversación sobre la guerra me está levantando dolor de cabeza, y no he traído mis pastillas. ¿Te importaría quedarte callado hasta que lleguemos a casa?
Judd soltó un suspiro y se inclinó sobre las riendas. Hannah se retorcía nerviosa en su asiento. ¿Cómo podía aquella familia tan triste haber engendrado a un Quint tan alegre y risueño? Quizá había sido una excepción. O quizá había salido a su padre, que había muerto hacía tanto tiempo.
En medio de un fúnebre silencio, continuaron por el camino flanqueado de sauces hasta llegar a campo abierto. Hacia el oeste, la nieve de los escarpados picos brillaba por encima de un manto de niebla. La lluvia repiqueteaba ligeramente sobre la capota de la calesa.
El silencio había vuelto a hacerse insoportable.
—Quint me dijo que la montaña más alta de Norteamérica estaba en Alaska. ¿Crees que tendrá alguna oportunidad de verla?
Edna Seavers la fulminó con la mirada: era, de hecho, la primera vez que la mujer la miraba en toda la mañana.
—Le he pedido a mi hijo que se calle —le recordó—. Por favor, ten la cortesía de respetar mis deseos.
—Lo siento —murmuró Hannah—. Yo sólo quería…
—Ya basta, jovencita. Y te agradecería que no volvieras a mencionar a mi hijo en mi presencia. Ya estoy suficientemente molesta con toda esta situación, y mi jaqueca está empeorando.
—Perdón —Hannah miró a Judd. Seguía mirando al frente, con los labios apretados. Evidentemente no estaba dispuesto a defenderla ante su propia madre.
Con un nudo en el estómago, bajó la vista a sus manos apretadas sobre el regazo. Ésa había sido la peor mañana de su vida. Y la presencia de esos personajes tan patéticos no estaba mejorando las cosas.
—Para el carro, por favor. Quiero bajar.
Judd se volvió para mirarla, sorprendido.
—No seas tonta. Está lloviendo.
—No me importa. Ya estoy mojada.
—Muy bien, si eso es lo que quieres… —tiró de las riendas—. ¿Podrás llegar hasta casa? Quedan todavía unos tres kilómetros de camino.
—Hay un atajo campo a través. Gracias por todo —bajó de la calesa, recogiéndose las faldas para no marcharse de barro. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
Judd se la quedó mirando mientras abandonaba el camino y se internaba en un prado. Con la cabeza alta, las trenzas al viento, caminaba con la dignidad y la majestad de una reina. Los Gustavson apenas tenían donde caerse muertos, pero aquella chica tenía su orgullo.
—Vámonos —dijo Edna.
—Claro —se puso nuevamente en marcha—. No has sido nada amable con ella, madre. Deberías haberte disculpado.
—¿Por qué? ¿Para tenerla merodeando por la casa mientras Quint esté ausente? Echaré de menos a tu hermano, desde luego, pero espero que se quede fuera el tiempo suficiente para que esa chica se busque a otro. Es bonita, sí, pero también pobre y ordinaria. Desde luego, no es de nuestra clase.
Judd no dijo nada. Las opiniones de su madre no habían cambiado en cinco años. Discutir con ella sería una pérdida de tiempo.
Miró hacia el prado. Todavía podía ver la mancha roja del vestido de Hannah destacando en el amarillo apagado de la hierba. La siguió con la mirada hasta que desapareció entre unos árboles.