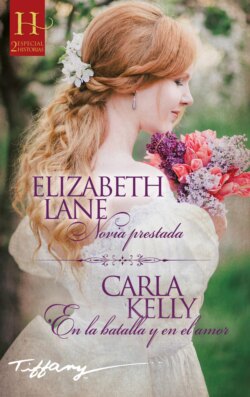Читать книгу Novia prestada - En la batalla y en el amor - Elizabeth Lane - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cinco
ОглавлениеPara el amanecer del día siguiente, Hannah ya estaba levantada y vestida. Pero no había señal alguna de Judd. Su cama estaba hecha, su despacho envuelto en silencio. Sólo cuando vio la esquina de un billete asomando debajo del escritorio que había en la mesa, recordó la promesa que le había hecho de que le dejaría algún dinero en efectivo.
Había sido un gesto de gran generosidad, pero Hannah no podía permitirse aceptar ese dinero. Después de esconder bien el billete, cerró la puerta del despacho y abandonó la habitación.
Cruzando el porche, salió al patio. Lo primero que advirtió fue la ausencia del potro negro de Judd en el corral. Los mozos habían acabado de desayunar y estaban ensillando sus monturas. Dos hombres llevaban las mulas a la carreta. Hannah pensó en preguntarles a qué hora se había marchado Judd y por qué había salido tan temprano. Pero entonces recordó que era su esposa. Aquellos hombres habrían dado por supuesto que habían pasado la noche juntos.
Los hombres la saludaron tocándose su sombrero y montaron en sus caballos. De pie en el porche, vio cómo se alejaban hacia el prado donde el ganado esperaba a ser conducido a los pastos del norte. Gretel estaba trabajando; podía oírla limpiando y rascando el hollín del horno de la cocina de carbón. Algo le dijo que la mujer no acogería de buen grado su oferta de ayuda.
Pal, el perrillo de lanas de Quint, se acercó tímidamente al porche. Sentándose en los escalones, Hannah lo abrazó y hundió la cara en su espeso pelaje.
—Tú también lo echas de menos, ¿verdad, chico? —susurró.
Pal agitó alegremente el rabo y le regaló una cariñosa lametada. Hannah suspiró. Al menos tenía un amigo en aquel lugar.
Llevándose al perro, atravesó el patio y encontró el sendero que llevaba por entre los sauces hasta el lugar donde el arroyo se arremansaba en una charca. Los mirlos revoloteaban entre los juncos. Una rata de agua trazó una lenta estela en la calma superficie de la poza. Hannah se sentó en un tronco caído. Con una mano apoyada en el lomo del perro, se dedicó a admirar el color cambiante del cielo, del rojo fuego al azul aguamarina.
Quint y ella habían ido allí muy a menudo, de adolescentes. Un lugar secreto donde habían compartido sueños y confidencias. Sentados en aquel mismo tronco, habían saboreado sus primeros besos, apenas un roce de labios, antes de sucumbir a la pasión…
Una lágrima resbaló por su rostro. Durante años había soñado con convertirse en la esposa de Quint, y ahora era como si todo hubiera salido al revés. Se había convertido en la señora Seavers. Pero estaba casada con el hermano de Quint.
Levantándose, desanduvo el camino hasta el corral. Los hombres se habían llevado la mayoría de los caballos, pero habían quedado unos pocos, que en aquel momento estaban comiendo su primera avena del día. Los dos enormes percherones que tiraban de la carreta del heno estaban al lado de la valla: ambos parecían ansiosos de recibir su atención. Acarició a uno de ellos, y el otro le empujó suavemente la mano con la cabeza.
Se llevaba perfectamente con los animales del rancho, reflexionó sombría. Era la gente la que la mantenía en un estado de ansiedad: la misma gente de cuya aceptación dependía el futuro de su hijo.
La verdad la sacudió como una explosión. Se había estado regodeando en la autocompasión, pero había llegado el momento de crecer, de madurar. Tenía un hijo en camino. Por el bien de ese niño, necesitaba hacer justamente lo que más temía.
Decidida, volvió a la casa. No ganaría nada escondiéndose de Edna Seavers. Y Judd tenía razón. Tendría que ser ella la que diera el primer paso. Cuanto más lo retrasara, más tensa se volvería su relación.
Al pasar por la fuente, se detuvo para refrescarse las manos y la cara. Intentó peinarse con los dedos húmedos su melena enredada. Como mujer casada que era, no podía seguir llevando trencitas de niña. Pero tampoco tenía pasadores para recogerse el cabello con elegancia, como convenía a una dama. Así que por el momento se haría una única y gruesa trenza a la espalda y se la ataría con el pedazo de hilo que llevaba en el bolsillo. Elegante no era, pero tendría que valer para su presentación en la mesa del desayuno.
Judd le había dicho que su madre solía levantarse temprano y desayunar en el comedor. Seguramente ya estaría allí. Hannah sólo podía confiar en que estuviera de buen humor para recibir compañía…
Subió las escaleras del porche y abrió la puerta. El comedor estaba entre el salón y la cocina. La fugaz esperanza de que Edna no hubiera bajado todavía se reveló vana cuando descubrió su figura de pajarillo sentada a la cabecera de la mesa. No de pajarillo, se corrigió; más bien parecía un diminuto halcón. Sus ojos, grises como los de Judd, se entrecerraron cuando la vio entrar en la habitación.
—Aquí estás —dijo la mujer, señalando con la cabeza la silla vacía a su izquierda—. No estaba segura de que tuvieras educación suficiente para aparecer.
Sólo entonces advirtió Hannah el servicio que habían dejado dispuesto para ella: el plato de porcelana con borde dorado, con la servilleta doblada bajo el cubierto de plata. Tomó asiento en la elegante silla estilo Reina Ana.
—Me disculpo por llegar tarde —murmuró.
—Ya. ¡Gretel!
—¿Sí, señora? —Gretel apareció en el umbral, luciendo un vestido negro con cofia y delantal blancos.
La vestimenta era tan absurda como ponerle un vestido de primera comunión a un bulldog, pensó Hannah, pero se abstuvo de hacer cualquier comentario. Si Edna Seavers quería vestir a su ama de llaves como una elegante doncella de salón, era problema suyo.
—Un poco de té de menta, por favor, Gretel. Una taza para nuestra pobrecita niña. Yo tomaré otra también.
—Mi nombre es Hannah, señora Seavers.
—Sí, claro —hizo un gesto de desdén—. Come una galleta, anda.
—Gracias —Hannah escogió una galleta de la bandeja, se la llevó a la boca y le dio un pequeño mordisco. Era una galleta hojaldrada, sabrosísima. De las habilidades culinarias de Gretel no tenía ninguna queja, desde luego.
—Cielo santo… ¿siempre comes así? —Edna la estaba mirando horrorizada.
—Lo siento, no sé a qué se refiere —Hannah se había servido sólo cuando la invitaron y además no se había metido toda la galleta en la boca.
—¡Eso! ¡Morder una galleta así, directamente! ¡Nunca antes había tenido que presenciar maneras tan espantosas en una mesa!
Hannah luchó contra el impulso de levantarse de golpe y marcharse. Pero se prometió que, sucediera lo que sucediera, no dejaría que Edna le hiciera perder la paciencia.
—Quizá podría usted enseñarme la manera correcta de comer una galleta, señora Seavers —dijo educadamente.
Edna se limpió los labios con una esquina de la servilleta.
—Conociendo a esa familia tuya, no me sorprende que nunca hayas aprendido. Yo no te invité a venir a esta casa, pero dado que ya estás aquí, tendrás que aprender a comportarte en la mesa. De lo contrario, dormirás en el granero y dormirás con los cerdos.
Hannah se encogió como si se hubiera quemado. Ciertamente había crecido en la pobreza, pero nadie en su familia le había dirigido palabras tan groseras. Se obligó a morderse la lengua. Estaba soportando aquella humillación por el bien de su hijo.
—Primero la servilleta —dijo Edna—. Tienes que ponerla sobre tu regazo, doblada por la mitad, así.
En casa, el padre de Hannah había comido con un simple trapo de secar enganchado en el peto de su pantalón. Mary y las niñas tenían los delantales para proteger sus vestidos. Aquella servilleta que tenía delante parecía tan pequeña como inútil.
—Mírame y haz exactamente como yo.
Hannah imitó los movimientos de los dedos de ardilla de Edna, colocando la galleta sobre el platillo de plata que estaba al lado de su plato.
—Y ahora, con el cuchillo de la mantequilla…
Edna cortó una punta de mantequilla y la dejó cuidadosamente en el borde del platillo. Luego partió un pedazo pequeño de galleta, untó una minúscula cantidad de mantequilla y se llevó el diminuto bocado cuidadosamente a la boca.
Todo el proceso le pareció a Hannah lo más absurdo y menos práctico del mundo. A la gente que comía de esa manera evidentemente le sobraba tiempo que perder.
—Y ahora, hazlo tú para que yo te vea —Edna se recostó en la silla mientras clavaba en Hannah su mirada de halcón.
Le temblaron las manos mientras untaba de mantequilla el minúsculo pedazo de galleta. Se disponía a llevárselo a la boca cuando escapó de entre sus dedos y cayó sobre el inmaculado mantel de lino.
—Oh… —Hannah se apresuró a recogerlo y comérselo, esperando que Edna no viera la mancha de grasa que había dejado la mantequilla.
La había visto, por supuesto. La mujer arqueó una fina ceja y se puso a tamborilear con los dedos sobre la mesa.
—Que una mujer tan torpe y estúpida haya conseguido encandilar a un hijo mío es algo que escapa a mi comprensión. Repítelo, niña, y esta vez… ¡hazlo bien!
A esas alturas, los nervios de Hannah estaban tan alterados que apenas pudo sostener el cuchillo: se le escapó de la mano y cayó con un estrépito al suelo. Sólo la llegada de Gretel con el té la libró de una reprimenda.
Hannah se obligó a conservar la paciencia mientras Gretel le llevaba otro cuchillo. Edna le estaba enseñando a comportarse como una Seavers. Apretaría los dientes y aprendería todo lo que pudiera.
Estudió la manera en que su suegra tomaba el té e imitó todos sus movimientos. Poco a poco, consiguió superar los siguientes minutos sin cometer ninguna incorrección. Sí, estaba aprendiendo. Y el té de menta le estaba sentando bien. Fue incluso capaz de probar los huevos revueltos.
—He avisado a una modista para que te haga ropa nueva —dijo Edna—. Evidentemente no puedes pasearte por ahí con esos harapos que has traído de tu casa. Cualquiera diría que te has pasado los diez últimos años enganchada a una mula… ¡algo que, por cierto, es bien posible!
A pesar de su resolución, aquello le afectó. Después de todo, sus padres habían hecho todo lo posible para que sus hijos fueran bien vestidos.
—No todo el mundo puede permitirse bonitos vestidos, señora Seavers. Dado que no pienso asistir a ningún baile de gala, seguiré con la ropa que llevo puesta.
—¡Absurdo! ¡La gente te verá! ¿Qué pensarán de mí si dejo que mi nuera vista como una pilluela? Priscilla Hastings es la mejor modista de todo el condado. También es una excelente peluquera —miró ceñuda la gruesa trenza que Hannah se había hecho apresuradamente—. ¡Qué desgracia de pelo! ¡He visto colas de caballo mejor cepilladas que tu melena!
—No necesita usted…
—Ni una palabra más, jovencita —Edna se levantó temblorosa y recogió su bastón—. Tú querías ser una Seavers, y te las has arreglado para conseguirlo. Pues bien… ¡ahora parecerás y te comportarás como una Seavers, y no como la hija de un sucio e ignorante granjero noruego!
Hannah levantó bruscamente la cabeza. Que criticara su ropa y sus maneras era una cosa. Pero que insultara a su familia era algo completamente distinto.
—¡Mis padres son gente honrada y trabajadora! —le espetó—. No me importa quién se crea que es, señora Seavers. ¡No consentiré que hable de mi familia en ese tono!
Edna ya había llegado al umbral de la puerta. Volviéndose, arqueó una ceja con desdén.
—Bueno, por lo menos tienes agallas, niña. Puede que lo tuyo tenga solución. Tengo que escribir unas cartas. Priscilla estará aquí a las diez. Dile a Gretel que me avise cuando llegue.
El bastón de Edna resonó lúgubre en el suelo de madera mientras se alejaba hacia su habitación. Hannah permaneció sentada a la mesa, temblando. Estaba haciendo todo lo posible por llevarse bien con su suegra. Pero al parecer ella estaba decidida a humillarla de todas las maneras posibles.
Maldijo a Judd… ¿cómo podía haberse largado a las montañas, dejándola allí sola con aquella mujer? O quizá ése había sido el plan… Juntarlas a las dos y luego quitarse de en medio. Si eso era lo que había pretendido, ¡iban a tener algo más que palabras cuando volviera a casa!
Gretel abrió la doble puerta que separaba el comedor de la cocina. Entrecerrando los ojos, miró primero la mesa y luego a Hannah.
—¿Ha terminado ya, señorita?
La servilleta se le cayó al suelo mientras se levantaba.
—Ya he terminado, gracias —respondió, luchando contra las lágrimas—. Y no me llamo «señorita». Mi nombre es Hannah. O, si prefiere las formalidades, soy la señora Seavers. Señora de Judd Seavers —y abandonó apresurada la habitación.
Cuando la calesa de la señora Priscilla Hastings se detuvo ante la casa de los Seavers, Hannah ya había recuperado la compostura. Después de salir a dar otro paseo con el perro, había regresado a tiempo de lavarse bien la cara para que no se le notara que había llorado y de desenredarse bien el pelo.
Pensó que estaría lista y preparada para lo que pudiera suceder. Pero cuando, de pie ante la ventana de su dormitorio, vio a la elegante modista descender de la calesa, se le volvió a encoger el corazón. Consciente de que se llevaría una reprimenda si no bajaba pronto, estaba esperando en el salón cuando Edna entró con la modista. Priscilla Hastings, viuda, de unos cuarenta y tantos años, era una mujer rellenita, de generoso pecho, mejillas sonrosadas y pelo gris primorosamente peinado. Hannah se había preparado para que le cayera mal, pero inmediatamente cayó rendida ante su simpatía.
—Creo haberte visto por el pueblo, Hannah… sí, camino de la estación con alguna carta, si mal no recuerdo. Bueno, no importa, empecemos ya.
Sentándose en una otomana, abrió el gran bolso que llevaba. Dentro había varias revistas del Harper’s Bazaar, un maletín guateado lleno de retales de tela, una cinta de medir, tijeras, un cuaderno de notas y un acerico lleno de alfileres.
—Necesitarás algo para salir, por supuesto, y varios vestidos para casa —le dijo, hojeando una revista—. Te he señalado algunos estilos que podrían venirte bien.
Hannah lanzó una mirada aterrada a Edna, que se había instalado en su mecedora. Seguro que tenía que saber que, de allí a dos meses, ninguno de aquellos vestidos le valdrían. ¿Por qué entonces no decía nada?
Edna hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, y Priscilla sonrió.
—Creo que vas a tener un bebé. Te haré los vestidos con dobles costuras para que podamos agrandarlos quitando unos pocos pespuntes. Cuando tengas el bebé, volveré y los arreglaremos otra vez. No te preocupes, que no diré nada: soy una mujer muy discreta. ¿Cuánto tiempo crees que duraría en este trabajo si fuera por ahí contando cuentos en cada casa? Y ahora echa un vistazo a estos modelos, a ver qué te parecen…
Las dos horas siguientes pasaron volando. Después de escoger el diseño y la tela de cuatro vestidos, dos de calicó, uno de cambrai y otro de seda azul marino de cuello blanco, la modista le tomó meticulosamente las medidas. Priscilla no cesó de hablar mientras recogía la cinta y tomaba notas.
—Con esto debería bastar para que me ponga manos a la obra con tu nuevo vestuario, querida. Necesitarás enaguas y demás ropa interior, así como zapatos y medias. Ahora que ya sé tus medidas, elegiré algunas cosas en el pueblo y te las traeré con el primer vestido.
—Muchas gracias. Jamás había imaginado que luciría una ropa tan bonita.
—Agradéceselo a tu suegra —le dijo la modista—. Fue ella la que me llamó. ¿Qué le parece, señora Seavers? ¿Le parecen bien los vestidos?
Edna hizo un gesto de indiferencia con la mano.
—Supongo que sí. Y no hay necesidad de que me dé las gracias. No podría consentir que un miembro de mi familia fuera por ahí vestido de harapos, ¿verdad? ¡Y ahora sube con la niña a su habitación y haz algo con ese pelo tan horrible que lleva!
27 de junio de 1899
Querido Quint,
Si mis cartas te han llegado, entonces sabrás lo del bebé y lo de mi boda con Judd. No es que seamos realmente marido y mujer, eso ya lo sabes. Estamos esperando que vuelvas a casa para que podamos arreglar la situación.
Hannah dejó la pluma sobre el escritorio. Sus labios se movieron silenciosamente mientras releía lo que había escrito en el lujoso papel de hilo que había encontrado en el escritorio de su habitación. ¿Qué pensaría Quint cuando descubriera que se había casado con Judd? ¿Entendería el sacrificio que su hermano había tenido que hacer para darle a su hijo el apellido familiar? ¿Por qué todo había tenido que complicarse tanto? ¿Por qué no había podio Quint regresar a casa y casarse con ella?
Judd me ha dicho que te ha escrito una carta explicándote las cosas. Hace dos semanas que se marchó a llevar el ganado a los pastos de verano y no he vuelto a saber de él. Pero tu madre ha sido muy generosa conmigo. Trajo a una modista a casa para que me hiciera unos vestidos nuevos. Esta mañana llevo uno, la señora también me enseñó algunas maneras de recogerme el pelo. Me dijo que tenía el cabello más bonito que había visto en su vida, pero yo estoy segura de que sólo quería ser amable. Todavía tengo que aprender a peinarme bien. Esta mañana he intentado hacerme una trenza en espiral…
¿Pero por qué le estaba hablando a Quint de su pelo? ¿Por qué debería un hombre interesarse por semejantes trivialidades?
Las cosas marchan bien aquí, en el rancho. Judd dice que hiciste un buen trabajo mientras él estuvo fuera. Pal te echa de menos. Se ha convertido en mi mejor amigo. Damos paseos hasta la poza y recordamos lo bonito que era estar contigo.
La ropa está empezando a apretarme por la cintura. Todavía no he sentido moverse al bebé, pero en unas pocas semanas sí que lo sentiré. ¡Cómo me gustaría que estuvieras aquí, compartiendo todo esto conmigo! Si lees esta carta, por favor escríbenos para que sepamos que estás bien. Estoy preocupada. Judd está preocupado. Y tu madre también. Todos te queremos.
Las lágrimas le nublaron la vista. Siempre había sido una sentimental, pero al parecer el embarazo había acentuado aquel rasgo de su carácter. El simple hecho de pensar en Quint, tan lejos, le cerraba la garganta.
Terminó la carta con una frase alegre, le puso un lacre y bajó las escaleras. Dado que Edna no aprobaba que su nuera se paseara por el pueblo sola, a Hannah no le quedaba otro remedio que enviarla con Gretel, que cada semana iba al pueblo a hacer la compra.
Desde luego, habría preferido llevarla ella misma. Entre otras cosas, porque echaba de menos el agradable atajo que atravesaba los prados, con los mirlos revoloteando sobre su cabeza y el rumor de las altas hierbas al paso de su falda. El hogar de los Seavers era una mansión suntuosa. Pero desde la partida de Judd, se había sentido como una prisionera, en absoluto un miembro de la familia. Por primera vez en su vida, Hannah tenía mucho tiempo libre y no sabía qué hacer con él: una sensación que odiaba. Quería sentirse útil. Quería sentirse necesitada y valorada.
Hasta el momento sólo había descubierto algo que podría funcionar: los rosales durante largo tiempo descuidados por Edna, plantados a cada lado de las escaleras del porche. Cuando los vio, estaban llenos de malas hierbas y casi marchitos por la falta de agua y fertilizantes. Sin molestarse en pedir permiso, buscó unos guantes y herramientas en el cobertizo y se pasó horas podando, cavando, acarreando agua desde el pozo y rastrillando el abono del corral. Hasta el momento, los rosales la habían recompensado con nuevos brotes y un buen número de capullos todavía verdes. Si Edna había notado el cambio, no le había comentado nada al respecto. Pero al menos no se había quejado.
Al atravesar el pasillo, se miró en el espejo de marco dorado. Durante la última semana, Priscilla le había entregado tres de sus vestidos. Ese día Hannah había escogido uno ligero, de cuadros, con tonos pastel de rosa y azul. En ese momento se detuvo para mirar a la elegante joven del espejo, con la melena recogida en lo alto de la cabeza. ¿Era ella realmente? Con cada día que pasaba, estaba menos y menos segura.
Llevaba cerca de una semana sin ver a su familia. Sólo en ese momento, mientras evocaba cada rostro querido, tomó conciencia de lo mucho que los había echado de menos. Decidió que iría a verlos ese mismo día. La granja de los Gustavson no estaba lejos: treinta minutos por el atajo que tanto le gustaba. Edna probablemente agradecería su ausencia de la casa durante unas horas.
Alegre por la perspectiva de la visita, se dirigió a toda prisa a la cocina para avisar a Gretel.
Judd esperaba en una boscosa loma, montado sobre Black Jack, su gran potro negro. Hacía sol y el aire perfumado de los pinos era claro y limpio con el cristal. Abejas y mariposas volaban de flor en flor.
Oteó el horizonte salpicado de cumbres cubiertas de nieve. La naturaleza había sido generosa aquel año. Las nieves del invierno habían sido abundantes, lo mismo que la lluvia de primavera. Habría comida y agua de sobra tanto para las vacas como para la fauna salvaje. En el verde arroyo que se distinguía colina abajo, el ganado pastaba en la hierba de verano. Los terneros de primavera retozaban al sol. El ganado estaría bien por lo menos hasta el otoño… de manera que se le habían acabado las excusas para quedarse en la montaña. Había llegado el momento de recoger a los hombres y regresar al rancho.
No tenía ganas de volver. Allí, a cielo abierto, se sentía mejor, como si se estuviera curando. Las sangrientas pesadillas que lo acosaban en casa habían desaparecido. Sólo el recuerdo del angelical rostro de Hannah y sus inocentes ojos azules lo perseguían en sueños. Hannah, la esposa a la que no podía permitirse tocar.
Allí, separados por el tiempo y la distancia, casi se sentía a salvo. Pero Judd sabía que, tan pronto como la viera, el diablo empezaría a susurrarle al oído. El deseo de tocarla, de rozarla con el hombro o de acariciarle una mejilla sería irresistible. Y detrás de aquellos simples deseos anidaba la tentación: yacer despierto en su cama por las noches, oyéndola al otro lado de la pared, imaginándosela en sus brazos…
Hannah no lo amaba, se recordó. Pertenecía en corazón, cuerpo y alma a Quint. Se había prometido a sí misma que la devolvería, intacta, a su verdadero marido. Hasta que llegara ese día, Judd sería su guardián, el valedor de un sagrado encargo. Un encargo que estaba decidido a no traicionar.
Poniendo su montura al paso, empezó a descender hacia el arroyo. Ya era hora de llamar a los hombres, recoger el campamento y regresar.
Ya casi había llegado cuando oyó un sonido que le encogió el corazón: el frenético mugido de un ternero en problemas. Recorrió con la mirada la llanura verde: en un principio no vio nada raro. Pero luego se volvió hacia el extremo más alejado del arroyo, donde la tierra había cedido para formar un empinado barranco. El ternero debía de haberse despeñado.
Atravesó la llanura al galope. No había nadie cerca, así que tendría que encargarse él del ternero. Sólo esperaba que no se viera en la necesidad de tener que matarlo, si acaso estaba herido y no tenía cura.
Una vez al borde del barranco, desmontó. Desde algún lugar del fondo, el ternero seguía mugiendo lastimosamente. Y ahora se le había unido la madre, que echaba de menos a su pequeño. Maldiciendo entre dientes, sacó su revólver y disparó tres tiros al aire. Era la señal convenida para pedir ayuda a sus hombres. El ternero de cuatro meses pesaría tanto como un hombre adulto y estaría enloquecido de miedo. Si tenía que descender por aquel barranco para intentar salvarlo, era mejor que lo supieran los demás.
Tumbándose sobre el borde, se estiró todo lo posible. Ahora sí que podía ver al ternero. Un pino había detenido su caída ladera abajo. Desde allí había sus buenos quince metros hasta el fondo del barranco.
El animal se retorcía impotente. En cualquier momento podría liberarse, o romperse alguna rama del pino, con lo que el animal se precipitaría a una muerte segura. No había tiempo para esperar ayuda. Tenía que lanzarle una cuerda ya.
Corrió a su caballo y recogió el lazo trenzado que llevaba en la silla. Mientras lo desenrollaba, buscó con la mirada un lugar donde asegurarlo. En el arroyo no había más que unos pocos árboles jóvenes. Sólo una roca redonda, arrastrada hasta allí por algún alud de invierno, parecía lo suficientemente sólida como para resistir el peso del ternero.
Aseguró la cuerda a la roca con dos vueltas y un nudo de seguridad. Luego, con el lazo en la mano, regresó al borde del barranco.
El ternero seguía allí, mugiendo de terror. Judd lo enlazó con facilidad, pero sabía que eso no sería suficiente. El peso del animal tirando de la cuerda provocaría su estrangulamiento. Necesitaba lanzarle una segunda cuerda alrededor del cuerpo. Y para eso tendría que bajar por el barranco.
Suspiró de alivio cuando oyó un grito seguido del galope de un caballo. Era Al Macklin, el capataz. En seguida se hizo cargo de la situación: lanzó a Judd una segunda cuerda y aseguró el otro extremo a su silla.
Judd se enrolló el lazo a la cintura, dejando cuerda suficiente para atar al ternero.
—Aguántala —le dijo al viejo capataz—. Cuando lo tenga atado, te aviso.
—Lleva cuidado.
Judd empezó a descender. La grava cedía bajo sus botas. Una lluvia de guijarros cayó al fondo del barranco. Procuró no mirar hacia abajo.
El animal se revolvía de terror, apretándose el lazo en torno al cuello. Sin tiempo que perder, Judd se colgó de la segunda cuerda y se columpió para alcanzarlo por detrás. Mientras hacía un lazo con el otro extremo y apretaba el nudo, no pudo evitar que el ternero le coceara las costillas.
Desde donde estaba, oyó llegar a las demás.
—¡Listo! —gritó—. ¡Súbenos!
El nudo que acababa de hacer se tensó, impidiendo que el animal se estrangulara y tirando de él al mismo tiempo.
Pero entonces el suelo se hundió bajo sus pies. El ternero soltó un mugido de terror mientras la grava se deshacía. Judd tuvo la sensación de que la cuerda le partía el cuerpo en dos. Y de repente todo se volvió negro.