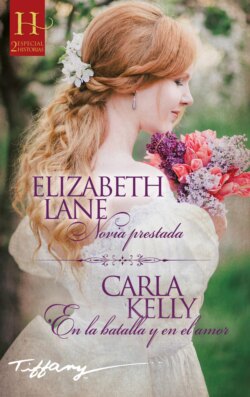Читать книгу Novia prestada - En la batalla y en el amor - Elizabeth Lane - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ocho
ОглавлениеJudd maldijo el dolor que le alanceaba las costillas cada vez que respiraba. En cualquier otra circunstancia, habría salido detrás de Hannah y habría intentado hacerla entrar en razón.
¿Y luego qué? ¿La habría estrechado en sus brazos y habría devorado su boca fresca como una fresa madura? Una vez más se arrepintió de haberse colocado él solo en aquella situación. ¡Debía de haber estado loco! En aquel momento sólo deseaba una cosa: que Quint volviera a casa y tomara en sus manos aquel asunto.
Escuchó el rumor de sus pasos leves bajando las escaleras y cruzando el vestíbulo, seguido del ruido de la puerta. En el silencio que siguió, sus palabras volvieron a torturarlo:
«Para ti esto ha sido un sacrificio… ¡una expiación por lo que le pasó a tu padre! ¡Te crees tan noble, Judd Seavers! ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Crees que yo no tengo sentimientos? ¿Que no tengo orgullo?»
Tenía razón. Se había casado con ella por todos los motivos que había citado… Lo había hecho para aliviar la agonía de su madre y salvar a un inocente niño del estigma de la bastardía. Lo había hecho, y que Dios lo perdonara, para aliviar su propia culpa. Pero su maldita lógica con pretensiones de superioridad moral no había incluido para nada las cosas que una mujer necesitaba escuchar.
Se había esforzado por ser generoso con Hannah, pero no había hecho nada para que se sintiera querida o acogida. No había hecho ningún esfuerzo para ayudarla a encajar bien en su familia. Y ahora que el daño estaba hecho, no sabía qué podía hacer para arreglar las cosas… al menos sin vulnerar las reglas que se había impuesto a sí mismo.
¿Había esperado que él la cortejara? ¿Que la abrazara, que le regalara flores, que le dijera lo hermosa que era? Judd lo habría hecho de buena gana. Pero ella era la chica de Quint, y llevaba un hijo suyo en el vientre. Su matrimonio no era más que un simple arreglo, sellado por una burla de la sagrada ceremonia que debería haber sido su boda con Quint.
No le extrañaba que Hannah lo hubiera flagelado con palabras y luego se hubiera marchado indignada. Judd había oído que las mujeres embarazadas solían alterarse con facilidad. Y, en su situación, apenas podía culparla.
Tenía muchos dolores. Tendría que permanecer encamado durante toda una semana, al menos. Y, durante toda esa semana, Hannah probablemente tendría que hacer de enfermera suya. Hizo solemne voto de ser un dechado de paciencia y gratitud. Y, por muy fuerte que fuera la tentación a la que le sometiera el diablo, no le pondría la mano encima.
Sólo podía rezar para que Quint volviera antes de que perdiera la cabeza y de paso el alma.
Había empezado a adormilarse cuando escuchó unos pasos. ¿Sería Hannah? Un momento después apareció Gretel con una bandeja con comida.
—Pollo con albóndigas. Su plato favorito, ¿ja?
Forzando una sonrisa, le dio las gracias en su rudimentario alemán, un detalle que sabía que le gustaba especialmente.
—Mi plato favorito, ja. Danke, Gretel. Si algo puede curarme, seguro que es tu comida.
Una expresión de placer se dibujó en el rostro adusto de la mujer.
—Su esposa está en el comedor, ¿la llamo para que le ayude con la comida?
—No hace falta. Puedo arreglármelas solo —esbozó un gesto de dolor mientras se acomodaba los almohadones. No había comido desde el desayuno, pero lo cierto era que no tenía mucho apetito. Ni siquiera para el pollo con albóndigas de Gretel. En cuando a lo de que Hannah le diera de comer… No, eso no le habría importado. Aunque, en su actual estado, la chica estaría más dispuesta a clavarle la cuchara en la garganta.
—Volveré para recoger la bandeja cuando termine abajo.
—No hace falta que te des prisa —se llevó una cucharada del guiso a la boca. No tenía hambre pero sabía que ella lo estaba observando y que se sentiría decepcionada si no comía. Detrás de la hosca apariencia de Gretel se escondía un gran corazón.
¿Por qué no podía tratar a su mujer con la misma delicadeza? Con Hannah era como un puño cerrado, temeroso de hacer otra cosa que no fuera golpear. Las amables palabras que con cualquier otra persona le afloraban a los labios, con Hannah era como si se le atascaran en la garganta.
Sabía bien por qué. Lo cierto era que, respecto a ella, no confiaba demasiado en sí mismo. Y todavía menos en sus propias manos. Cuando sentada en su cama había empezado a desabrocharse el vestido, sólo sus recientes heridas habían evitado que la estrechara en sus brazos y le hiciera todo lo que tenía el derecho legal, que no moral, a hacerle.
Quizá durante los próximos meses, cuando se acentuara su embarazo, el peligro se reduciría sensiblemente. Pero por el momento, la urgencia de tocarla, de deslizar un dedo por la curva de su espalda, de enterrar las manos en su gloriosa melena, de apoderarse de un seno y sentir cómo se le endurecía el pezón bajo el pulgar… Sólo de pensar en ella se excitaba insoportablemente. Estaba empezando a comprender por qué aquellos legendarios santos se flagelaban con látigos. Se habría sentido tentado de hacer lo mismo si con ello conseguía desterrar aquellas prohibidas imágenes que acudían a su mente.
Judd se obligó a terminar el pollo de Gretel y, con un esfuerzo, dejó la bandeja sobre la mesilla.
Había sido un día horrible, y sólo en ese momento estaba empezando a tomar conciencia de lo muy agotado que estaba. Se le cerraban los párpados. Se estaba deslizando hacia una oscuridad que amenazaba con tragárselo como si fuera una ciénaga. Y se hundió en ella de buena gana, deseoso solamente de descansar y de olvidar.
Hannah estaba en sus brazos. Yacían de costado, frente a frente, con sus piernas desnudas entrelazadas. El leve montículo de su vientre estaba en contacto con su miembro insoportablemente excitado. La agarraba de las nalgas con las dos manos, apretándola contra sí para incrementar la sensación de placer.
Hannah gimió, entreabriendo las piernas y avanzando las caderas para empezar a frotarse contra él. Judd podía sentir la humedad de su sexo, la delicada mata de vello que rodeaba sus delicados pliegues, más suaves que pétalos de rosa…
Podía oírla gimotear de necesidad mientras sentía la delicada perla rosada de su clítoris todo a lo largo de su falo… Hannah empezó a mover las caderas con mayor fuerza: con los dedos enterrados en su pelo, procuraba hundirle la cabeza entre sus senos. Su boca encontró un pezón, cálido y dulce como una fresa de verano. Comenzó a chupárselo, a lamérselo, a mordisqueárselo, embebiéndose de su aroma…
—Por favor, Judd —susurraba, entregándose a él—. Por favor… me moriré si no me haces el amor…
No habría podido detenerse ni aunque ella se lo hubiese pedido. Enloquecido por el deseo durante tanto tiempo negado, entró en ella de un solo movimiento. La oyó contener el aliento. Inmediatamente enredó las piernas en torno a su cintura, atrayéndolo hacia sí, húmeda y dispuesta.
Judd empujó, se retiró y volvió a empujar, cada vez más profundamente mientras su sexo se cerraba en torno a su miembro como un guante de seda. Hannah iba al encuentro de cada embate, excitándolo cada vez más… Se estaba perdiendo en ella, girando fuera de control hasta que de repente explotó, llenándola con el caliente y espeso chorro de su semilla…
Fue en ese preciso momento cuando oyó un fuerte golpe en la puerta seguido de una voz. Una voz que habría reconocido en cualquier parte.
—¡Judd! ¿Qué demonios estás haciendo?
La puerta se abrió. Recortada su silueta por la luz de la lámpara, Quint entró en la habitación…
—¡Judd! ¡Despierta!
Sintió una mano sacudiéndole un hombro. Su voz. Su fragancia. Aturdido, abrió los ojos.
—Despierta. Estabas soñando —estaba inclinada sobre él, con su rostro iluminado por la vela que había colocado sobre la mesilla. Sus rizos trigueños le caían sobre los hombros.
Judd parpadeó varias veces. ¿Había estado soñando? Tenía la sensación de que había ocurrido de verdad. Hasta qué punto había sido real para él lo demostraba la humedad pegajosa que sentía bajo las sábanas.
Y la culpa también la había sentido, cuando en el sueño Quint entró en la habitación…
—¿Qué hora es? —murmuró.
—Casi las diez. Estabas dormido cuando entré a buscar la bandeja. Me entraron ganas de dejarte dormir toda la noche, pero el doctor me dijo que podía resultar peligroso.
—No se me había ocurrido. Gracias por despertarme —vio que estaba en bata y camisón—. ¿Ya estabas acostada?
Sentándose en la mecedora, se cerró la bata sobre las rodillas.
—Iba a dormir en tu habitación, aquí al lado. Pero tenía miedo de dormirme y no oírte. Así que esta noche la pasaré aquí.
Judd se removió incómodo. Pasar una noche con Hannah en la misma habitación era lo último que necesitaba. Al día siguiente, se prometió en silencio, se levantaría de aquella cama aunque tuviera que ser lo último que hiciera en su vida. Se vestiría, saldría e intentaría hacer algo útil. Y por la noche volvería a su habitación. Aquella grande y mullida cama, con Hannah tan cerca, era un lugar peligroso.
—Estaré bien. Vuelve a la cama.
—Tienes una fuerte contusión. Alguien tiene que quedarse aquí contigo —se hundió en el asiento, decidida a quedarse—. Además, quiero disculparme contigo. Esta tarde me comporté como una estúpida. Te dije cosas muy injustas.
—Fue un día muy duro para los dos, Hannah —suspiró—. La verdad duele: tú tenías razón. Debí haber sabido que no podía corregir el pasado casándome contigo.
—Has sido muy generoso conmigo. No puedo culparte por ello.
—La generosidad no puede traer a Quint a casa. Y tampoco puede traer paz a mi madre. Los papeles del divorcio están en mi escritorio, bajo llave. Una palabra tuya y los firmaré. Me encargaré de que nunca os falte de nada, ni a ti ni al bebé.
Hannah vaciló lo suficiente para que a Judd se le acelerara el corazón. Finalmente negó con la cabeza.
—No, todavía es demasiado pronto. Ese momento aún no ha llegado.
—Gracias —su pulso había recuperado su ritmo normal—. Sé que me he expresado muy mal, con mucha torpeza. Pero quiero que sepas que aquí te necesitamos.
Era lo que ella había ansiado escuchar: lo supo por la manera en que se suavizó su expresión. Por lo demás, había sido una frase sincera. Su madre la necesitaría durante los meses siguientes. Y él la necesitaba en ese mismo momento… más de lo que le habría gustado admitir.
Pero estaba pisando un terreno prohibido: Hannah era la mujer de su hermano. Esa clase de pensamientos no tenían ningún derecho a invadir su mente. Ya era hora de tomar medidas al respecto.
Hacía rato que la vela ya se había consumido. Hannah seguía sentada en la mecedora, viendo dormir a Judd. Lo había mantenido despierto durante todo el tiempo posible, hablándole de sus padres, de sus raíces noruegas, de la constante lucha de su familia por alimentar y vestir a sus hijos.
Había descorrido las pesadas cortinas y abierto las ventanas, para dejar entrar la luz de la luna y el fresco aire de la noche. Podía ver claramente a Judd recostado en los almohadones, con la cabeza vuelta hacia un lado. Tenía los ojos cerrados y su magullado rostro tiznado de desinfectante. Hannah tuvo que luchar contra el sorprendente impulso de acunarle la cabeza contra su pecho, de acariciarle el pelo castaño y besar los golpes y arañazos que lastimaban su piel dorada. Ese día había estado a punto de morir… y todo por un simple ternero.
Se abrazó las piernas. El reloj de péndulo del vestíbulo dio la hora: la una. Judd seguía con los ojos cerrados, pero la cadencia de su respiración se había acelerado. Había empezado a retorcerse bajo las sábanas.
En ese momento estaba murmurando algo, palabras que Hannah apenas podía entender.
—No… no me obligues a hacerlo. Dios, no puedo… bajaremos, te llevaré a un médico… no puedes… —el resto quedó ahogado por sollozos.
Al final sus movimientos se tornaron tan violentos que Hannah temió que pudiera agravar sus heridas. Desesperada por inmovilizarlo, se tumbó a su lado y lo estrechó en sus brazos.
—Ssshh, no pasa nada… —apoyó la cabeza en su pecho: su cuerpo estaba envuelto en un sudor frío—. Estás soñando, Judd —murmuró, acariciándole el pelo bajo el húmedo vendaje—. Tranquilo, yo estoy aquí…
Poco a poco las convulsiones fueron cediendo. Su respiración volvió a serenarse. Judd dormía en sus brazos como un niño cansado. Le dio un beso en la frente, Judd Seavers era un hombre bueno y cariñoso. Pero una horrible visión torturaba su mente. Una imagen que tenía que haber experimentado de primera mano.
¿Habría alguna manera de combatir aquellas pesadillas? Hablar de lo que le había sucedido podría ser un primer paso. Pero Judd era un hombre muy reservado. Sin el whisky que había bebido, nunca le habría hablado de la muerte de su padre y del implacable corazón de su madre. Sabía que necesitaría algo más que alcohol para despejar la oscuridad que acechaba en aquellos sueños.
Pero ella era la esposa de Judd. Si no lo ayudaba ella… ¿quién lo haría?
Judd volvía a respirar profundamente. Su aroma, una mezcla de sudor masculino y tierra fresca, se mezclaba con el olor a whisky y a desinfectante. Bajo las sábanas, se arrebujó contra su calor, sintiéndose extrañamente segura y reconfortada. Y es que estaba tan cansada…
Hasta que por fin la venció el sueño.
La despertó la luz de la mañana entrando por el ventanal abierto. El lado de la cama de Judd estaba vacío, la sábana fría. Alarmada, se levantó rápidamente. La única señal de que había estado allí era una venda que se le había soltado y había caído a la alfombra.
En bata, corrió a la habitación contigua. La cama estaba vacía y el armario abierto. Sus botas, que ella había estado limpiando durante la noche, no aparecían por ninguna parte. Lo maldijo en silencio: ¿dónde se habría metido? Tendría que estar en la cama.
Sin molestarse en vestirse, bajó corriendo las escaleras y salió al porche. Escrutó el patio; transcurrieron varios segundos antes de que lo descubriera. Se hallaba en la puerta del granero. Uno de los hombres lo estaba ayudando a enganchar los caballos en la calesa.
—¡Buenos días, dormilona! —la saludó con un tono despreocupado que no consiguió engañarla ni por un instante. Luego se dirigió hacia ella, moviéndose como un anciano artrítico y haciendo muecas de dolor a cada paso.
—Vístete y desayuna. Nos vamos al pueblo.
Desde el porche, Hannah lo fulminó con la mirada.
—¿Es que has perdido el juicio, Judd Seavers? ¿Te has visto bien? Parece como si acabaras de salir de un ataúd. No deberías estar levantado, y mucho menos conduciendo una calesa.
—¿Quieres venir o no?
—Alguien tendrá que cuidarte, ¿verdad? ¡Dame quince minutos!
Entró corriendo en casa y voló escaleras arriba. Pese a toda su preocupación, estaba entusiasmada ante la perspectiva de una salida. Desde la boda apenas había salido del rancho excepto para visitar a su familia. Un viaje al pueblo le levantaría el ánimo.
Después de vestirse a toda prisa, se lavó la cara y los dientes y se recogió el pelo. Edna la fulminó con una mirada desaprobadora cuando pasó por la mesa del desayuno para saludarla y recoger dos galletas. Pero desapareció antes de que su suegra le lanzara otra diatriba sobre sus malas maneras.
Su sombrero de paja seguía colgado en la puerta; lo tomó y salió corriendo. Judd la esperaba al pie de la calesa. Sonrió al ver sus prisas.
—No me habría marchado sin ti. Eso lo sabes, ¿verdad?
—Sí que lo sé —desvió la mirada para disimular el rubor que teñía sus mejillas. ¿Se acordaría de que lo había abrazado durante buena parte de la noche?
Judd rodeó la calesa y le ofreció su brazo para subir.
—Soy yo la que debería ayudarte. Y ese camino lleno de baches será terrible para tus costillas.
—Iremos despacio. No te preocupes.
Con otro gesto de dolor, subió al pescante. Hannah se dio cuenta de que aquel viaje no era ninguna broma: Judd tenía un motivo urgente para bajar al pueblo esa mañana. Y, de alguna manera, ella tenía algo que ver en ello. Se moría de curiosidad, pero tenía que esperar. Ya se lo diría a su debido tiempo.
Hacía una mañana soleada, el aire era fresco y limpio. Las alondras cantaban en los postes que separaban los pastizales. Sólo cuando el pueblo apareció a la vista Judd se aclaró la garganta para hablar:
—Iremos al banco. Quiero abrirte esa cuenta, para lo cual necesitarán tu firma. También añadiré tu nombre a los titulares de la cuenta que tenemos en la tienda de coloniales del pueblo. De esa manera, cualquier gasto que hagas lo cargarán al rancho.
—Eres muy generoso, pero… ¿tanta confianza tienes en mí?
—Confío en ti, Hannah —se volvió para mirarla—. Eres parte de la familia, y quiero asegurarme de que no os falte de nada ni a ti ni al bebé.
Para entonces ya habían llegado a las afueras del pueblo. Las tiendas empezaban a abrir sus puertas. Las aceras de madera estaban llenas de gente que se apresuraba a hacer sus recados antes de que arreciara el calor del día. Aquélla iba a ser su primera aparición como señora Seavers. Percibía las miradas de curiosidad que perseguían a la calesa calle abajo hacia la estación de ferrocarril, y no le costaba imaginar lo que estarían pensando. Durante años había sido la novia de Quint. Y ahora, en su ausencia, se había casado con su hermano.
¿La verían como una hábil oportunista, que había aprovechado al vuelo la oportunidad de cazar al cabeza de familia de los Seavers? ¿O acaso alguno de ellos había descubierto la verdad?
Bajó la mirada a su vientre levemente abultado: todavía no era revelador, como si simplemente hubiera engordado algo. Pero la gente era lista. Y sabía contar, eso desde luego.
En la estación, Judd detuvo la calesa. Bajó con algún esfuerzo y se volvió para ayudarla. El plan era recoger la correspondencia y pasar por la oficina del telégrafo antes de ocuparse de los demás asuntos. Ningún miembro de la familia bajaba al pueblo sin recoger antes el correo a la espera de saber alguna noticia de Quint.
Ese día, como siempre, no hubo ninguna. Pero Judd sorprendió a Hannah al redactar un mensaje para el telegrafista.
—Ese cable era para la agencia que contraté para que buscara a Quint —le explicó mientras se alejaba de la oficina.
—¿Qué les has dicho?
—Que ya no necesito sus servicios.
Hannah se lo quedó mirando asombrada.
—Vamos —la tomó del brazo—. Te lo explicaré de camino a casa.
Volvieron al centro del pueblo y aparcaron la calesa delante del banco. Se dirigieron directamente al despacho del director, el señor Brandon Calhoun. Hannah nunca había hablado con él, pero lo conocía, como todo el mundo en Dutchman’s Creek. Alto y de cabello plateado, era el hombre más rico de la región, propietario de una gran casa de ladrillo más grande todavía que la de los Seavers.
Levantándose de su inmenso sillón de cuero, saludó primero a Hannah y luego a Judd.
—¿En qué puedo ayudarlos, señor y señora Seavers? —preguntó con una sonrisa.
Hannah estaba impresionada.
Quince minutos después tenía su propia cuenta en el banco, con un cantidad tan generosa que se había mareado sólo de verla. Judd firmó una autorización para que recibiera mensualmente una transferencia de la cuenta del rancho, de manera que nunca le faltara efectivo.
—No sé qué decir… —susurró mientras se alejaban—. Nunca había tenido tanto dinero, Judd. Cuando vivía en casa, tenía que cambiar huevos por papel y sellos para enviar mis cartas a Quint. No he hecho nada para ganar esto, no me lo merezco…
Se volvió para mirarla con una extraña expresión de tristeza.
—El dinero no es por lo que has hecho, Hannah. Es para el futuro, cuando probablemente te habrás ganado hasta el último céntimo.
Y dicho eso la llevó a la gran tienda de coloniales. El viejo dependiente la trató con la misma deferencia con que la había atendido el señor Calhoun. No hacía tanto que Hannah le había llevado huevos y mantequilla para cambiar por los preciados artículos que la familia tanto necesitaba. Ahora, en cambio, llegaba allí como la señora Seavers y podía comprar cualquier cosa que se le antojara…
Judd había llevado la lista de la compra que le había hecho Gretel. Cuando llenó la bolsa, insistió en que Hannah eligiera también algo. Compró algunos metros de tela de buena calidad, hilo, agujas y botones con la idea de hacer unos vestidos para su madre y las niñas. Hannah firmó el recibo, consciente de que se trataba de un gesto de cara a la galería. En realidad, todo lo que Judd había hecho aquella mañana había sido de cara a la galería, como si quisiera mostrar a todo el mundo de qué manera esperaba que trataran a su esposa… ¿Pero por qué? ¿Y por qué ahora, cuando debería estar descansando en la cama?
Recordó el cable que había enviado a la agencia de detectives para dar por terminado su contracto. Sí, Judd sabía algo. Y antes de decírselo, la estaba preparando para ello. La sospecha de lo que podía ser le provocó un escalofrío.