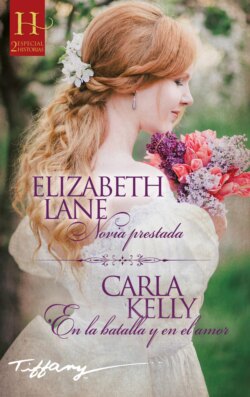Читать книгу Novia prestada - En la batalla y en el amor - Elizabeth Lane - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cuatro
ОглавлениеLa tarde del domingo siguiente, el juez de paz casó a Hannah y Judd. La ceremonia tuvo lugar en la amplia veranda de la casa de los Seavers, con la asistencia de Edna, Gretel Schmidt y los nueve Gustavson. Annie, estrenando el vestido de domingo que acababa de coserse ella misma, hizo de dama de honor.
Hannah lucía el vestido de novia de satén color marfil que Mary Gustavson guardaba en su ajuar para sus hijas. En lugar de velo sobre su melena suelta, llevaba una sencilla diadema de flores que Annie había recogido y trenzado apenas una hora antes. En la mano portaba un ramillete de las mismas flores silvestres.
El ambiente parecía más de un funeral que de una boda. Edna, sentada muy tiesa en su silla de ruedas, con expresión sombría. Gretel, vestida de gris y de pie detrás de ella, una verdadera columna de granito. Mary, con su anticuado sombrero, no cesó de llorar en toda la ceremonia. Soren simplemente parecía perdido, fuera de lugar.
Sólo la soñadora Annie parecía ver la boda como un motivo de celebración. Pero estaba demasiado ocupada haciendo callar a sus hermanos pequeños para poder prestar atención a la ceremonia.
Al lado del novio, Hannah luchaba contra las lágrimas. Siempre había soñado con casarse con Quint. Se había imaginado a sí misma pronunciando los solemnes votos de amarlo y honrarlo durante el resto de su vida. Se había imaginado su primer beso como marido y mujer, largo y tierno, cargado de la dulce promesa de la noche de bodas…
Pero en aquel momento quien estaba junto a ella era otro hombre, pronunciando con su voz grave unos votos que eran más burla que verdad.
—Yo, Judd, te tomo a ti, Hannah, como esposa… para amarte y honrarte… en la salud y en la enfermedad… hasta que la muerte nos separe.
Los papeles de su divorcio descansaban en un cajón del escritorio de Judd, a la espera de sus dos firmas para disolver el matrimonio. No habría noche de bodas, ni intimidad de ningún tipo.
¿Dónde estás, Quint? ¿Por qué no vuelves a casa y pones fin a esta farsa?
—Con este anillo…
Judd le estaba deslizando la alianza de oro en el dedo. El contacto del metal le resultó extraño, frío. Le entraron ganas de quitárselo y salir corriendo.
—Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia —el juez de paz era un hombre mayor que debía de haber oficiado cientos de bodas. Unos minutos antes de empezar, Judd se lo había llevado a un aparte para pedirle que prescindiera del trámite del beso, pero evidentemente el anciano se había olvidado.
Hannah apenas había mirado a Judd durante toda la ceremonia. En ese momento alzó la mirada a sus ojos grises, que la miraban expectantes. El suyo no era un matrimonio de verdad, desde luego. Pero era un genuino acuerdo de colaboración, movido por las mejores intenciones. Rechazar aquel beso significaría acabar la ceremonia con un punto amargo y desagradable. Hannah era consciente de ello. E intuía que Judd también.
Asintiendo, alzó levemente la cabeza. Se quedó sin aliento cuando sintió su mano en su cintura. Nunca había besado a un hombre excepto Quint. Quizá si cerraba los ojos y fingía…
Fue un beso tierno, fresco, delicado. Por un instante, Hannah se quedó paralizada. Ella fue la primera sorprendida cuando se puso de puntillas para prolongar el beso por una fracción de segundo. Sintió aletear algo en su pecho. Luego Judd la soltó y se hizo a un lado.
Acababa de besar a su marido. Y no había sido para nada como besar a Quint. Poco a poco empezó a respirar otra vez. Su madre se adelantó para abrazarla, seguida rápidamente de Annie. Soren le dio unas cariñosas palmaditas en la mano. Todo era puro teatro. Todos los adultos, incluso Annie, sabían lo que estaba sucediendo y por qué.
Edna Seavers no se sumó a las felicitaciones. Mientras Gretel se apresuraba a sacar la limonada y las exquisitas tartas de albaricoque, Edna continuó quieta como una estatua en su silla de ruedas.
A Hannah le daba igual. Pero Judd parecía decidido a hacer las cosas a su manera. Tomándola de un codo, la llevó hacia donde estaba su madre.
—¿No vas a dar la bienvenida a Hannah en la familia, madre?
Edna se negaba a alzar la mirada.
—¿Madre?
—Me está viniendo otra vez el dolor de cabeza, Judd —suspiró—. Por favor, llévame a mi habitación.
Judd miró a Hannah.
—Está bien —murmuró—. Vamos.
Hannah se hizo a un lado, viendo cómo Judd entraba en la casa empujando la silla de ruedas de su madre. Aquella escena era como un pequeño adelanto de lo que le estaba reservado. ¿Cómo podría vivir en aquella casa con una mujer que la odiaba tanto?
«Vuelve, Quint», rezó en silencio. «Vuelve y sácame de aquí».
Judd llevó a su madre a su habitación, situada al fondo de la planta principal de la casa. La puerta se abrió a una cámara de paredes encaladas, con negros cortinajes de terciopelo que bloqueaban la luz de los altos ventanales.
Los ojos de Judd tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, de manera que le costó ver la estrecha cama con su dosel negro y la fotografía de su padre, enmarcada en plata, descansando sobre la mesilla. Aquella habitación era como una cripta para vivos. Era precisamente la tristeza que emanaba aquella casa, así como la insistencia de Daniel, lo que le había animado a enrolarse en los Rough Riders de Roosevelt. Había vuelto cargado de pesar, de angustia. Y ahora, tres meses después, era como si perteneciese para siempre a aquel lugar, como si él mismo fuera una sombra más en una casa repleta de ellas.
Los huesos de su madre apenas pesaban, como los de un pajarillo. La levantó en brazos y la depositó sobre la cama. Edna se recostó en los almohadones, esperando a que su hijo le cubriera las piernas con el chal de lana suave que dejaba siempre a mano, sobre una silla cercana.
En su juventud, Edna Seavers había sido una belleza, con su melena castaña y sus vivaces ojos negros. Pero el dolor por la muerte de su marido la transformó por completo. Judd no podía imaginar lo que debió de haber sufrido, al perder a alguien tan querido. Ver lo que eso le había hecho a su madre había sido toda una lección: que el amor marchaba siempre de la mano del dolor.
—Tú siempre te has enorgullecido de tus buenas maneras, madre —le reprochó—. No hacía falta que fueras tan grosera con Hannah y con su familia.
Edna se limitó a resoplar, tensa la mandíbula.
—Hannah es tu nuera. Es una buena chica, de una familia honrada y trabajadora. Dado que va a vivir bajo tu techo, cuanto antes la aceptes, más fácil será la situación para todos, tú incluida.
—Una buena chica, ¿eh? —lo fulminó con la mirada—. ¿Entonces qué es lo que hace pavoneándose con el anillo de un hombre en el dedo y el hijo de otro en la tripa?
—Madre, eso es…
—No pienso aceptarla, Judd. Ella me quitó a Quint. ¡Y ahora se ha apoderado de ti también!
—Tengo que volver con nuestros invitados. Le diré a Gretel que te traiga un té —Judd se volvió y abandonó la habitación. Quería a su madre y se esforzaba por comportarse como un hijo respetuoso. Pero a veces la única manera que tenía de lidiar con determinadas situaciones era marchándose.
Quint era digno hijo de su padre: cariñoso, encantador, impulsivo y generoso. Quizá por eso Edna lo quería tanto. Judd, en cambio, era consciente de haber heredado la naturaleza de su madre: era triste, melancólico, y tan terco y duro como el acero más templado. Cuando ambos chocaban por algo, su enfrentamiento duraba semanas, incluso meses.
Y ahora había abierto la caja de los truenos al casarse con Hannah y meterla en casa. Pero ya estaba hecho y no iba a echarse atrás. Por el bien del hijo de Quint, aquélla era una batalla que estaba decidido a ganar. Sólo podía esperar que Hannah estuviera a la altura del desafío.
Obligándose a poner buena cara, salió al porche. La fiesta se había trasladado al patio, donde los pequeños Gustavson ya estaban jugando. Hannah estaba con sus padres y con el anciano que había oficiado la ceremonia. El vestido de satén de color marfil le estaba algo grande, pero resaltaba maravillosamente sus delicadas curvas. Con su sedosa melena rubia coronada por la diadema de flores, parecía una criatura de otra edad, una especie de ninfa pagana…
—¡Ven a jugar con nosotros, Hannah! —un niño pequeño le tiró de la falda—. ¡Contigo es más divertido!
La joven bajó la mirada a su vestido de novia.
—Lo siento, Ben, pero no creo que…
—¡Por favor! —su expresión habría derretido hasta el granito—. ¡Sólo un ratito!
Vaciló, y luego se echó a reír mientras dejaba su copa sobre un escalón del porche.
Después de quitarse los zapatos, se recogió las faldas y corrió hacia el grupo de niños. Los críos se desparramaron por el patio, gritando de alegría mientras ella intentaba darles caza.
Observando los reflejos del sol en su pelo, Judd sintió un nudo en la garganta. Hannah era una chica tan radiante, tan llena de luz y de vida… ¿Cómo podría sobrevivir en aquella casa?
Tiempo atrás, cuando solía verla con Quint, con sus trenzas y su pobre vestido, más de una vez se había preguntado por lo que habría visto su hermano en ella. Ahora ya lo sabía. Hannah tenía un resplandor interior, una calidez especial que afloraba a la superficie en forma de pura belleza, como la luz del sol al atravesar una vidriera de colores. No se cansaba de mirarla.
Era su mujer, y la madre del hijo de Quint. Dios todopoderoso… ¿qué había hecho?
Hannah permanecía de pie bajo el amplio alero del porche, contemplando distraída las alargadas sombras del atardecer en el patio. La mesa de las viandas ya se había recogido. El vestido de su madre había vuelto al ajuar, a la espera de la siguiente novia Gustavson. Su familia se había despedido y se había marchado a casa. La dura prueba del día de su boda estaba tocando a su final.
Se había tomado su tiempo para deshacer el exiguo equipaje que su familia le había hecho. Le habían guardado la ropa, sus escasos artículos de aseo y unos pocos libros, todas sus posesiones, en un simple saco de tela. Se había sentido ridícula mientras colocaba todas aquellas cosas en la enorme cómoda de cajones y el colosal armario de madera de cedro.
Judd había insistido en que ocupara el gran dormitorio de la planta superior, que antaño había sido el de sus padres. Le había dicho que necesitaría el espacio cuando Quint regresara a casa, y también para el bebé. Sin darle opción a discutir, él había trasladado sus cosas a su antigua habitación, vecina a la de sus padres. El dormitorio de Quint, al final del pasillo, seguía tal y como lo había dejado cuando se marchó. Las habitaciones de Edna y de Gretel estaban justamente debajo, en la planta baja.
Cerrando los ojos, se echó la melena hacia atrás y dejó que la brisa refrescara su rostro sudoroso. En casa, su madre estaría acostando en ese momento a los pequeños. Su padre estaría dormitando en el sillón, mientras Annie y Emma recogían la cocina. Su hermano Ephraim, que soñaba con convertirse en predicador, estaría leyendo la biblia a la luz de una vela.
Su nueva casa le parecía tan grande como un palacio. Pero echaría de menos la alegre calidez de su pequeña granja. Y sobre todo la compañía de su familia.
Desde los barracones que se alzaban detrás del granero, la brisa llevó hasta ella el rasgueo de una guitarra y un leve aroma a tabaco. Cuatro hombres trabajaban en el rancho permanentemente, con algunos más contratados temporalmente para acarrear y marcar el ganado. Hannah todavía no conocía a ninguno. Y cuando se los presentaran, se cuidaría mucho de mostrarse demasiado amable con ellos. Su madre ya le había advertido sobre los vaqueros y lo mucho que podían perjudicar a la reputación de una mujer. Gretel se mostraba tan distante que apenas le dirigía la palabra, y en cuanto a Judd…
Se puso a juguetear con la fina alianza de oro que Judd le había colocado en el dedo. Un estremecimiento le recorrió la espalda cuando evocó su imagen vestido con aquel elegante traje negro, bien peinado, recién afeitado… Evocó también la pregunta que había visto en sus ojos grises mientras se inclinaba para besarla, y el vuelco que le había dado el corazón cuando sintió sus firmes y cálidos labios en los suyos…
Tuvo que recordarse que Judd era su marido, pero sólo de nombre. No la quería; quizá incluso ni siquiera le caía bien. Pero su lealtad hacia su hermano estaba fuera de toda duda. Podía contar con que guardaría escrupulosamente las distancias, evitando toda excesiva familiaridad.
Ese día, Hannah había adquirido un nuevo hogar y una nueva familia. Pero nadie había allí a quien pudiera considerar su amigo. Nunca en toda su vida se había sentido tan sola.
Los grillos habían despertado. Hacia el este, el borde de la luna asomaba por las montañas. Durante años, Hannah había soñado con su noche de bodas, envuelta en los brazos de Quint… pero aquella noche no iba a ser en absoluto la que había imaginado. La pasaría sola en una cama tan grande y fría como la distancia que la separaba del hombre al que amaba.
—¿Tienes hambre? —la pregunta de Judd la sobresaltó. Había salido al porche y estaba detrás de ella, a unos pasos—. Hay pollo frío y pudín de arroz en la cocina. Puedo pedirle a Gretel que te saque una bandeja.
Hannah negó con la cabeza. Había rechazado la cena una hora antes, pretextando que le dolía el estómago. En realidad no se había sentido capaz de sentarse a cenar con su nueva familia.
—No hace falta que la molestes. Ya me prepararé un bocadillo después… si es que Gretel no me echa a patadas de la cocina.
Judd se adelantó para colocarse a su nivel frente a la barandilla del porche.
—Puedes hacer lo que quieras, Hannah. Ésta es ahora tu casa.
—No quiero parecer desagradecida, pero… no la siento como mi hogar. En casa tenía cosas que hacer. Esto, en cambio… es como vivir en un hotel de lujo.
—¿No te gusta tu habitación?
—Es tan grande como un granero… aunque nunca había visto un granero con una cama de dosel. ¿Te das cuenta de que en toda mi vida he pasado una noche sola?
—Ya te acostumbrarás. Y si necesitas algo, yo estaré al lado. Lo único que tienes que hacer es llamarme.
—Ya —de repente se ruborizó. ¿Y si Judd se había tomado su comentario como una invitación? Desde luego, lo había parecido.
Alzó la mirada hacia él, sintiéndose vulnerable. Judd era su marido legal. Si decidía ejercer sus derechos maritales… ¿quién podría impedírselo?
La luz de la luna recortaba los planos y ángulos de su rostro. Quint era el más guapo de los dos, pero Judd poseía un aura de poder, un sereno aire de autoridad. No se había cambiado la blanca camisa de lino, pero se la había arremangado, descubriendo sus fuertes y morenos brazos. El pálido soldado convaleciente que había descendido del tren tres meses atrás había dejado paso a un hombre sano y atezado, poseedor de una fuerza que Hannah encontraba perturbadoramente sensual.
Contempló sus manos grandes, llenas de cicatrices, apoyadas en la barandilla al lado de las suyas. Podía sentir sus ojos clavados en ella, percibir las preguntas que flotaban latentes en el aire. ¿Qué sucedería si alargaba una mano y… lo tocaba?
—¿Me tienes miedo, Hannah?
Sus palabras volvieron a sobresaltarla. Lo miró.
—No tienes nada que temer. Eres la mujer de mi hermano. Llevas un hijo suyo en tus entrañas… carne de mi carne y sangre de mi sangre. Daría mi vida para protegerte.
—Lo sé —susurró.
—Entonces sabrás también que puedes confiar en mí. Cuando aceptaste este matrimonio, te prometí que nunca te pondría una mano encima. Ya descubrirás que soy un hombre de palabra.
Hannah quiso replicar algo, pero era como si la lengua se le hubiera pegado al paladar. El único sonido que se oyó salió de su estómago: un leve y sordo rumor. Judd reprimió una carcajada.
—Creía que habías dicho que no tenías hambre.
—Quizás un poco… —volvió a ruborizarse.
—Te propongo una cosa: Gretel hace el mejor pudín de arroz de toda la comarca. A mí me está apeteciendo un plato. Siéntate en los escalones mientras traigo un poco para los dos —al ver que vacilaba, añadió—: Es una orden, señora Seavers.
Escuchar de sus labios su nombre de casada fue suficiente para que le flaquearan las rodillas. Temblando, se sentó en el escalón superior mientras Judd atravesaba el porche y entraba en la casa. ¡La señora Seavers! Muy pronto estallaría el escándalo en el pueblo. Podía imaginarse lo que dirían. Con Quint ausente durante apenas tres meses… ¡la pequeña intrigante de Hannah Gustavson había terminado casándose con su hermano!
No podía esperar que la trataran amablemente por ello, sobre todo cuando se supiera lo del bebé. Pero aprendería a mantener la cabeza alta. Era una Seavers, legalmente al menos. Y lo que era más importante: su hijo era un Seavers. En qué lío se había metido…
Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Judd volvió con dos cuencos de pudín de arroz.
—Espero que te guste frío. Gretel ya lo había metido en la fresquera.
—Sí, gracias —al aceptarlo, sus dedos se rozaron. Procuró ignorar el cosquilleo de excitación que sintió mientras Judd se sentaba junto a ella, no lo suficientemente cerca, sin embargo, para que pudiera tocarla. El pudín olía a nata fresca y canela. Cuando se llevó la primera cucharada a la boca, encontró una pasa.
—¿Te gusta?
—Es… delicioso. En casa comemos a veces arroz con un poco de azúcar. Pero la canela y las pasas son un lujo que mis padres no pueden permitirse.
—¿Lujos? ¿Un puñado de pasas y un poco de canela?
—Es evidente que nunca has sido pobre —Hannah se llevó otra cucharada a la boca. Dado que Judd le había presentado la oportunidad en bandeja, decidió sacar el tema que tanto la había estado preocupando desde que le propuso matrimonio—. Bueno… Dijiste que podría tener algo de dinero para mí misma. Espero que hablaras en serio, porque me gustaría ayudar a mi familia: ropa para la escuela de los chicos, algún vestido bonito para mamá y las niñas, quizá algunos libros… a Annie le encanta leer. Y a mi padre no le vendría mal un arado nuevo… —se interrumpió, consciente de que la lista de necesidades de su familia era interminable. No quería que Judd pensara que era una avariciosa.
—Te pasaré una paga, con la cantidad que te parezca razonable. Podrás utilizarla como gustes. No te haré preguntas.
—¿Así, sin más? —se lo quedó mirando de hito en hito, sorprendida de que hubiera sido tan fácil.
—Así, sin más. La próxima vez que vayamos al pueblo, pasaremos por el banco. Le diré al señor Calhoun que te abra una cuenta donde podrás recibir las transferencias de la mía del rancho. Con ese dinero podrás hacer lo que quieras. Y cuando tus hermanos sean lo suficientemente mayores, les ofreceré la posibilidad de realizar algún trabajo en el rancho.
Hannah intentó tragarse el nudo que le subía por la garganta.
—No sé qué decir. No había esperado tanta generosidad por tu parte.
—Sólo estoy haciendo lo que Quint habría querido para la madre de su hijo.
—¿Y qué hay de tu madre? ¿Aprobará lo que estás haciendo?
—Soy yo quien toma las decisiones. Mi madre siempre se ha desentendido de los asuntos del rancho.
—Ya —bajó la mirada y siguió comiendo. Según la Biblia, su madre y los encendidos sermones que había oído en la iglesia, se merecía arder en el infierno por aceptar lo que estaba aceptando. Pero, en lugar de ello, era como si se le estuvieran abriendo las puertas del paraíso, para ofrecerle cosas que ni siquiera había soñado con tener.
La luna colgaba como una perla recortada contra un fondo de terciopelo negro. De la casa le llegó el sonido de una puerta al cerrarse y los pesados pasos de Gretel alejándose por el pasillo. Crujió una tabla del suelo. Luego sólo se oyó el canto de los grillos y el rumor del viento en las hojas de los árboles.
Judd no había vuelto a decir nada. El silencio entre ellos se estaba tornando incómodo. Hannah dejó su cuenco sobre el escalón y se aclaró la garganta.
—¿Cómo está tu madre de su jaqueca? —le preguntó, por darle conversación.
—Estará mejor cuando quiera estarlo. Ahora está durmiendo. Supongo que se sentirá mejor por la mañana.
—Por lo menos hasta que me vea la cara —Hannah sacudió la cabeza—. ¿Por qué me odia tanto, Judd?
—Es el cambio lo que odia, no a ti. Dale tiempo. Se acostumbrará.
—Tendrá todo el tiempo que quiera. Mientras tanto, pienso tratarla lo menos posible. No vayas a pensar que soy una desagradecida. Ésta es su casa, y tiene derecho a un poco de paz y de tranquilidad. Es sólo… —volvió a interrumpirse, y bajó la mirada a sus manos.
—¿Qué?
—Que en realidad no importa lo que tu madre sienta por mí. Lo importante es que quiera al bebé. Quiero que mi hijo, el hijo de Quint, sea feliz aquí.
Judd había estado mirando hacia lo lejos. En ese momento se volvió hacia ella, con su rostro en sombras.
—Mi madre no es una mala mujer, Hannah. Es vieja, triste y cabezota, eso sí. Dale una oportunidad.
—¿Me la dará ella a mí?
—Yo creo que al final sí que te la dará. Pero puede que tengas que dar tú el primer paso.
Hannah sintió que el corazón se le encogía en el pecho.
—No sé si podré hacerlo.
—Eso depende de ti —Judd se levantó pesadamente—. Es tarde. Al amanecer saldré con los hombres a llevar el ganado a los pastos de verano. No volverás a verme hasta dentro de un par de semanas. Pero Sam Burton, el ayudante del capataz, se quedará aquí para cuidar de todo. Él sabrá dónde encontrarme si me necesitas.
Hannah reprimió un gemido de consternación. Si no amigo, Judd era lo más parecido que tenía a un aliado. Y ahora iba a dejarla sola con aquellas dos mujeres viejas y amenazadoras…
—Iremos al banco cuando vuelva. Mientras tanto, sacaré algo de efectivo de la caja y lo dejaré bajo el escritorio de mi mesa de despacho. Úsalo para cualquier gasto que necesites.
Hannah volvió a sentir un nudo de emoción en la garganta.
—No sé qué decir… Nadie había sido nunca tan generoso conmigo.
—Sólo estoy haciendo lo que un hermano habría hecho por su hermana. Y espero que a partir de este momento me mires así: como a un hermano.
La ayudó a levantarse. Tenía la palma áspera y callosa. Cálida.
—Gracias —murmuró—. Haré todo lo que pueda por no decepcionar a tu familia.
—Sé feliz aquí. Por ahora, con eso bastará.
Se la quedó mirando, con el rostro velado por las sombras. No la había soltado. La mano de Hannah, dentro de la suya, parecía un pequeño animalillo en busca de consuelo y seguridad.
De repente se dio cuenta de que estaba temblando. Judd le soltó la mano y retrocedió un paso.
—Pareces cansada. Ha sido un largo día para ambos. Vamos, te acompañaré a tu habitación.
Judd descolgó un farol de la puerta y la guió escaleras arriba, al primer piso. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas. El suyo estaba a la izquierda; el de ella, a la derecha.
—Necesitarás esto —después de abrirle la puerta, le entregó el farol—. Recuerda, si algo te asusta o te preocupa, sólo tienes que llamarme. Estaré aquí al lado.
—Tranquilo. Gracias por todo, Judd.
Se quedó durante unos segundos mirándola, con la luz del farol parpadeando sobre sus rasgos. Era su marido. Aquélla era su noche de bodas. Hannah experimentó una sensación de irrealidad. Quizá al día siguiente, cuando se despertara, descubriera que todo aquello no había sido más que un sueño…
Quizá al día siguiente recibiera carta de Quint, y todo volviera a estar bien…
—Que duermas bien, Hannah —volviéndose, se metió en su dormitorio y cerró la puerta. Hannah hizo lo mismo. La luz del farol proyectaba extrañas sombras sobre el papel de pared. Podía oír a Judd al otro lado, cruzando la habitación, quitándose las botas, abriendo y cerrando un cajón.
Y él debía de oírla a ella igual de bien, se recordó mientras se desnudaba y se ponía su camisón de franela. Incluso podría oírla cuando usara su retrete. Necesitaría tener cuidado con cada ruido que hiciera.
Apagó le vela del farol y se arrebujó bajo las sábanas. Después de tantos años de haber dormido con sus hermanas, Hannah se sentía como perdida en la inmensidad de aquella cama. Estiró brazos y piernas, tocando las cuatro esquinas a la vez. La sensación de vacío resultaba aterradora.
Estaba agotada después de un día tan duro, y sin embargo le costó conciliar el sueño. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa. Echaba de menos el rumor de la respiración y el cálido aroma de sus hermanas durmiendo a su lado.
Finalmente se quedó dormida. Tuvo un sueño inquieto, plagado de imágenes deslavazadas: el tren llevándose consigo a Quint; Edna Seavers dando órdenes a Gretel; los sombríos ojos grises de Judd y sus manos grandes, llenas de cicatrices; bebés con alas flotando sobre una luna llena…
Un sonido la despertó. Se sentó rápidamente, escrutando la oscuridad mientras su cerebro se despejaba. Cuando ya se había despertado del todo, volvió a oírlo: un gemido lastimero salpicado de jadeos y palabras susurradas.
—No, oh, Dios, no…
—¿Judd?
Se levantó de la cama para acercarse a la pared que separaba las dos habitaciones. Pegando la oreja, escuchó el ruido de un cuerpo al agitarse. Los gemidos y exclamaciones ahogadas continuaban.
—¿Judd? —golpeó suavemente la pared. Había oído que había hombres que volvían de la guerra padeciendo horribles pesadillas. Si eso era lo que le estaba sucediendo a Judd, podría ser peligroso despertarlo. En todo caso, sería una imprudencia entrar en su habitación.
Golpeó de nuevo la pared, más fuerte esa vez, pero Judd no dio señal alguna de haberlo oído. La noche que le había propuesto que se casara con él, le había dicho algo sobres sus fantasmas personales. ¿Se habría referido a eso?
Sin saber qué más hacer, esperó pegada a la pared. Hacía una noche cálida, pero ella estaba temblando. ¿Sería peligroso? ¿Podría hacer algo para ayudarlo? ¿Se atrevería? Algo duro y pesado, quizá la mesilla de noche, cayó al suelo. Luego, bruscamente, se hizo el silencio. Volvió a golpear la pared.
—Judd, ¿te encuentras bien?
—Sí, sí —gruñó—. Una pesadilla, eso es todo. Ya te dije que las tenía. Sigue durmiendo, Hannah.
—¿Puedo ayudarte en algo?
—¡No!
Su tono enfático la disuadió de seguir insistiendo. Todavía temblando, volvió a acostarse. Esperó que Judd hiciera lo mismo, pero escuchó el rumor de sus pasos en la habitación y el tintineo de la hebilla de su cinturón: se estaba vistiendo.
Momentos después oyó abrirse y cerrarse la puerta y el taconeo de sus botas en la escalera.