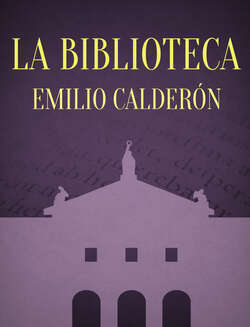Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 10
Оглавление5
ME despertó el aliento templado del primer sol de la mañana, que alcanzó mi rostro con el ímpetu de un perro fisgón que se hubiera detenido a olisquear una trufa. Me quedé un par de minutos en la cama, con los ojos abiertos, permitiendo que la lengua de aquel imaginario can untara de aspereza mis mejillas. El hecho de que el cielo estuviera despejado implicaba que no podría hacer planes con Natalia hasta que el sol se ocultara. Un fastidio. Aunque, a decir verdad, ya estaba acostumbrado. Siempre había sido así desde el primer día. Todo lo que tuviera que ver con el astro rey resultaba peligroso para su salud, de modo que las luces que alumbraban nuestra relación eran las sombras de la noche. Además, tenía por delante la tarea de poner en orden los papeles de mi padre, en caso de que los hubiere.
Por fin decidí asomarme a la ventana y encararme con aquel día radiante, que en otras circunstancias hubiera bastado para despertar mi buen humor. La luminosidad era tan intensa que ensanchaba la visión de la ciudad y creaba un extraño efecto en los tejados, que parecían refulgir como escamas de un gigantesco pez. Más allá de Cibeles, un muro de calina y contaminación se erguía delante del Palacio de Comunicaciones, confiriéndole un aspecto turbio, etéreo, como si hubiera quedado aislado de la ciudad dentro de una nube flotante. Algo insólito teniendo en cuenta que el mes de noviembre entraba en su recta final. Pero el otoño parecía querer demorarse en llegar, cuando en realidad estaba a punto de extinguirse.
Bajé a por un café al Starbucks que había en la esquina de Virgen de los Peligros con Alcalá. El ajetreo de la calle resonó en mis oídos con cierta inclemencia, aunque no tardé más de un par de segundos en acostumbrarme. Al igual que le ocurría a Nueva York, Madrid podía llegar a ser una ciudad tan irritante como desenvuelta, donde el silencio era estrangulado en cada esquina, en cada casa, a cada paso. El resultado era un rumor obstinado, constante, semejante al que provoca el estupor o el estremecimiento, que contraía la faz de la ciudad hasta congestionarla.
En medio de aquel maremagno, la figura de doña Consuelo sobresalía como la de un coloso, imponiendo su poderosa voz por encima del rugido de los motores de los coches. Al parecer, trataba de convencer a la empleada de la Agencia Matrimonial Nazareth, cuyas oficinas se encontraban en la primera planta del edificio, para que le concertara una cita a su hijo, antes de que el corazón se le endureciera como una piedra.
—Federico no debe saber nada, por descontado. Otra cosa, la muchacha que quede con él ha de evitar acercarse al Casino. Tampoco quiero que pase por delante de las cariátides que adornan el edificio del Instituto Cervantes, que están labradas en buena piedra y van ligeras de ropa. Lo preferible es que la joven sea fea, cegata, recatada y que le gusten las matemáticas. Ya le digo que, en caso contrario, será ella la que no quiera tener nada que ver con mi hijo. El pobre tiene la misma cara de polizón que su padre…
Las palabras de la portera formaron un remolino delante de la nariz de la empleada de la agencia matrimonial, cuya réplica no se hizo esperar:
—Oiga, que aquí no hacemos milagros.
Pasé el resto de la mañana ordenando los papeles de mi padre, una colección de servilletas de los bares de los alrededores, de posavasos, de kleenex, en cuyos márgenes aparecían anotados números de teléfono, nombres o palabras sueltas. Por ejemplo, en un posavasos de la coctelería Del Diego, mi padre había escrito un número de teléfono móvil y un nombre: Marisa Puta. De la copia simple de la escritura de propiedad del piso o del local comercial no había rastro; en cambio, encontré una carta que mi abuelo le había remitido a mi padre en sus años de estudiante.
En Madrid, a 15 de febrero de 1970.
Querido hijo:
Te escribo para prevenirte por si algo me ocurriera. Hace tres días entraron a robar en la tienda. Lo extraño es que los ladrones se limitaron a registrar todos los muebles –abrieron cajones y lo pusieron todo patas arribas– y a llevarse los libros de asientos, desde el primero hasta el último, desde que tu abuelo fundó el anticuario hasta nuestros días. Imagino que te estarás preguntando por qué me alarma el hecho de que no hayan robado nada de valor, hasta el punto de considerar que mi vida corre peligro. Bueno, he de reconocer que tal vez estoy exagerando, pero permite que me explique.
Como muchos negocios a los que les tocó amamantarse durante la guerra, el origen del nuestro es, para expresarlo sin rodeos, turbio.
Una vez la Guerra Civil hubo finalizado, tu abuelo trabó amistad con un hombre llamado Paul Winzer, que era el jefe de la Gestapo en Madrid. Por aquel entonces, el general Martínez Anido y Heinrich Himmler habían firmado un convenio según el cual cualquier alemán sospechoso de no apoyar a la causa nazi en España podía ser detenido y repatriado sin más. Para llevar a cabo las investigaciones correspondientes entre los miembros de la colonia alemana en España, Winzer empleó no sólo a connacionales, sino también a un selecto grupo de falangistas que, infiltrados, ayudaban a tender trampas a los sospechosos o incluso a apresarlos. Uno de estos elementos fue mi padre.
Como recompensa por los servicios prestados, y en consideración a su condición de catalán, Winzer puso en contacto a tu abuelo con Kart Resenberg, cónsul del III Reich en Barcelona, quien le propuso tomar parte en un negocio que, a la postre, marcó el devenir de nuestra familia: la venta de un cuadro de Rembrandt, obra que había sido expoliada por los nazis, a través de la empresa Aduanas Pujol-Rubio, cuyo propietario era entonces un alemán llamado Karl Andreas Moser, y en la que también participó un marchante de arte de Barcelona apellidado Puigdellivol. Moser era además dueño de otra empresa farmacéutica, con sede en el Paseo Pujades, donde se reclutaban a agentes del Abwehr, que, una vez adiestrados, actuaban por toda la península.
A través de Moser, tu abuelo entró en contacto con un tal George Henri Delfanne, agente de la Gestapo y asesino que se refugió en San Sebastián, quien era un apasionado del arte e introdujo en España numerosas obras maestras de la pintura europea expoliadas por los nazis. Luego estableció tratos con Alois Miedl, marchante de arte y amigo de Goering, que llegó a España procedente de Holanda con veintidós cuadros de dudoso origen, la mayoría de ellos de la colección de Jacques Goudstikker, fallecido en 1940 mientras huía de la ocupación nazi. Pese a que se trató de dar visos de legalidad a la operación, puesto que el propio Mield entregó en la aduana española una lista detallando el nombre del autor, el título y la procedencia de cada obra, hubo otras pinturas que el marchante de Goering introdujo en el país de manera clandestina y en cuya venta medió mi padre.
Hubo otros nombres, pero sería demasiado prolijo de contar. Lo importante es que sepas que tu abuelo participó de manera activa en la distribución del material saqueado, a la vez que se prestaba como testaferro de ciertos individuos en la compra de arte.
Emilio de Navasqüés, subsecretario de Economía, Exteriores y Comercio, a quien el gobierno de Franco encargó estudiar qué hacer con los nazis afincados en España y sus testaferros, habida cuenta que al finalizar la contienda los aliados reclamaron la entrega de todos ellos, dividió en tres categorías a estos suplantadores: el hombre de paja de buena fe, que ha confesado su carácter; el hombre de paja contumaz, que lo niega; y el hombre de paja aprovechado. Tu abuelo, mi padre, pertenecía a este último grupo.
Pese a que al finalizar la guerra mundial se elaboraron censos con las obras de arte desaparecidas, muchas jamás aparecieron, lo que no fue óbice para que instituciones internacionales y cazadores de recompensas se pusieran manos a la obra para tratar de encontrarlas.
Desgraciadamente, tu abuelo tenía un temperamento demasiado enérgico e impetuoso, demasiado proclive a significarse, cuando lo que la situación requería era todo lo contrario: discreción y prudencia en los cometarios. Pasar desapercibido. Te pondré un ejemplo. En cierta ocasión, estando en Barcelona, me monté con él en el autobús de línea. A mitad de trayecto, dos parroquianos se pusieron a hablar en catalán. La reacción de tu abuelo no se hizo esperar: saltó de su asiento como un resorte, se dirigió a los dos hombres y, tras abofetearlos en público, les espetó: «¡Hablen ustedes correctamente o la próxima vez pongo este atropello al castellano en conocimiento de la policía!». Nadie se atrevió a rechistar.
Por aquel entonces, tu abuelo conservaba en su poder un cuadro de una virgen lactante con niño, atribuido a Anton van Dyck, que había llegado a sus manos doblado en una maleta y cuya procedencia era, al parecer, el Kunsthistorisches Museum de Viena.
Como la presión internacional era cada vez mayor, no le quedó más remedio que deshacerse de la pintura en enero de 1949. En realidad, lo que hizo fue permutar el óleo de Van Dyck por una serie de antigüedades, muebles y porcelanas en su mayoría, con un marchante de arte malagueño llamado Serafín Estébanez. La finalidad de esta transacción, obviamente, era lavarle la cara al negocio familiar y zafarse de camino de la presión internacional, representada en la figura del subsecretario de Navasqüés.
Bueno, los cazadores de recompensas, en nombre de los gobiernos agraviados por los nazis o de los particulares cuyas colecciones privadas fueron expoliadas, han intensificado su trabajo ahora que la ciencia detectivesca cuenta con mayores y mejores medios, y es en este escenario donde enmarco el robo de los libros de asientos.
Es probable, pues, que en ellos se hallen las claves para encontrar algunas obras de arte que desaparecieron durante la II Guerra Mundial. Desde entonces, me he formulado cien veces la misma pregunta: ¿supone este robo (inocente en apariencia) un preludio de un peligro mayor? ¿Nos están vigilando? ¿Qué quieren de nosotros?
Espero que tu estancia en Londres esté resultando provechosa.
Tu padre,
Jaime Dalmau.
Siempre que mi abuelo se vanagloriaba del hecho de que todos los descendientes de la familia hubieran nacido varones, mi padre le replicaba diciéndole que probablemente era debido a que formábamos parte de uno de los exclusivos programas genéticos del doctor Joseph Mengele, amigo de la familia, quien, entre otras muchas habilidades, había sido capaz de fabricar bebés a la carta después de experimentar en Auschwitz con cobayas humanas. En las dos o tres ocasiones que oí a mi padre pronunciar el nombre de aquel médico con fama de carnicero, siempre pensé que lo hacía con tono jocoso. Por descontado, daba por hecho que mi familia no había mantenido relación alguna con semejante monstruo. Ahora veía claro que se trataba de un comentario sarcástico que escondía un reproche mucho más profundo. Incluso se me ocurrió pensar que el contenido de aquella carta era el verdadero motivo por el que yo había sido bautizado con el nombre de José y no el de Jaime, rompiendo así una tradición de cuatro generaciones. Se trataba de una mera suposición, pero el hecho de que mi padre hubiera conservado aquella carta ponía de relieve el impacto que le había causado. En 1970, mi padre era un joven de veintitrés años que se había trasladado a Londres para aprender inglés y curtirse en el mercado internacional de antigüedades. Sin embargo, a su regreso a finales de 1973, no dio muestras de querer continuar con el negocio familiar, aunque fue obligado a hacerlo. Al parecer, mi padre no carecía de habilidades mercantiles, lo que le faltaba era ilusión, fuerzas para luchar por un negocio en el que había dejado de creer. Según tengo entendido, llegó a plantearle a mi abuelo la necesidad de cambiar de actividad empresarial, pues estaba convencido de que la convulsa situación política y económica, el desorden del sistema monetario internacional precipitado por la caída del dólar y el brusco aumento del precio del petróleo, suponía el final de la supremacía de la clase social a la que pertenecía mi familia. La España de Franco no volvería a ser la misma después de 1973, y eso era algo que sólo podía comprender quien, como mi padre, había tenido el privilegio de pasar unos años en el extranjero con mentalidad de expatriado. El sentido de inamovible permanencia, casi de eternidad, que pretendía transmitir el régimen franquista al país, no era más que el contrapunto de la verdadera realidad: España era una nuez aprisionada entre las tenazas de un cascanueces que estaba a punto de partirla en mil pedazos. Pero mi abuelo no se dejó convencer, persuadido por la idea equivocada de que el barco que estaba a punto de naufragar seguía siendo más seguro que el pequeño bote salvavidas que mi padre le ofrecía frente a la inmensidad del océano. Para mi abuelo, la crisis no era más que una de tantas, otra de esas revoluciones sustentadas sobre esa máxima que dice: «Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie». La pregunta era si en este proceso que llevó a mi padre al desaliento influyó, además de la crisis económica, el contenido de aquella carta. Teniendo en cuenta que nadie puede enmendar lo irreversible, la respuesta más plausible era que no, de lo contrario habría llevado a cabo la idea de cambiar de negocio a la muerte de mi abuelo, cosa que no hizo. La única certeza que tenía era que fue en aquella época cuando una tenaz amargura envenenó para siempre el corazón de mi padre, que acabó pudriéndose.
En cuanto a mí, había heredado los nervios templados de mi madre y su capacidad para encajar golpes, de modo que el contenido de aquella carta no me afectó demasiado. Siempre había sabido que el estraperlo y el contrabando estaban detrás del negocio fundado por mi bisabuelo, siempre había estado al tanto de los vínculos que ciertas organizaciones fascistas mantenían con mi familia, mi primer catón habían sido precisamente las arengas filonazis de mi abuelo, sus recuerdos de la División Azul primero y de la defensa de Berlín más tarde, justo antes de que la capital de Alemania cayera en manos de los rusos.
Sin embargo, había un nombre en aquella carta que llamó mi atención: Serafín Estébanez. ¿No se llamaba así el autor de la novela que Natalia había comprado la noche anterior? La carta de mi abuelo hablaba de «un marchante de arte malagueño». ¿Tenían algo que ver o se trataba de una mera casualidad?
Decidí pasar por casa de Natalia para que me dejara echar un vistazo a El palco.