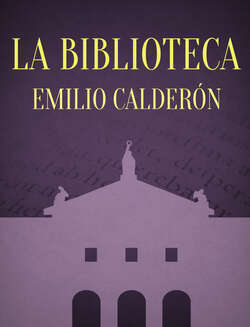Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 11
Оглавление6
ME di de bruces con el señor Santos en el rellano, justo cuando se disponía a cerrar la puerta de su casa.
—¿Puedo ver a Natalia?
—¡Naturalmente, pasa! Está haciendo sus ejercicios diarios de teatro –me dijo.
—¿Ejercicios de teatro?
—¿Qué esperabas de una libroadicta consumida por la anemia, que hiciera pilates por las mañanas? Cree ser lady Macbeth y yo uno de los antagonistas de su marido, al que piensa asesinar, así que me bajo a la librería antes de que le dé por clavarme el abrecartas a traición.
Encontré a Natalia, en efecto, en plena declamación.
—«La vida es una sombra tan sólo, que transcurre; un pobre actor que, orgulloso, consume su turno sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa»…
Aplaudí.
—Me temo que este necio viene a llenaros la cabeza de ruido, lady Macbeth –dije al tiempo que improvisaba una reverencia caballeresca.
—¿A qué debo el honor de vuestra visita, mi señor? Si mis informantes no me han engañado, en la calle luce un sol gallardo y en esta madriguera se respira una atmósfera inmunda.
—Digamos que me trae hasta aquí una intriga.
—¡Qué interesante! ¿Afecta a Macbeth, mi marido?
—No, no se trata de una cuestión de estado.
—Vos diréis, pues, ¿de qué se trata y a quién incumbe?
—Estaba poniendo en orden los papeles de mi padre cuando he encontrado una carta que hace alusión, por decirlo con suavidad, al vergonzoso origen del negocio familiar. La misiva menciona un nombre que vos conocéis.
—Señor, me tenéis en ascuas. Hablad, os lo ruego. —Serafín Estébanez.
—¿El autor de El palco?
—En su carta, mi abuelo se refiere a un «marchante de arte malagueño» que se llama como el escritor, así que he pensado que tal vez la biografía del autor que aparece en el libro pueda aclararnos algo.
—El libro está en la toilette, mi señor. Acompañadme.
—¿En el baño?
—Dejad que os explique. De tan buena lectora que soy, no me alcanza la división tradicional de géneros que la crítica literaria propone, con lo que he inventado uno que se intitula: género de cuarto de baño. Allí arrumbo los libros que, en mi opinión, no merecen ocupar un espacio en una balda: novelas de catedrales escritas no con palabras sino con piedras, delirios de cátaros, códigos misteriosos que vienen a desvelar que Jesús de Nazaret era padre de familia numerosa, profecías mayas que pronostican el fin del mundo cada año y medio, novelas de detectives suecos, noruegos o islandeses, y hasta de la Barcelona de Gaudí. Luego están las obras de los escritores que parece que han sacado plaza en unas oposiciones; escritores que, escriban lo que escriban, la fama les alcanza para toda la vida… Hace tiempo que se me secó la leche de la humana benevolencia.
—Una especie de infierno, vamos.
—Dejémoslo en purgatorio. Siento tanto respeto por los libros que ni siquiera quemaría aquéllos que detesto.
—Vayamos al grano, digo al baño.
A tenor del elevado número de ejemplares que purgaban sus pecados en el cuarto de baño, Natalia era una crítica implacable. Había columnas de libros en una pequeña banqueta, en el cesto de la ropa sucia, en los anaqueles del mueble-espejo, y hasta en el interior del bidé.
—Aquí tienes El palco. Aunque si lo que te interesa es la biografía del autor, tengo algo mucho mejor que ofrecerte. Toma asiento.
—¿En la taza del inodoro?
—¿Recuerdas que ayer te dije que Serafín Estébanez era el autor de un libro en el que aparecíamos nosotros, una obra que estaba publicada pero que no se encontraba a la venta?
—Sí, según tú, habías leído la página donde aparecía reflejada dicha información.
—Y así es. Pero también he leído otra hoja donde se habla de este autor. Creo que lo que dice de él es más interesante que cualquier reseña biográfica. Voy a mostrártela.
El hecho de que aquel delirio pudiera tener visos de realidad me causó tanta sorpresa que acabé sentándome en la taza del inodoro, al tiempo que buscaba los datos biográficos que del autor figuraban en El palco. Sí, Serafín Estébanez había nacido en Málaga, en 1965. La pregunta era si le unía alguna clase de parentesco con el marchante de arte que mencionaba mi abuelo en su carta.
Al cabo apareció Natalia portando un cartapacio de badana del que extrajo una hoja impresa en caracteres bodoni, numerada con el guarismo 62 en el margen inferior. Desde luego, parecía la hoja de un libro viejo, si bien era incapaz de establecer su antigüedad.
—Parece una hoja arrancada de un libro –observé después de examinarla.
—Lo es. La hoja ha sido arrancada de un libro. Pero ahora, lee. Luego tendremos tiempo para las explicaciones.
Leí:
Tres noches de vigilia habían bastado para que Serafín Estébanez abandonara la novela que llevaba meses escribiendo. Ahora, sin embargo, cada vez que cerraba los ojos era el edificio de la Biblioteca Nacional el que se apoderaba de su mente. No obstante, lo que más le fascinaba era que sus propias cuitas figuraran en una obra de «El Solitario» editada en 1838, ciento setenta y dos años antes de que hubiese tomado la decisión de escribir el libro que estaba a punto de comenzar. Fuera una paradoja, fruto de un milagro o una simple broma, lo cierto era que en el encabezamiento del opúsculo figuraba su nombre como autor del mismo, a pesar de no haber aportado una sola palabra al texto. De modo que sólo tenía que dejarse llevar por la corriente, pues eso era exactamente lo que el libro en cuestión aseguraba que haría. Nada se lo impedía. Después de todo, no iba a ser el primer autor en apropiarse de la historia de otro. Incluso el poeta griego Naucrates había acusado en su día a Homero de plagiario, asegurando que tanto La Ilíada como La Odisea eran obra de una mujer llamada Fantasía, cuyos originales se encontraban depositados en la ciudad de Menfis cuando fueron copiados por el vate. La literatura estaba repleta de casos similares. Inspiración sin expiación, podía llamársele. Intertextualidad. Reminiscencia. Por no mencionar que «El Solitario» era antepasado suyo, de quien había heredado nombre y primer apellido. Lo importante consistía en saber ocultar de manera conveniente el plagio. Y en su caso, al tratarse de un libro manuscrito por «El Solitario», cuyo papel, al parecer, había sido el de mero amanuense, no corría peligro de ser descubierto. Bueno, existía otra copia de la obra en cuestión, pero estaba diseminada por la Biblioteca Nacional y, según indicaba el manuscrito que obraba en su poder, su recuperación formaba parte de la trama de la novela, del contenido.
En todo caso, se trataba de una obra apócrifa, por cuanto su autenticidad era dudosa. Desde el punto de vista argumentativo, no dejaba de ser original el hecho de que el propio autor reconociera estar cometiendo plagio. Semejante punto de partida podía resultar estrafalario, pero con todo confiaba en ganarse la simpatía del lector precisamente por tener el coraje de mostrarse ante él como un autor taimado. La finalidad de esta estrategia pasaba por llamar la atención del lector denostándose a sí mismo, admitiendo ser un escritor mediocre. Bueno, se trataba de una «sincera impostura», si cabía expresarlo así, una forma de narrar que pretendía transmitir al lector la idea de estar leyendo una confesión por parte del autor. ¿Acaso la literatura no era eso de principio a fin, una gigantesca impostura? Claro que corría el peligro de que el ardid se interpretara en el sentido contrario, que el lector pensara que aquella artimaña era propia de alguien enfermo de egotismo…
Al alzar la vista, comprobé que el rostro de Natalia era del mismo color que aquel papel, sobre el que se había depositado cierto cansancio ya antiguo, probablemente debido a las horas que le robaba al sueño para leer.
—Si El palco tiene esta misma aridez argumental, comprendo que se haya ganado un lugar de privilegio en tu cuarto de baño –me pronuncié–. Y ahora dejemos las bromas a un lado y hablemos en serio. ¿De qué va todo esto? ¿Quién demonio es «El Solitario»?
—Trataré de comenzar por el principio. Como ya sabes, mi padre se dedica a la compra y venta de libros antiguos. Libros en muchos casos raros, únicos. En muchos casos, también, quien demanda un libro raro es a su vez una persona especial, particular. En ocasiones, cumplir con los encargos por el procedimiento habitual, es decir, localizar el libro y realizar una oferta a su propietario, resulta imposible, con lo que hay que recurrir a otros métodos…
El repentino silencio de Natalia se me antojó una invitación para que fuera yo quien completara la frase:
—…¿Como el robo?
—Siempre por encargo. Pero no quiero entretenerme tratando de justificar a Santos, porque en mi opinión lo que hace está mal. La cuestión es que hará cosa de tres meses aceptó un trabajo, digamos, inusual. Un cliente le pidió recuperar un libro que estaba desperdigado dentro de otros libros, por partes, por capítulos.
—¿Desperdigado dentro de otros libros? –pregunté sin saber muy bien a qué se refería.
—Así es. Verás. En este país ha habido épocas en las que estaba prohibido poseer cierta clase de libros, de modo que los bibliófilos se las tenían que ingeniar para introducir estas obras prohibidas a través de las fronteras. Uno de los métodos más habituales consistía en entregar a un extranjero el libro desencuadernado por completo, embutir sus hojas, por ejemplo, entre las páginas del periódico que dicho individuo portara consigo y, una vez en España, volver a encuadernar la obra. En 1838, había en España dos bibliófilos que se dedicaban a estos menesteres. Uno se llamaba don Luis Usoz y Río. El otro era Serafín Estébanez Calderón, escritor, periodista y político, que firmaba con el remoquete de «El Solitario».
—De nuevo aparece el apellido Estébanez –le hice ver.
—Hay algo que te va a gustar todavía más. Serafín Estébanez Calderón, «El Solitario», era natural de Málaga, como el marchante de arte Serafín Estébanez que menciona tu abuelo en su carta y como el autor de El palco. Que «El Solitario» es un antepasado del escritor Serafín Estébanez parece claro, así que lo que hay que averiguar es si el marchante de arte malagueño del mismo nombre y apellido es también familiar de los dos primeros. En mi opinión, tiene que serlo
—¡Joder! –exclamé.
—Deja los exabruptos para el final y permite que continúe. Usoz, quien profesaba la confesión cuáquera y estaba empeñado en atesorar la mayor colección de libros prohibidos y heterodoxos de España, compró un extraño texto del que sólo había constancia de que existiera un ejemplar impreso. Se trataba de una obra apócrifa editada en Inglaterra pero escrita en castellano que hablaba precisamente de su colección de libros y de otras cuestiones relacionadas con la misma que tenían que ver con su futuro y con la construcción de la Biblioteca Nacional de Madrid, entre otros asuntos. El libro, que estaba a la venta en la librería Road de Londres, cruzó las fronteras desencuadernado, y aquí acabó en la imprenta de José Martín Alegría, quien tenía empleado a su vez a un impresor protestante llamado José Cruzado. Sin embargo, la rareza de la obra obligó a Usoz a tomar unas medidas excepcionales, y en vez de mandarla encuadernar tal cual la había adquirido, ordenó que fuera interfoliada por separado, en distintos ejemplares de la obra de Estébanez Calderón, de la que era editor. Naturalmente, ajustó el tamaño, la tipografía y el tipo de papel al del libro comprado en Londres.
—De modo que el cliente de tu padre lo que pretende es reunir las distintas partes del libro de manera que vuelvan a formar de nuevo un solo libro –razoné.
—Así es.
—¿Y qué tiene que ver esta historia contigo y conmigo?
—Me temo que no conozco todas las respuestas por una razón muy sencilla: sólo he tenido ocasión de leer lo que acabo de contarte. Santos contrató a una persona para llevar a cabo el encargo, es decir, acceder a los libros de Serafín Estébanez Calderón editados por Usoz y arrancar las páginas correspondientes a La biblioteca.
—¿La biblioteca?
—Sí, con ese nombre bautizaron Usoz y Estébanez Calderón el libro apócrifo.
—¿Y bien?
—La persona que mi padre ha contratado se ha esfumado cuando llevaba realizado una buena parte del trabajo, con lo que no podemos saber más.
—¿Dónde se encuentran los libros de Serafín Estébanez Calderón editados por Usoz? –me interesé.
—La biblioteca de Usoz fue donada a la Biblioteca Nacional por su viuda. Más de once mil ejemplares que dieron pie a la creación de una sala que lleva su nombre. La biblioteca de Estébanez Calderón, después de pasar por el Ministerio de Fomento, corrió la misma suerte. Pasó a formar parte de los fondos de la Biblioteca Nacional.
—Acabo de leer que Estébanez Calderón, «El Solitario», disponía de un manuscrito de La biblioteca.
—En efecto. Y ésa es la razón por la que estoy interesada en Serafín Estébanez. Por lo que se desprende de lo que hemos leído, «El Solitario» realizó una copia manuscrita de La biblioteca al mismo tiempo que Usoz insertaba los pliegos traídos de Londres en los libros que editaba de este autor. Ahora, el manuscrito de «El Solitario» está en poder de Serafín Estébanez, quien en estos momentos se tiene que estar debatiendo sobre qué hacer, si apropiarse o no de la obra.
—¿Es valioso ese manuscrito? –proseguí el interrogatorio.
—No más que cualquier otro libro escrito durante el romanticismo. No, desde el punto de vista crematístico no se trata de un manuscrito de gran valor. «El Solitario» fue un autor popular en su época, pero desde luego ni siquiera llegó a ser un gran escritor. No era Larra, por descontado. Tampoco se le puede comparar con Bécquer o Espronceda. No hay que olvidar que el papel de Estébanez Calderón en este caso es el de mero amanuense, y que el estilo de la obra es tan actual como el diálogo que estamos manteniendo en este momento. Lo valioso y singular, por tanto, es el texto que copió. Si uno conoce la historia que esconde el libro, entonces su valor monetario se dispara, pues se trata de una obra singular, única en su género. Imagina la sorpresa que tuvieron que llevarse tanto Usoz como Estébanez Calderón cuando descubrieron un texto que narraba al detalle lo que cada uno iba a hacer en el futuro, que mencionaba incluso el destino de sus bibliotecas cuando ambos estaban, como quien dice, iniciándolas. Por no mencionar la impresión que tuvo que causarles oírme a mí, una insignificante voz del futuro, hablar de lo que harían o dejarían de hacer.
—Francamente, todo esto se me antoja un disparate –me desmarqué.
Natalia me respondió sacando una nueva hoja, casi idéntica a la anterior, donde leí:
Pese a que a estas alturas de la conversación empezaba a sentir unos incipientes celos, en cuanto Natalia manifestó que el misterio que trataba de resolver tenía que ver con un libro, opté por pasar página, nunca mejor dicho.
—¿Qué pensarías si te dijese que un fragmento de nuestra vida está escrita en un libro? Que todo lo que estamos diciendo en este momento forma parte de una obra, figura entre sus páginas –añadió.
—Pensaría que tienes demasiada imaginación –me pronuncié.
En realidad, me quedé con las ganas de decirle que había perdido el seso. Desde mi punto de vista, los libros eran un sucedáneo de la vida, la emulaban, la estimulaban incluso, pero en ningún caso podían suplantarla. El mismísimo Robert Louis Stevenson había escrito que los libros tenían su valor, pero que a la postre eran un sustitutivo de la vida completamente inerte. Natalia, en cambio, apenas había experimentado en ninguno de los órdenes de la vida, y esa circunstancia había provocado que para ella la realidad fuera más una ilusión inconsciente que algo tangible, un mundo habitado por figuras de ensueño. La enfermedad, por tanto, no era lo que mortificaba la vida de Natalia, sino el exceso de horas de lectura.
—Pues me temo que eso es precisamente lo que está ocurriendo –insistió.
—¿Quién iba a querer escribir sobre nosotros? Eso carece de sentido. Somos personas corrientes –me desmarqué–. En todo caso, estamos en una librería, así que si tal libro existe pidámoslo y asunto resuelto.
—El libro, obviamente, no se encuentra a la venta. Ni siquiera ha sido escrito en nuestros días, y eso es lo más sorprendente de todo.
—¿Cuándo fue escrito entonces?
—Mucho antes de que tú y yo naciéramos.
¿Había oído bien?
Recordé haber leído en alguna parte que si bien es el ojo el instrumento de visión exterior de una persona, en cambio son los tejidos nerviosos los que determinan la visión interior, la imaginación y la ilusión, y ponen a prueba la vivacidad y hasta la cordura de nuestro pensamiento.
—¿De veras? ¿Y cómo se llama el autor de semejante libro, Nostradamus?
—No, Pepe. Si no estoy equivocada se llama Serafín Estébanez. De ahí que haya venido a comprar su libro.
—Es decir, según tú, el tal Serafín Estébanez habría escrito un libro sobre nosotros antes de que hubiéramos nacido, un libro que, para complicar más el asunto, ni siquiera está publicado.
—El libro está editado, naturalmente, aunque no se puede comprar. De hecho, según mis pesquisas, el autor se encuentra debatiendo en estos momentos si escribir o no el libro.
—Te recuerdo que acabas de decirme que el libro está editado, ¿cómo entonces su autor va a estar dudando sobre si escribir o no la mencionada obra? No tiene sentido. Además, ¿cómo puedes saber lo que está pensando el autor si ni siquiera lo conoces? ¿Cómo es posible que sepas que Serafín Estébanez es el autor de un libro que, según tú, ni siquiera él sabe si va o no a escribir?
—Porque he leído esta página –aseguró ufana, al tiempo que señalaba con sus dos dedos índices en derredor suyo, como si aquel espacio formara también parte de la trama.
¿Cuándo había pergeñado aquel delirio? ¿Un minuto antes de verme o durante la comida? ¿Era su forma de decirme que no me acercara a ella, de ahuyentarme? ¿O quizá era un síntoma del empeoramiento de su enfermedad? Ciertas porfirias presentaban compromiso neuro-psiquiátrico: ansiedad, depresión, psicosis aguda, confusión, alucinaciones, etc.
—¿Esta página?
Busqué sus ojos y comprobé que se habían encendido chispas en ellos.
—Sí, la página del libro donde se relata esta conversación –dijo a continuación con una avidez que terminó de despertar mi preocupación sobre su salud mental.
—Comprendo.
—No, no comprendes nada. Ni siquiera me crees –me recriminó–. En realidad no estás capacitado para hacerlo, porque para que pudieras creerme primero tendrías que aceptar un principio básico que todo el mundo –editores, autores, críticos y lectores incluidos– pasa por alto: el lector es un personaje más de la obra, por cuanto se trata de un interlocutor necesario. Gracias a él, los personajes cobran vida. El lector tiene la llave del maravilloso juguete, sólo cuando la hace girar la maquinaria se pone en funcionamiento, y en ese sentido su papel es comparable al que tiene Dios en nuestra creación. ¿No lo ves? El lector es un demiurgo, dios creador y principio activo del libro. El escritor se encarga de la partitura, pero es el lector quien dirige la orquesta. Tan es así que incluso está facultado para leer entre líneas y hasta para subvertir el mensaje inicial del texto. Sí, Pepe, todos somos protagonistas de los libros que leemos.
Si ver reproducidos en letra impresa los diálogos que Natalia y yo habíamos mantenido en La Casa del Libro me dejó perplejo, cuando comprobé que otro tanto ocurría con mis pensamientos, sentí una gran contrariedad. ¿Acaso no era para quedarse estupefacto? Desde luego, no podía tratarse de un hecho fortuito. Cabía que Natalia me estuviera gastando una broma, que dispusiera de medios técnicos para imprimir en una hoja de papel viejo todo aquello que habíamos hablado la noche anterior; sin embargo, era imposible que conociera mis pensamientos, que pudiera reproducirlos tal y como habían germinado en mi cabeza, palabra por palabra.
Toqué la tinta por si aún estaba fresca, con una exclamación en los labios dispuesta a ser disparada: «¡Si pretendías que el engaño surtiera efecto, tenías que haber esperado a que la tinta se secara!». Pero la tinta estaba seca, como si llevara siglos pegada a aquella hoja. Luego apreté el papel con los dedos, hasta que crujió, como si quisiera decirme que su linaje era el que era y que tratara de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo utilizando el raciocinio y no poniendo en entredicho su autenticidad.
—Suponiendo que tengas razón, lo que estamos hablando en este instante tiene que figurar en uno de los libros de Estébanez Calderón que Usoz publicó, ¿no es así?
—Así es.
—¿Y se te ocurre algún motivo por el cual un diálogo banal e intrascendente como el que tuvimos ayer o como el que estamos manteniendo ahora merezca aparecer en un libro del siglo XIX que despertó el interés de un famoso bibliófilo de la época?
—Ya te he dicho que no conozco todas las respuestas. Aunque no te voy a negar que tengo mi propia teoría.
—Soy todo oídos.
—La vida es una novela. «Leer es vivir», como dijo Flaubert. La realidad no existe tal y como creemos. Nuestra existencia es pura ficción, un sueño del que despertamos cuando morimos. Lo que hacen los libros es ensanchar el campo de esa ficción, ponerlo a la par que nuestras vidas. Es entonces cuando intervenimos directamente en la vida del libro, de la misma forma que el libro se inmiscuye en la nuestra. ¿Cuántas veces oímos decir a un lector «el libro que estoy leyendo me tiene atrapado»? Lo dice porque es así como se siente. Leer es un proceso que está repleto de transferencias, hasta el punto de que el río de tinta que poco a poco se va mezclando con la sangre del lector desemboca a la postre en una adicción.
La digresión volvió a encender los ojos de Natalia, como si expresar lo que pensaba sobre la vida y los libros hubiera avivado pretéritos rescoldos, su gusto por mantener fascinantes y solitarios debates.
—¿Sabes cómo me siento yo? Me duelen las posaderas. Deberías cambiar el asiento de tu biblioteca-baño –dije al tiempo que me ponía en pie.
—Hay algo que sigo sin entender –añadí–. Si existe un manuscrito de La biblioteca, ¿por qué el cliente de tu padre ha encargado robar la copia impresa que, por lo que cuentas, es mucho más difícil de obtener? ¿Por qué no dirigirse directamente a Serafín Estébanez y ofrecerle una suma de dinero por el manuscrito?
—Porque no sabíamos de la existencia del manuscrito hasta que nos fue entregado el fragmento que acabas de leer. Y eso ocurrió hace dos semanas.
—Supongo que la aparición de ese manuscrito resuelve el asunto –observé.
—Salvo en lo que concierne a nosotros. Quiero decir que ahora siento una irrefrenable curiosidad por saber qué vamos a decir y cuándo. Y lo que es más apabullante, al saberme personaje de un libro, temo que lo que diga no esté a la altura de las circunstancias, que el lector, cuando lo haya, se pregunte, ¿dónde está el alma de Natalia? Parece un personaje plano, caprichoso, que sólo está al servicio de la trama.
—Visto de esa manera, si Serafín Estébanez se decide a publicar el libro, tendrás que confinarlo en el cuarto de baño, aunque seas la protagonista. Pero todavía estás a tiempo de enriquecerte como personaje –sugerí ya dispuesto a seguirle el juego.
—¿Cómo?
—Permitiendo que el amor te dé su mano. A la mayoría de lectores les satisfacen las historias de amor, incluso la mera posibilidad de que puedan producirse. Por ejemplo, si dijeras que me quieres, que sientes algo por mí, captarías de inmediato la atención del lector. La porfiria, tu obsesión por la lectura y por vivir de espaldas a la luz cobraría un nuevo sentido: el de los sentimientos. Leer no basta para hacernos más complejos, para enriquecernos por dentro; también hay que… vivir, sí, eso es, hay que vivir, experimentar.
—Nadie vive en la verdad exterior, entre sales y ácidos, sino en la cálida y fantasmagórica cámara de su mente, con las vidrieras y los muros de varios pies de altura. Esta reflexión del escritor Stevenson resume en pocas palabras mi filosofía de vida.
En cierta manera, el afán de Natalia por parecer un personaje de novela hacía que a ratos resultara grotesca, incluso cargante. Pero como se suele decir, el amor es ciego, así que sus defectos chocaban precisamente contra la coraza que había de protegerme contra sus encantos.
—En el mundo exterior hay otras cosas además de sales y ácidos. Yo, por ejemplo. No te pido que dejes de confiar en lo que dicen tus libros, sino que te fíes también de mí. No voy a hacerte daño; todo lo contrario.
—¡Ya me fío de ti! ¡Siempre lo he hecho! –exclamó.
Suspiré, agotado después de haberme dejado arrastrar por las continuas divagaciones de Natalia.
—Bueno, si me lo permite la obra de la que, al parecer, soy co-protagonista, todavía me quedan asuntos que resolver. Nos vemos luego.
—Sí, nos vemos en la página 80 –bromeó.