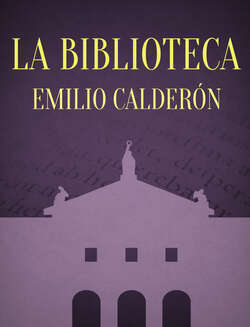Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 7
Оглавление2
LOS dos edificios que conformaban la Casa de los Portugueses en los números 11 y 13 de la calle Virgen de los Peligros y el 24 de la calle Caballero de Gracia, conservaban el mismo aspecto extemporáneo que siempre, si bien ahora era capaz de apreciar su singularidad. No en vano, se trataba de un diseño ciertamente moderno para 1919, año de su construcción, donde destacaban la estructura metálica vista, los grandes ventanales y el original tratamiento de los volúmenes, con un novedoso sistema de terrazas en el ático, que incluía también cúpulas, torretas y buhardillas, además de una serie de falsos arcos segmentados que formaban parte de la balaustrada de la terraza superior. Aunque, desde mi punto de vista, lo más interesante del conjunto estribaba en el hecho de que mientras en las primeras plantas, dedicadas a uso comercial, el material predominante era el cristal, a partir del cuarto piso prevalecía la cantería. A pie de calle se tenía la impresión de que los dos edificios eran más altos de lo que en realidad eran, pues el pináculo ondulante que coronaba el edificio le confería el aire estilizado de ciertas crestas. De hecho, la torre hexagonal con decoración cerámica que daba a la fachada, en la intersección de las calles Virgen de los Peligros y Caballero de Gracia, semejaba una roca pelada, tal que un remoto vestigio esculpido por la erosión sobre una cima.
Pese a que se trataba de un edificio más comercial que noble, la ubicación del mismo, a escasos pasos de la Gran Vía, la calle más concurrida de Madrid, compensaba la falta de elementos ornamentales que otorgaran distinción o fastuosidad a su fachada. Su singularidad, empero, era tal que provocaba que quienes contemplaban la Casa de los Portugueses se formularan la siguiente pregunta: «¿Qué clase de gente vivirá aquí?».
En julio de 1939, mi bisabuelo había adquirido un local comercial que ocupaba parte de la primera y segunda planta, y un espacioso ático con una amplia terraza y una torreta circular, desde la que se divisaba casi todo el centro de Madrid. Como el propietario era un republicano que había tenido que abandonar el país a la conclusión de la Guerra Civil y la finca estaba a punto de ser objeto de incautación por parte de las autoridades, el precio del lote resultó una ganga, según oí decir en mi casa. Ni el piso ni el local eran suntuosos, aunque tampoco eran humildes. Para empezar, todas las estancias miraban hacia el exterior, aunque no se trataba de un capricho del arquitecto –el insigne don Luis Bellido y González–, sino de una obligación, habida cuenta que la finca se levantaba sobre un solar demasiado estrecho. Luego, cuando mi abuelo tuvo necesidad de independizarse, compró un piso en la cuarta planta, el mismo que mi padre vendió años más tarde al señor Santos, quien consiguió además que le fuera arrendado el local comercial que, hasta entonces, había albergado el anticuario Dalmau. La mala venta efectuada por mi padre, por tanto, vino a compensar la buena compra realizada por mi bisabuelo, como si el arte del latrocinio también tuviera su justicia poética. Yo tenía por aquel entonces trece años, pero ni aunque hubiera contado con medio siglo a mis espaldas hubiera aceptado unirme como prosélito a las desastrosas empresas que emprendía mi progenitor. Además, estaba mi madre, quien necesitaba parte del dinero que el señor Santos había pagado por el piso de mi abuelo para rehacer su vida y procurarme una buena educación.
Poner los pies en el portal y oír la voz de doña Consuelo, la portera, fue todo uno.
—¿A qué piso va, joven? –me interrogó como si yo fuera un desconocido, al tiempo que me escrutaba de pies a cabeza.
—¡Pepe! ¿Eres tú? ¡Si hace esto –la mujer juntó las falanges de los dedos pulgar e índice de la mano derecha para indicar poquedad– eras una raspa! –añadió al reconocerme–. ¡Pero dónde tengo la cabeza! Lo primero es lo primero: mi más sentido pésame.
Ahora la misma mano dibujó una cruz en el rostro de la mujer.
—Muchas gracias –dije.
Desde pequeño había albergado la creencia de que doña Consuelo era una mezcla de ser entre imaginario y real. Ficticio en tanto que su aspecto recordaba al de una bruja de nariz ganchuda, ojos profundos y maliciosos, espalda encorvada, y una mata de cabello de tono entre amarillento y verdoso semejante a las retamas que se emplean para fabricar escobas. Por no señalar que tenía cierta vena de malicia. Efectivo por cuanto que había convertido el chiscón que servía de portería en el tabernáculo donde se guardaban los sagrados secretos de todos y cada uno de los vecinos de la finca. Nadie traspasaba la frontera que separaba la calle del portal sin su consentimiento, de la misma manera que nadie incurría en un impago o en un desliz sin que llegara a su conocimiento. Semejante información le otorgaba un poder omnímodo, pues se arrogaba el derecho de amonestar al culpable como si le estuviera trasladando una confidencia, y si al cabo de los días esta muestra de condescendencia no era recompensada, ya fuera en especias o con un estipendio, se convertía entonces en una implacable delatora capaz de arrastrar por el lodo la reputación de su víctima. Su arsenal de epítetos era muy superior al que reconocía la Real Academia de la Lengua, y a ser posible gustaba presentarse ante su interlocutor como una epifanía, como una aparición, de sopetón, por sorpresa. Doña Consuelo se bastaba y sobraba para crear un ambiente de comunidad del que los inquilinos carecíamos, en el que los chismorreos, por descontado, habían sido elevados a la categoría de ritual. Tan pronto su boca se llenaba con un «Ave María purísima sin pecado concebida» como de su garganta brotaba una retahíla de improperios tan lesivos para quien iban dirigidos como el ácido sulfúrico. El resto del tiempo lo pasaba rezongando y susurrando entre dientes, hablando en un idioma más parecido al arrullo de las palomas que a cualquier lengua creada por el hombre. «Me pilla usted rezando al Santísimo Cristo de la Agonía», decía entonces. Se refería a la imagen del crucificado que colgaba de una de las paredes del vecino Oratorio del Caballero de Gracia, donde, de hinojos, pasaba buena parte del sábado y del domingo. Doña Consuelo tenía además un cómplice, un enorme espejo que ocupaba la pared que quedaba justo enfrente de la entrada, con lo que estudiaba el reflejo de su oponente antes de enfrentarse a él. «Me basta con echarle un vistazo al retrato para saber cómo está pintado el cuadro, si la pintura es buena o mala», decía jactanciosamente, como si fuera, en efecto, una experta en arte tanto como en psicología.
—¿Y mamá, cómo se encuentra? –me preguntó a continuación.
—Mamá está bien, gracias –respondí.
—¿Sigue viviendo en Málaga?
—Sí. Volvió a casarse y allí vive.
—Yo no conozco Málaga, porque me pasa lo mismo que a Natalita Santos: el sol me derrite. Dale recuerdos de mi parte a tu madre cuando la veas.
—Lo haré. ¿Y por aquí, cómo van las cosas?
—Peor que nunca, hijo mío, peor que nunca. Si yo te contara…
Mujer dotada de un proverbial pesimismo, bastaba con que su interlocutor aludiera al sol que brillaba esa mañana en la calle y a la buena temperatura, para que respondiera: «¡Ya lo pagaremos!».
—¿Y Federico? –me interesé por su hijo.
—En las nubes, nunca mejor dicho. Se pasa el día en la azotea. Aunque, para serte sincera, prefiero que no se mueva de allí. Hace unos meses lo dejé a cargo de la compra familiar, para que no se entumeciera demasiado de no hacer nada, tú ya me entiendes. Pues bien, el primer día todo fue sobre ruedas, pero a partir del segundo empezó a demorarse, a llegar cada vez más tarde. Además, noté que se emperifollaba más de la cuenta, se disfrazaba de galán. Cuando le pregunté los motivos de tanto retraso y acicalamiento, me respondió ufano: «Es que me he enamorado de una de las ninfas del Casino de Madrid». Le dije al muy idiota que era preferible que buscara consuelo en el regazo de una fulana antes que darse de cabezazos contra un trozo de piedra. Desde entonces me dirige la palabra lo justo y ha duplicado las horas que pasa en la terraza.
—Ya se le pasará.
—¿El amor por las piedras? Sólo me falta que ahora me diga que quiere estudiar Geología. Para lo que nos ha servido la carrera de Económicas… Francamente, me preocupa Federico porque no quiero que acabe ahogándose en un vaso de whisky, como le ha pasado a tu padre.
—Comprendo.
Un sahumerio con olor a cocido y repollo salió de la casa de la portera a nuestro encuentro.
—Tengo en la olla cónclave de garbanzos. Parece que ya hay fumata blanca. Tengo que dejarte –se excusó.
Hollar la casa de mi padre fue lo mismo que penetrar en su intimidad, en su alma. A pesar de que había vivido allí mi infancia y parte de mi adolescencia, nada más abrí la puerta me embargó una sensación comparable a la que tuvo que sentir Jonás cuando fue tragado por la ballena. Me sobrevino un sentimiento de miedo y de desamparo, como si acabara de adentrarme en un lugar inhóspito y hostil, como si nunca hubiera pertenecido a aquel lugar, de ser un intruso. De hecho, la casa había sido despojada de casi todos aquellos objetos que habían adornado la vida de mi bisabuelo primero, de mi abuelo y mi padre después, y hasta la mía propia en época más reciente, Por ejemplo, no había rastro de la sobria cómoda de estilo Biedermeier que había pasado los últimos sesenta años anclada en el hall, o del recibidor de cerezo Chippendale, o del librero de vitrina de estilo Reina Ana, o del velador de caoba de Thomas Sheraton, o de la pareja de asientos Bergere de estilo Imperio, tan vistosos como incómodos. ¿Qué había sido de aquellos muebles pesados y de aquellas habitaciones llenas a rebosar, exuberantes? Resultaba evidente que mi padre había convertido el tradicional amontonamiento en vacío, algo que, en definitiva, estaba en consonancia con la situación general de su espíritu. Incluso la porción de suelo que otrora cubrían las alfombras persas de Keshan había sido invadida por una miríada de haces perpendiculares que, después de atravesar los ventanales y una nube de polvo flotante, saltaban en chispas de luz al chocar contra la madera. Aquella irradiación, empero, no hacía sino agrandar la sensación de desnudez que se había adueñado de la casa, de la misma manera que la luz que entra por la vidriera de una catedral da medida de la proporción de su espacio. Pensé en una mujer elegante y siempre bien arreglada que de pronto se ve obligada a despojarse de sus joyas y abalorios. Su piel vuelve entonces a recobrar la luminosidad de antaño, que ocultaban las galas y alhajas. Pero como estamos acostumbrados a la artificiosidad, es la naturalidad recobrada la que llama nuestra atención. Lo más extraño de todo era que aquella casa había sido el reino de mis años adolescentes, un lugar vivo, un refugio seguro, y sin embargo ahora era incapaz de reconocerla. Cuando era pequeño y regresábamos de un viaje o de unas vacaciones, experimentaba una emoción que, de tan intensa, yo la equiparaba con la felicidad plena. Claro que no era la felicidad la que había cambiado, sino mi forma de relacionarme con ella. Según los científicos, el cuerpo mudaba sus átomos cada siete años, el tiempo aproximado que yo llevaba sin pisar la casa de mi padre. Eso significaba que había completado una renovación, que ya no era la misma persona física, mental y espiritualmente, aunque algunas de estas modificaciones resultaran imposibles de mensurar. ¿Por qué no pensar que este mismo principio era también válido para las casas?
Después de llevar a cabo un exhaustivo reconocimiento de las habitaciones, descubrí que los únicos muebles que había eran dos camas individuales (una de ellas en el que había sido mi dormitorio), dos mesitas de noche, un viejo arcón con ropa de hogar, un armario y un butacón tapizado en cuero con su correspondiente escabel. Ni siquiera había cubertería o vajilla, exceptuando un par de vasos para beber tragos largos alrededor de una botella de whisky, menos aún una mesa donde poder comer. Estaba claro que mi padre hacía tiempo que había perdido todo interés por aquella casa. Incluso pensé que, de no haberse quitado la vida, no habría tardado mucho tiempo en desprenderse de ella.
Antes de bajar a casa de los Santos, abrí las puertaventanas que unían el interior de la vivienda con la terraza a modo de sortilegio, como si creyera que fuera necesario alguna clase de encantamiento, confiriéndole al aire fresco un poder regenerador.