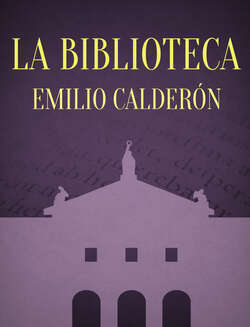Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 13
Оглавление8
SANTOS me pidió que pasara por la tienda, así que aproveché la ocasión para echar un vistazo en el local que durante cincuenta años había albergado el negocio familiar y del que ahora era propietario por herencia. Los estantes de libros habían sustituido a los muebles, cuadros y porcelanas, y la atmósfera era mucho más sombría, pues la luz del sol era tan perjudicial para los libros como lo era para Natalia. El ambiente, además, era pretendidamente frío, pues el señor Santos luchaba con denuedo contra la humedad y el calor excesivo. Recordé que cuando entré por primera vez en aquella librería, hacía ya de eso muchos años, tuve la impresión de estar pisando una oscura y fría cripta, donde los anaqueles hacían las veces de nichos y los libros olían tan fuerte como cadáveres en descomposición. Nada que ver con el amplio espacio decorado con molduras y paneles blancos que resplandecían a la luz de las lámparas que había sido el anticuario Dalmau. En mi condición de arquitecto, pensé cuán curioso resultaba la distinta utilización de un mismo espacio en base a diferentes actividades comerciales.
Santos ocupaba un viejo escritorio, atestado de libros viejos, pisapapeles, abrecartas, lupas y otros utensilios, y por supuesto la vista y toda su atención recaían sobre el ejemplar que en esos momentos manipulaba.
—«La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y me dijo: ‘Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel…’. Y fui al ángel, diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo: ‘Toma y cómetelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel’. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre», Apocalipsis de san Juan, capítulo 10. Acércate, muchacho –dijo Santos.
—¿Qué hace? –le pregunté.
—Busco devoradores de libros, bibliófagos. Que un hombre se coma un libro es algo verdaderamente inusual, entre otras cosas porque el papel no se digiere, de manera que tal y como entra en el organismo sale de él. Aunque ha habido casos que contradicen esta opinión. El emperador Melenick de Etiopía, por ejemplo, comía hojas de las Sagradas Escrituras cuando se encontraba enfermo. Claro que hay quien asegura que su muerte fue causada por una indigestión de papel. En cambio, son innumerables los insectos especializados en comer papel. Algunos como la carcoma son expertos excavando sinuosas galerías. Por descontado, prefieren el papel artesanal, poco tratado desde el punto de vista industrial, lo que hace de los libros antiguos sus víctimas propiciatorias. ¡Ah, por fin te encuentro! ¡Ya te tengo!
Y me mostró un «pececillo de plata» que, atrapado entre las pinzas que portaba en la mano derecha, agitaba con desesperación los filamentos de su cola.
—Aquí donde la ves, esta pequeña es capaz de fabricar un cráter con sus afiladas mandíbulas. Aunque más peligrosa que la «Lepisma saccharina» son las larvas que, al consumir las hojas, segregan un jugo disolvente u hongo que produce unas manchas parecidas a las de la lepra. En más de una ocasión he llegado tarde, entonces no me ha quedado más remedio que recurrir al Instituto de Patología del Libro de Roma. Pero no te he pedido que vinieras para mostrarte a este pequeño devorador de papel, sino para regalarte un libro. Las bestezuelas que se alimentan de libros convierten el papel en energía utilizable para sobrevivir, y, en cierto modo, eso mismo es lo que hace el lector cuando lee un libro: absorbe su sabiduría, la fagocita, la incorpora a su experiencia vital. Un hombre no sólo es lo que come, como se suele asegurar, sino también lo que lee. A tenor de la experiencia que acabas de vivir, creo que lo menos que puedo hacer por ti es regalarte un libro, tu primer libro antiguo, para que a partir de él crees tu universo de sabiduría y conocimiento. Conforme aumente tu biblioteca, notarás que eres más fuerte y que estás más preparado para hacerle frente a las vicisitudes de la vida.
—Es usted muy amable, Santos.
—La única condición que te pongo es que has de prometerme que leerás el libro que te regale. No se trata de una cuestión baladí, ni siquiera sentimental. Verás, a veces una persona que posee libros echa en falta uno. Está segura de no haber prestado el ejemplar que no encuentra, ni tampoco de haberlo extraviado, puesto que es muy metódica a la hora de ordenar su biblioteca. Sin embargo, el libro en cuestión no está, ha desaparecido, y no encuentra explicación a ese hecho. Sin embargo, existe una explicación que yo calificaría casi de natural. Los libros, aunque no lo creas, son sensibles como cualquier ser vivo, de modo que si uno se siente de pronto abandonado, se marcha por una puerta espacio-temporal. Nada consume más la paciencia de un libro que la inactividad, que sentirse huérfano. Por ejemplo, ese ejemplar que hemos comprado y que tenemos pendiente de lectura. Pues bien, lo más probable es que un día cualquiera, cuando de pronto nos acordemos de ese título, no lo encontremos porque haya desaparecido de nuestra biblioteca ¡VOLUNTARIAMENTE! Otro tanto ocurre con aquellos lectores que leen como si el libro fuera su peor enemigo, abriéndolo hasta alcanzar los 180º. Nada molesta más a un libro que su dueño no respete el ángulo de apertura que la encuadernación permite. ¡Y qué decir de aquellos libros que son extraídos de sus anaqueles por la parte superior del lomo! Lo más probable es que el ejemplar quede desgarrado y, en consecuencia, no quiera permanecer un minuto más en aquella biblioteca. La mejor forma de retirar un libro de una estantería pasa por empujar los ejemplares que están a cada lado, para luego deslizarlo hacia nosotros con suavidad. También hay que tener cuidado al devolverlo a su sitio, pues si el libro se encuentra demasiado apretado entre dos vecinos poco tolerantes, emigrará. Aunque no lo creas, los libros son muy orgullosos y exigen ser tratados como merecen. No en vano, tardaron muchos siglos en lograr la plena libertad, pues has de saber que desde la Edad Media hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII, los libros vivían encadenados, literalmente, como esclavos. Durante esos siglos, en los que como ha dicho alguien los libros eran tan raros como la honestidad, las bibliotecas estaban basadas sobre un sistema de atriles, y sobre éstos se disponía un sistema de barras, que servían, ya digo, para mantener encadenados a los libros. Antes de eso fueron las palabras las que tuvieron que luchar por su libertad. Sé que puede parecer extraño, pero hasta la invención de la imprenta, los textos se escribían sin separación entre palabra y palabra, lo que equivalía a vivir encadenadas las unas a las otras. No es casualidad, por tanto, que en cuanto los libros lograron librarse del yugo de las cadenas, los hombres empezaran a buscar su propia libertad con denuedo.