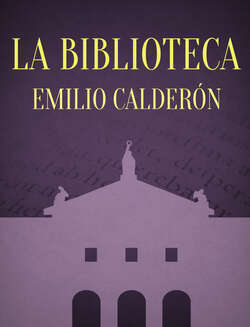Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 9
Оглавление4
CUANDO el horizonte dejó de sangrar y el velo de la noche cayó sobre la ciudad, bajé de nuevo a casa de los Santos.
Natalia me esperaba en el recibidor. Se había arreglado con cierto desaliño, mezclando diversos estilos y acumulando capas de ropa cual cebolla, según su costumbre. Como única concesión a la coquetería se había cepillado el cabello con esmero y se había pintado una raya negra en el contorno de los ojos. En cuanto colgó su mano de mi brazo, con esa clase de espontánea naturalidad que sólo otorga la confianza, sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí (¿tal vez la armadura?). Un paroxismo, un creciente ardor que, al traspasar su punto más álgido, me dejó a las puertas del embelesamiento, de convertirme en un bloque de piedra. Mi corazón cabalgaba con tanto ímpetu dentro de mi pecho que a mí mismo me sorprendió que semejante estruendo quedara fuera del alcance de su oído. ¿Acaso a ella le estaba sucediendo lo mismo? ¿Era yo incapaz de escuchar los latidos apresurados de su corazón de la misma manera que ella parecía no percibir los míos? Presioné su antebrazo contra mi costado y emprendí la marcha, en busca de la calle.
La Gran Vía nos absorbió con el ímpetu con que un desagüe se traga dos gotas de agua, y como si el sumidero nos hubiera arrojado directamente al mar, nos vimos sumergidos en una marea humana que se agitaba en todas direcciones.
—«Sombra, trémula sombra de las voces. / Arrastra el río negro mármoles ahogados. / ¿Cómo decir del aire asesinado, / de los vocablos huérfanos, / cómo decir del sueño?» –recitó Natalia pegando su cuerpo al mío un poco más, hasta clavar su languidez en mis costillas.
—Es bonito, ¿lo has escrito tú? –le pregunté.
—¿Qué te hace pensar que yo podría escribir unos versos tan hermosos? «Sombra, trémula sombra de las voces. / Negra escala de lirios llameantes. / ¿Cómo decir los nombres, las estrellas, / los albos pájaros de los pianos nocturnos / y el obelisco del silencio?». Es un poema de Octavio Paz titulado «Nocturno». Siempre que piso la Gran Vía recuerdo esas estrofas. ¿Acaso la calle no parece un «río negro» y la gente que la transita un campo de «lirios llameantes»? ¿No es esta contaminación lo mismo que asesinar al aire? ¿Y el murmullo de las conversaciones, no son «vocablos huérfanos», trémulas sombras de infinidad de voces?
—¿Y los edificios, qué me dices de los edificios? –me interesé ante aquel alarde de lirismo.
—Algunos son obeliscos de silencio; otros, en cambio, estatuas derribadas en la luna. «Sombra, trémula sombra de las voces. / Estatuas derribadas en la luna. / ¿Cómo decir, camelia, / la menos flor entre las flores, / cómo decir tus blancas geometrías? / ¿Cómo decir, oh Sueño, tu silencio en voces?»… Yo soy la camelia entre los lirios, la menos flor entre las flores. Y la blanca geometría, mi enfermedad.
—Yo prefiero las camelias a los lirios –aseguré.
Por descontado, Natalia descollaba como una camelia blanca en un campo de lirios. Verme caminar junto a ella por aquella avenida atestada de transeúntes, en dirección a la Casa del Libro, me hizo recordar cuando realizaba el mismo trayecto con mi madre, en la época en la que aún éramos una familia unida y yo vivía cosido a su falda. La Gran Vía era la frontera que tenía prohibido traspasar, el lugar donde habitaban todos y cada uno de los peligros que podían acechar a un pequeño de cinco o seis años: una calzada demasiado ancha (una suerte de río de aguas negras y profundas), un tráfico endemoniado, aceras densamente pobladas, presencia de forasteros, etc. Pero al mismo tiempo, la calle acumulaba uno de los mayores tesoros que la ciudad podía brindarle a un chiquillo: un sinfín de cafeterías con nombres tan cosmopolitas como California, Manila, Nebraska o Dólar, que ofrecían a la clientela sillones corridos acolchados de falso cuero, banquetas giratorias ancladas al suelo, y paneles encapsulados con su propia iluminación que anunciaban una amplia oferta de platos combinados, perritos calientes, batidos, helados en copa, tortitas con nata y una extensa variedad de dulces.
Tras sortear a un grupo de ruidosos adolescentes (capullos de lirios llameantes aún sin abrir) que aguardaban su turno para cruzar desde la Red de San Luis hasta la calle Fuencarral, un impulso de protección me llevó a rodear a Natalia con mi brazo, como si se tratara, en efecto, de una flor delicada. De inmediato percibí que su cuerpo temblaba en aquel ambiente rebosante de disonancias. Más que el ruido de los cláxones, vacilaba ante la deslumbrante estela que dejaba a su paso el enjambre de luciérnagas de los faros.
Unos metros más adelante, al alzar la cabeza por encima de la despreocupada multitud de peatones, comprobé que el luminoso de neón de la marca Schweppes que adornaba la fachada del edificio Carrión seguía, como antaño, ejerciendo de faro para quienes tratábamos de buscar un puerto donde fondear. Era el punto de referencia más visible por encima de aquel mar de cabezas. Según en qué zonas de la avenida, sobre todo en aquéllas donde las calles contiguas desembocaban como afluentes en el gran río, la corriente humana remansaba y ralentizaba su curso cual torrente de lava. De estas encrucijadas partían los transeúntes con el ímpetu de salmones que tuvieran que remontar un caudaloso río, y en su peripecia hubieran de mantener una lucha encarnizada contra los elementos de la que dependerá el éxito o el fracaso de la empresa: prostitutas de miradas sicalípticas, carteristas, hampones, limpiabotas, vendedores ambulantes, vocingleros, pedigüeños, etc. Era obvio que la calle había sido sometida a múltiples operaciones de cirugía estética en los últimos años, que el comercio tradicional había cedido su lugar a las grandes cadenas de la moda internacional, que los cines se habían reconvertido o desaparecido, que las cafeterías de antaño habían dado paso a los restaurantes de comida rápida, pero el estilo historicista de sus edificios denotaba que hay cosas que no son fáciles de transmutar, de la misma manera que hay arrugas que no pueden eliminarse en un quirófano por mucho que el cirujano estire la piel y la cosa detrás del cuello o de las orejas, que la pátina del tiempo, en definitiva, es una cicatriz indeleble en el rostro de cualquier ciudad. Otro tanto ocurría con su trazado, cuyo aspecto recordaba el espinazo de un gigantesco animal antediluviano que partía la ciudad en dos mitades.
Nada más fondear en la Casa del Libro, nos dimos de bruces con una pila de ejemplares de la obra que habíamos ido a buscar, colocada estratégicamente para que tropezásemos con ella. Natalia cogió un ejemplar para comprar y yo me dediqué a hojear otro. «Ahora que cualquiera puede escribir una novela, los escritores ni siquiera tienen cara de tales», pensé cuando me di de bruces con el retrato del autor que adornaba la contraportada, un tipo tan anodino (lo más reseñable era que la barbilla se adelantaba al resto del rostro) como el título de la novela que había escrito: El palco. Según leí en la contraportada, la novela narraba un crimen cometido en el palco de un teatro, durante la escenificación de una obra que representaba precisamente un crimen cometido en el palco de un teatro. Sin duda, estaba ante uno de esos escritores à la mode cuya notoriedad resulta tan efímera como duradero es el olvido que les tiene reservado el futuro.
—¿Desde cuándo te interesan las novelas de crímenes? –le pregunté a Natalia.
—Las novelas de crímenes no me interesan en absoluto. De hecho, las considero aburridas y previsibles –me respondió categóricamente.
—¿Entonces?
—Es el autor el que me importa –dijo ufana, al tiempo que pegaba la contracubierta del libro contra su pecho, como si fuera una adolescente que para sentirse plenamente viva necesitara restregarse por el corazón la foto que de su ídolo lleva estampada en la carpeta escolar.
—No sabía que el fenómeno fan hubiera llegado a la literatura –dije esbozando una mueca burlona.
—Hace cinco semanas ni siquiera había oído hablar de Serafín Estébanez –se desmarcó.
—Creo que no te sigo –reconocí.
—Digamos que estoy ultimando una pequeña investigación en la que Serafín Estébanez está implicado. Se trata de un descubrimiento que he hecho recientemente, o mejor dicho, que creo haber hecho. Prefiero no decir nada más hasta que no esté segura de que las piezas del rompecabezas encajan. Tal vez se trate de una locura, quizá lo que sucede es que estoy perdiendo la cabeza…
—¿De qué rompecabezas hablas? ¿Una investigación sobre qué? –me interesé.
—Sobre quién, sobre mí misma. Bueno, tampoco estoy muy segura de eso… Todo tiene que ver con un libro…
Pese a que a estas alturas de la conversación empezaba a sentir unos incipientes celos, en cuanto Natalia manifestó que el misterio que trataba de resolver tenía que ver con un libro, opté por pasar página, nunca mejor dicho.
—¿Qué pensarías si te dijese que un fragmento de nuestra vida está escrita en un libro? Que todo lo que estamos diciendo en este momento forma parte de una obra, figura entre sus páginas –añadió.
—Pensaría que tienes demasiada imaginación –me pronuncié.
En realidad, me quedé con ganas de decirle que había perdido el seso. Desde mi punto de vista, los libros eran un sucedáneo de la vida, la emulaban, la estimulaban incluso, pero en ningún caso podían suplantarla. El mismísimo Robert Louis Stevenson había escrito que los libros tenían su valor, pero que a la postre eran un sustitutivo de la vida completamente inerte. Natalia, en cambio, apenas había experimentado en ninguno de los órdenes de la vida, y esa circunstancia había provocado que para ella la realidad fuera más una ilusión inconsciente que algo tangible, un mundo habitado por figuras de ensueño. La enfermedad, por tanto, no era lo único que mortificaba la vida de Natalia, sino también el exceso de horas de lectura.
—Pues me temo que eso es precisamente lo que está ocurriendo –insistió.
—¿Quién iba a querer escribir sobre nosotros? Eso carece de sentido. Somos personas corrientes –me desmarqué–. En todo caso, estamos en una librería, así que si tal libro existe pidámoslo y asunto resuelto.
—El libro, obviamente, no se encuentra a la venta. Ni siquiera ha sido escrito en nuestros días, y eso es lo más sorprendente de todo.
—¿Cuándo fue escrito entonces?
—Mucho antes de que tú y yo naciéramos.
¿Había oído bien?
Recordé haber leído en alguna parte que si bien es el ojo el instrumento de visión exterior de una persona, en cambio son los tejidos nerviosos los que determinan la visión interior, la imaginación y la ilusión, y ponen a prueba la vivacidad y hasta la cordura de nuestro pensamiento.
—¿De veras? ¿Y cómo se llama el autor de semejante libro, Nostradamus?
—No, Pepe. Si no estoy equivocada se llama Serafín Estébanez. De ahí que haya venido a comprar su novela.
—Es decir, según tú, el tal Serafín Estébanez habría escrito un libro sobre nosotros antes de que hubiéramos nacido, un libro que, para complicar más el asunto, ni siquiera está publicado.
—El libro está editado, naturalmente, aunque no se puede comprar. De hecho, según mis pesquisas, el autor se encuentra debatiendo en estos momentos si escribir o no el libro.
—Te recuerdo que acabas de decirme que el libro está editado, ¿cómo entonces su autor va a estar dudando sobre si escribir o no la mencionada obra? No tiene sentido. Además, ¿cómo puedes saber lo que está pensando el autor si ni siquiera lo conoces? ¿Cómo es posible que sepas que Serafín Estébanez es el autor de un libro que, según tú, ni siquiera él sabe si va o no a escribir?
—Porque he leído esta página –aseguró ufana, al tiempo que señalaba con sus dos dedos índices en derredor suyo, como si aquel espacio formara también parte de la trama.
¿Cuándo había pergeñado aquel delirio? ¿Un minuto antes de verme o durante la comida? ¿Era su forma de decirme que no me acercara a ella, de ahuyentarme? ¿O quizá era un síntoma del empeoramiento de su enfermedad? Ciertas porfirias presentaban compromiso neuro-psiquiátrico: ansiedad, depresión, psicosis aguda, confusión, alucinaciones, etc.
—¿Esta página?
Busqué sus ojos y comprobé que se habían encendido chispas en ellos.
—Sí, la página del libro donde se relata esta conversación –dijo a continuación con una avidez que terminó de despertar mi preocupación sobre su salud mental.
—Comprendo.
—No, no comprendes nada. Ni siquiera me crees –me recriminó–. En realidad, no estás capacitado para hacerlo, porque para que pudieras creerme primero tendrías que aceptar un principio básico que todo el mundo –editores, autores, críticos y lectores incluidos– pasa por alto: el lector es un personaje más de la obra, por cuanto se trata de un interlocutor necesario. Gracias a él, los personajes cobran vida. El lector tiene la llave del maravilloso juguete, sólo cuando la hace girar la maquinaria se pone en funcionamiento, y en ese sentido su papel es comparable al que tiene Dios en nuestra creación. ¿No lo ves? El lector es un demiurgo, dios creador y principio activo del libro impreso. El escritor se encarga de la partitura, pero es el lector quien dirige la orquesta. Tan es así que incluso está facultado para leer entre líneas y hasta para subvertir el mensaje inicial del texto. Sí, Pepe, todos somos protagonistas de los libros que leemos.
Natalia tenía razón. No comprendía una palabra, aunque, a tenor de sus comentarios (y del entusiasmo febril que acompañó la última parte de su discurso), estaba claro que había perdido la razón. Ella misma lo había sugerido. Natalia buscaba encontrar la luz –que la enfermedad le negaba– en los libros; sin embargo, abusar de la lectura había provocado en su lucidez –en la claridad de su razonamiento– el efecto contrario, la había dejado a oscuras. Ahora confundía la realidad y lo imaginario como si fueran una misma cosa. Lo real se vestía –se disfrazaba– de ficción, y viceversa. De esa forma, los personajes y acontecimientos de las novelas que leía pasaban a formar parte de su propia vida, llenaban los huecos que la soledad había ido horadando en su interior y suplían la falta de amigos y de cariño.
El señor Santos se desvivía por Natalia, pero sus atenciones no bastaban para cubrir las necesidades afectivas de su hija. Por ejemplo, existían ciertas cuestiones de índole puramente femenina que no sabía resolver, de modo que Natalia acabó buscando la figura –el modelo– de una madre, de una tía o incluso de una hermana en sus lecturas, puesto que tanto padre como hija estaban de acuerdo en que en los libros se podía encontrar respuesta a cualquier consulta. Madame Bovary, Ana Karenina, La Maga, Lolita, incluso Meg, Jo, Beth y Amy, las cuatro jóvenes protagonistas de Mujercitas, eran quienes le habían mostrado a la postre el camino que conduce de la adolescencia a la edad adulta. Poco o nada importaba que, en muchos casos, la vida de estas heroínas de novela no fuera ejemplarizante, puesto que lo importante era aprender cuantos mecanismos de defensa estuvieran a su alcance frente a las vicisitudes, frente a los hombres y la sociedad. A fin de cuentas, había que reconocer que se podía aprender más de una mujer baqueteada que de una mojigata, puesto que lo que predominaba en la vida eran las escaramuzas. La pregunta que ahora me formulaba era cuánto tenía yo de real y de personaje de ficción a los ojos de Natalia, en qué medida me había convertido para ella en una cuestión de estilo, en un ideal estético. Lo peor de todo era que nunca antes había deseado con tanto ardor ser el personaje de sus sueños, como si mi corazón hubiese decidido desligarse de la razón y aceptado el juego que Natalia proponía: ser lo que ella determinara, incluso formar parte de un delirio. Mi padre había muerto, Natalia vivía atada a su enfermedad, yo apenas tenía amigos, la humanidad y el planeta se desangraban en un proceso que parecía cada vez más irreversible, ¿qué de malo podía tener aquella realidad inventada, aquel confuso sueño que lo que pretendía era, en última instancia, liberar el espíritu de Natalia de la aprensión? ¿Acaso no era el mundo merecedor de nuestra desconfianza? Además, si bien yo no poseía un remedio para curar la porfiria, en cambio sí que podía aportar cordura, mostrarle la incongruencia de los dos mundos que se empeñaba en mezclar, enseñarle a distinguir entre lo real y lo ficticio, entre la luz y la sombra. Si me lo proponía, en pocos días podía hacer que Natalia regresara al mundo de los vivos, por decirlo de forma melodramática.
Al salir de la librería, la calle me pareció más falta de simetría que antes, como si la aureola de indiferencia que arrastraba a su paso la corriente de transeúntes hubiera acentuado aún más su naturaleza multiforme. El torbellino se había transformado en aluvión, y ahora el río estaba a punto de desbordarse. Bastaba con detener la mirada sobre alguno de aquellos seres para comprender que la soledad más apartada se encuentra precisamente en medio de una multitud. Busqué a Natalia con los ojos y descubrí que me observaba con una expresión que mezclaba temor y malestar pintada en el rostro, como si hubiera descubierto de pronto que la Gran Vía era el reino de una criatura maléfica, de una hidra policéfala de aliento venenoso, cuyas cabezas (tal vez diez o veinte mil) renacían a medida que se las iba cortando. Entonces fui yo quien recordó una frase de otra de las heroínas literarias de Natalia, la Columela de La plaza del Diamante: «Y me miró como uno que se estuviese ahogando entre la gente, entre las flores, entre tantas tiendas…».
Todavía anduvimos un rato más por la zona, hasta que la ciudad comenzó a dar síntomas de ebriedad.
Cuando por fin cerré la puerta de la casa de mi padre, tenía la sensación de que algo, en algún momento, se había desbordado.
Tenía deseos de dormir, pero no podía. Ahora era yo quien creía ser una hidra policéfala. Una de mis cabezas pensaba en mi padre, en su fallecimiento, en el hecho de la muerte como contrapunto de la vida; otra, en cambio, tenía presente en todo momento a Natalia, cuyo comportamiento durante la noche se había convertido en un desafío para mí y a la que profesaba, ya no me cabía ninguna duda, un sentimiento puro y diáfano; una tercera se ocupaba de todo lo que tenía que ver con la casa, incluyendo los reflejos de la luna, que habían teñido el suelo y la pared del dormitorio de color plata; y una cuarta luchaba contra las otras tres y hacía por entregarme a Morfeo. No parecía haber jerarquía entre aquellas cabezas, con lo que tampoco en mi estado de ánimo había transición entre la aflicción y el contento, entre la excitación y el cansancio. Todo se mezclaba, se amalgamaba sin admitir siquiera la intercesión de mi conciencia o de mi voluntad. El hecho de que me sintiera un extraño en aquella casa tampoco ayudaba, más bien al contrario, pues la propia desnudez de las estancias –mi habitación se me antojaba inmensa– me hacía sentir incómodo, desnudo también. Y si trataba de no pensar, era lo mismo que dejar de respirar. Me asfixiaba. Para colmo, entre tanto, había surgido una nueva cabeza de hidra que no paraba de recordarme que, de continuar así, no cumpliría con mi cometido inicial: resolver los asuntos de mi padre, los trámites de su herencia, viajar hasta Málaga para reunirme con mi madre y regresar cuanto antes a Nueva York.
Al cabo me dejé hipnotizar por el resuello acezante de la Gran Vía, semejante a una canción de cuna, que llegaba a mis oídos amortiguado por el doble cristal de la ventana.