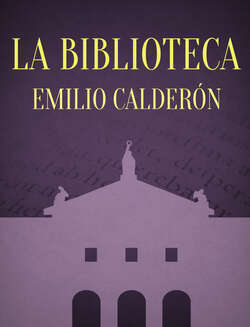Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 8
Оглавление3
ATRAVESÉ el corredor que me separaba de Natalia como si me encaminara a vivir una aventura, con el corazón latiéndome apresuradamente y una vitalidad exagerada. Desde luego deseaba encontrarme con ella, pues siempre había sido para mí un estímulo, pero en cambio no le hallaba explicación a mi estado de excitación desmedida, a la intranquilidad que me hacía estremecer como el enamorado que, vencida la desesperación que provoca una larga ausencia, sabe próximo el encuentro con la persona amada. Los seis años transcurridos desde la última vez que nos viéramos habían revestido mi corazón de una gruesa coraza que me protegía de los embates del amor, al menos eso creía. O mejor dicho, en el tiempo que habíamos pasado separados había llegado a la conclusión de que mis sentimientos obedecían a un impulso más propio de la adolescencia que a un afecto consolidado. El tiempo, pues, había puesto las cosas en su sitio, como suele decirse, había cicatrizado las heridas, y en mi opinión esa circunstancia me otorgaba cierta ventaja –poner un poco de distancia en el mundo de las emociones siempre lo es por cuanto que amplía nuestra perspectiva–, que desde luego quería conservar. Ahora, un instante antes de que se celebrara la justa, me daba cuenta de que las flechas de Cupido eran invisibles y que ninguna armadura, por recia que fuera, podía detenerlas. Mi amor se había revelado inalterable y profundo, tanto que, con el paso de los meses, había dejado de agitarse para terminar aposentado en la región más recóndita e insondable de mi corazón. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo que llevaba seis años viviendo en Nueva York? ¿Acaso no había viajado conmigo? ¿Por qué no podía controlar mi ardor de amante cuando unos instantes antes ni siquiera creía serlo? ¿Es que el amor podía quedar suspenso en la memoria como una mota de polvo en el aire, sin que uno lo percibiera? Verme en esa situación me hizo sentir vergüenza, no porque no hubiera calibrado en su justa medida mis sentimientos hacia Natalia –que también–, sino por el hecho de haber encontrado un acicate el mismo día que había depositado las cenizas de mi padre en el frío nicho de un columbario. De modo que me impuse contención justo en el momento del reencuentro, pues, aunque sólo fuera eso, le debía cierta lealtad póstuma a mi progenitor. El hecho de que me quedara atónito al verla, me sirvió de gran ayuda cuando sus ojos se levantaron para ir al encuentro de los míos. El amedrentamiento me duró tanto tiempo que tuvo que ser ella la que tomara la iniciativa.
—Siento mucho lo de tu padre, Pepe. ¿Cómo te encuentras? –dijo.
Sus palabras acariciaron mi rostro como una brisa fresca.
—Gracias. Me encuentro bien dentro de lo que cabe. Ha sido todo tan inesperado… ¿Y tú, qué tal estás?
Por su aspecto, era obvio que Natalia se encontraba perfectamente. Pese a que la enfermedad había impedido que la belleza floreciera en sus facciones, en cambio sus rasgos eran regulares y buscaban la armonía. Ya he mencionado que su tez era de una palidez sobrecogedora, pero he omitido señalar que estaba iluminada por dentro, de modo que contemplar el rostro de Natalia podía compararse con mirar el óvalo de la luna. En este escenario figurado, sus ojos eran dos cráteres sumidos en una eterna penumbra. Si uno se acercaba con el fin de observarlos con más detalle, descubría entonces que estaban ocupados por un magma negro como el carbón que ocultaba una mirada tímida y al mismo tiempo ansiosa.
—Sigo atada a la porfiria, pero si bien la enfermedad no ha conseguido corromper mi cuerpo, he dejado que los libros hagan lo propio con mi espíritu –respondió–. Me he entregado a ellos por entero. Me alimento de ellos. Mi padre siempre dice que los libros son espejos donde buscamos reconocernos…
—«Porque hoy vemos como en un espejo, confusamente…», Epístola a los Corintios, I, 13 –se inmiscuyó Santos en la conversación.
La intervención del librero me devolvió bruscamente a la realidad, representada en este caso por una estancia de aspecto lúgubre y algo sofocante. Las paredes estaban revestidas de viejos libros, dispuestos en severas filas, tal que pequeños soldados en formación, que destilaban una fragancia rancia, tan densa como la propia pulpa del papel. Los había de lomo púrpura, verde claro, verde esmeralda, azul, burdeos, etc., con vistosos florones, nervios y tejuelos; unos ejemplares estaban forrados en tafilete; otros, en cambio, estaban encuadernados en cordobán. También los había empastados en piel francesa de ternera u oveja, con jaspeados que imitaban la concha de las tortugas, o a la inglesa en badana castaño, más humildes en cuanto a aspecto. El único hueco de la pared donde no había libros lo ocupaba una tablilla admonitoria, idéntica a otra que había en la librería propiamente dicha, que rezaba: «Aquél que robe o se lleve en préstamo y no devuelva un libro a su propietario, que se convierta en una serpiente en su mano y le desgarre. Que le aqueje parálisis y todos sus miembros se malogren. Que languidezca con dolor pidiendo misericordia…». Aunque no resultaba fácil leer el texto o apreciar la filigrana de los lomos por la falta de luz, ya que de las ventanas colgaban dos gruesas cortinas de terciopelo de color granate. La madre de Natalia había muerto de una variante aguda de la enfermedad que ella padecía, de modo que mantener una atmósfera de oclusión no sólo perseguía evitar a toda costa que la luz del sol penetrara en la vivienda, sino también que la parca diera con su paradero. De nada había servido que los médicos aseguraran que la vida de Natalia no corría peligro, siempre y cuando siguiera unas pautas de comportamiento: la primera de todas evitar la luz del sol, naturalmente; no ingerir alcohol o tomar medicamentos que pudieran precipitar un ataque; y seguir una dieta rica en carbohidratos. Pero la posibilidad de que Natalia corriera la misma suerte que su madre atormentaba al señor Santos sobremanera, por encima incluso de cualquier docta opinión, de ahí que hubiera transformado la casa en un oscuro santuario para su hija, que en realidad no era otra cosa que la morada de sus miedos y temores. De hecho, el señor Santos llevaba a cabo continuas búsquedas por las distintas estancias, examinaba éste o aquél rincón, como si anduviera detrás de uno de sus tesoros bibliográficos que se hubiera descarriado del rebaño, cuando lo que pretendían aquellas maniobras era comprobar que todo estaba en orden, que ningún peligro se había colado en la casa de manera subrepticia. Como en todo hogar donde habita un enfermo crónico, la superstición y lo cotidiano se confundían como si compartieran la misma inmanencia.
—Tienes que contarme un millón de cosas sobre Nueva York –se desmarcó Natalia.
La falta de armadura me dejó de nuevo desguarnecido, hasta el punto de pensar que detrás de aquellas palabras se escondía una petición: que le abriera mi corazón.
—Deja que el muchacho respire –se inmiscuyó de nuevo el señor Santos.
—Es a mí a la que le falta el aire encerrada entre estas cuatro paredes todo el día –se quejó.
¿Era un reproche dirigido a sí misma?
—Ahora que Pepe ha vuelto, podrás salir más a menudo a la calle –sugirió el librero.
—¿Esta tarde? ¿Tienes algo que hacer esta tarde? –me interrogó Natalia.
¿Había cierto grado de súplica en sus palabras o me lo estaba figurando? De lo que no cabía duda era de que había formulado su propuesta con vehemencia. Desde luego, su forma de hablar había ganado en energía con respecto a cuando era una jovencita de dieciocho años y su discurso resultaba demasiado extático e incomprensible, como si la enfermedad que la mantenía aislada del mundo la hubiera dotado a su vez de un lenguaje propio, tan oscuro como la falta de luz que marcaba su existencia. A estas alturas me había vuelto exorable a cualquier petición que saliera de su boca, así que dije:
—No, no tengo nada que hacer.
—Podemos ir a la Casa del Libro primero y luego nos damos una vuelta por Chueca. Quiero comprar la última novela de Serafín Estébanez.
—Perfecto.
—Recógeme en cuanto el sol se ponga.
«Recógeme en cuanto el sol se ponga». ¿Cuántas veces había oído esas palabras? ¿Cien, doscientas, tal vez doscientas cincuenta? Y cada vez que las escuchaba experimentaba el mismo estallido de emoción. Salir a la calle con Natalia, dadas sus circunstancias, no era un acto trivial, pues suponía alejarla momentáneamente de sus particulares hábitos. Su obsesión por los libros, por ejemplo, no facilitaba las cosas; todo lo contrario, la incomunicaba, como si estuviese buceando y con cada nueva lectura aumentara la profundidad de la inmersión. Siempre he pensado que los libros surten un efecto beneficioso en las personas, por cuanto son como tablas que flotan en medio del vasto océano a las que poder asirse en caso de naufragio, nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea con mejores armas, con un número mayor de elementos de juicio. En ese sentido, la lectura sería comparable a disponer de un comodín en esa partida de naipes que es la vida. Natalia, en cambio, experimentaba el efecto contrario con cada nueva lectura, que a la postre se convertía en un lastre para su espíritu, el cual se veía a su vez arrastrado hacia las abisales profundidades de la conciencia. Daba la impresión de que en vez de acercarse a las cuestiones mundanas a través de los libros, su intención era la de alejarse de ellas, como si éstas no estuvieran en consonancia con su verdadera esencia. ¿Acaso no había ya suficiente oscuridad en su vida? ¿No era la hora de que venciera su desconfianza, de que se enfrentara de una vez por todas a la realidad, la misma que pintaba el mundo de colores y lo perfumaba con brisa fresca? Sí, la calle era el símbolo de la superficialidad, de los comentarios intrascendentes, el lugar donde yo podía llevar a cabo mi particular cruzada para arrastrarla al mundo de la luz.
—De acuerdo.
—Ahora, háblame de Nueva York –insistió.
—Nueva York puede esperar hasta la sobremesa –interfirió otra vez el librero, quien había comenzado a poner la mesa.
—¡Está bien, papá, primero los carbohidratos y luego la conversación! –exclamó Natalia.
—¿Y bien, muchacho, qué planes tienes? ¿Cuánto piensas quedarte? –me interrogó el señor Santos.
—He de arreglar el asunto de la herencia de mi padre, si es que hay algo que heredar, poner en orden los papeles, y luego quiero viajar a Málaga para reunirme con mi madre. Calculo que, día más o menos, en tres o cuatro semanas podré regresar a los Estados Unidos.
Claro que en aquellas cuentas no figuraba el gasto extra que acababa de realizar, la suma más importante de todas: mis sentimientos hacia Natalia.
—El que hereda no hurta, dice el refrán –apuntó el señor Santos–. Aunque conviene señalar que no hay peor ladrón que un mal libro.
Dado que tanto Natalia como su padre se alimentaban a base de libros, y que mi propio duelo me había cerrado el estómago, el almuerzo, además de frugal, resultó toda una lucha contra la inapetencia.
A las cinco menos cuarto de la tarde regresé a casa y me asomé a la terraza para respirar un poco de aire fresco. El cielo de Madrid, purgado por una suave brisa que había barrido las nubes hasta teñirlo de lapislázuli, parecía pintado por el pincel de Velázquez, y era acarreado sobre sus espaldas por las dos altivas cuadrigas que coronan los torreones del edificio del BBVA, por la escultura del Ave Fénix que culmina el Hotel Petit Palace «Alcalá Torre» de la calle Virgen de los Peligros, por la Minerva que preside el edificio del Círculo de Bellas Artes, por la Victoria Alada que remata la cúpula del edificio Metrópolis, en la confluencia de las calles Alcalá y Caballero de Gracia, y por la estatua de una mujer con un niño a sus pies que ocupa uno de los aleros del edificio de Seguros Generali.
—¡Olé qué elegante por detrás y por delante! –exclamó la voz de Federico a mis espaldas.
Al girarme lo vi sentado sobre una silla de tijeras con los ojos pegados a unos prismáticos que enfocaban hacia la esquina de la calle Virgen de los Peligros con la Gran Vía. Parecía la escultura de coronación del edificio oteando el horizonte de Madrid.
—Un día de estos saldrás volando cual Ave Fénix, o darás un traspié y te despanzurrarás contra la acera. ¿Qué miras con esos prismáticos? –dije para que se percatara de mi presencia.
—Mirar, no miro nada, Pepe. Contemplo y admiro los monumentos con faldas y piernas que caminan por la Gran Vía. ¿Cuándo has llegado?
La alopecia había terminado el trabajo que había comenzado una década antes, con lo que los últimos rayos solares resbalaban sobre la superficie lisa de su cráneo tal que oro pulverizado, creando en torno a su perímetro una suerte de chisporroteantes ref lejos que caían como guedejas de cabello sobre sus hombros.
A pesar de que Federico había cumplido los treinta y de las brillantes calificaciones que había obtenido en la universidad, la característica principal de su personalidad era la animosidad de la que hacía gala, que reverdecía con cada nuevo amanecer. No es habitual encontrar a una persona capaz de renovar su interés por el mundo –por la vida y sus mecanismos en general– de continuo, más bien al contrario, de modo que podía afirmarse que Federico, al alejarse de lo uniforme y lo complaciente, estaba aquejado de una clase de enajenación lúcida que lleva a quien la padece al ensimismamiento, a veces parcial y otras absoluto, según las circunstancias. Cuando este aspecto de su personalidad se manifestaba en todo su esplendor, daba la impresión de haber sido arrancado violentamente de un placentero sueño. Entonces los ojos se le embotaban y el rostro se le abotagaba. Sea como fuere, no era una persona taciturna y circunspecta, ni tampoco su talante era abierto del todo, aunque siempre se conducía con naturalidad, libre de todo cinismo, sin ocultar el disfrute que le proporcionaba encontrarle un nuevo sentido a cualquier cosa conocida. Natalia decía de Federico que, como el escritor G. K. Chesterton, era «un gran aturdido con mucha inteligencia».
—He llegado esta mañana, pero he tenido que ir a recoger directamente las cenizas de mi padre –respondí.
—Encontré su cuerpo un metro y medio más a la derecha de donde te hallas –señaló–. No pude hacer nada, porque aunque considero que dormir es una pérdida de tiempo, aún no he conseguido convencer a mi organismo para que me haga caso.
De manera instintiva miré en la dirección que indicaba, donde únicamente había unas cuantas macetas de enjutas flores y dos enhiestos enebros que, con claros signos de chamuscamiento, agonizaban de sed en la terraza.
—No te crees mala conciencia. No hubieras podido hacer nada en ningún caso –traté de exculparle–. ¿Por qué no bajas? Ahí arriba pareces una estatua.
—Todos tendemos a convertirnos en estatuas. Por ejemplo, cuando nos paramos a esperar que el semáforo cambie de color, o cuando nos plantamos en la parada del autobús, o cuando nos detenemos a contemplar un escaparate, o cuando nos sentamos a comer, nos reclinamos sobre la barra de un bar o nos tumbamos a dormir. ¿Y qué es un difunto sino un hombre convertido en estatua? ¿Y qué es lo que coloca en su tumba la familia de ese mismo difunto? Una imagen. Por no mencionar que cuando una persona sobresale en una actividad, lo que hace la sociedad para mostrar su reconocimiento y agradecimiento es erigirle una efigie. Un busto, una escultura, una figura, una imagen, incluso un simple blasón colocado en la casa donde moramos es una forma de perpetuarnos, de buscar la inmortalidad frente a la existencia perecedera. Para que Madrid dejara de ser una ciudad provinciana en mitad de la meseta y adquiriera el estatus de metrópoli, tuvo que llenarse primero de pináculos, torreones, aleros, saledizos, balaustradas, cúpulas, templetes y estatuas de coronación, porque tan importante es lo que se ve en el suelo como lo que adorna el cielo.
Con la espalda encorvada, al tiempo que su cuerpo espigado se balanceaba como un junco agitado por una suave brisa, hablaba acunando las palabras dentro de la boca antes de pronunciarlas.
—Desde luego, eres la primera estatua con prismáticos que veo en mi vida –respondí con ironía a su alarde dialéctico.
—La Minerva del Círculo de Bellas Artes porta lanza, coraza y casco; la Victoria Alada del edificio Metrópolis parece estar entregando los laureles a los vencedores; los aurigas del BBVA hacen restallar sus látigos en los lomos de sus corceles; el Ave Fénix está siempre a punto de emprender el vuelo; y yo cargo con mis prismáticos, pues soy el farero que vigila desde su faro este mar proceloso que es el centro de Madrid. Te pondré un ejemplo. Hace unos meses hubo una reyerta que terminó con un apuñalamiento en la Red de San Luis. Pues bien, el agresor, en su huida, arrojó el arma del delito a un contenedor de la calle Caballero de Gracia, luego giró por el Casino Militar, justo aquí mismo, delante de mis narices, cruzó la Gran Vía por el paso de cebra que está frente al Hotel de las Letras, prosiguió su fuga por la calle Clavel y, al llegar a la plaza de Vázquez de Mella, se ocultó en el aparcamiento público que hay en dicho lugar. Llamé a la policía, les conté lo que había visto y, móvil en mano, guié al coche patrulla hasta el malhechor primero y hasta el arma del delito más tarde.
Sin duda serás tan buen delator como tu madre, pensé.
—Sin duda serás un buen portero –dije.
Oyendo a Federico comprendí la preocupación de su madre. De tanto contemplar la ciudad desde lo alto de aquel acantilado de ladrillo que era la terraza de la Casa de los Portugueses, él mismo se estaba transformando en una estatua de piedra, en un adorno del edificio, de ahí que no resultara extraño que hubiera perdido el seso por una de las ninfas de cuerpo entero que decoraban el interior del Casino de Madrid.
—Aunque nadie lo reconozca –prosiguió con su arenga–, la piedra ha sido la materia prima más utilizada por los hombres siempre que han querido materializar sus sueños. Levantamos nuestras casas y templos con piedras, de un bloque de mármol esculpió Miguel Ángel su David, cuando nos comunican una noticia inesperada decimos habernos quedado de piedra, si dejamos de sentir nos acusan de tener un corazón de piedra, y cuando los hombres pelean, se arrojan piedras. Créeme, la primera lucha que el hombre ha mantenido, antes incluso que consigo mismo, ha sido con la piedra, con el propósito de someterla a su voluntad.