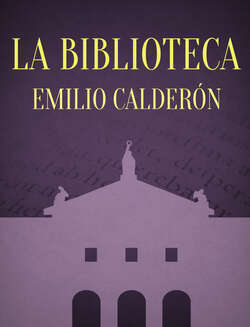Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 12
Оглавление7
SALÍ a la calle convencido de que Natalia utilizaba los libros como fortín defensivo, como trinchera desde la que plantarle batalla al mundo, desde la que poder jugar a poner la realidad del revés. Desde luego, yo jamás había experimentado semejante sensación de asedio, de modo que en mi interior empezó a crecer la idea de que la artífice de este hostigamiento era ella y no al contrario. Era Natalia la que estaba en contra del mundo y no al revés. La imagen que me vino fue la de un niño que se obstina en molestar a un fiero animal que está en calma dentro de su jaula, por el mero placer de ver cuál es su reacción. Sabe que, pase lo que pase, los barrotes lo protegerán. Naturalmente, la fiera acaba revolviéndose y rugiendo, lo que provoca un estado de excitación en el pequeño. Da igual que la prueba haya tenido lugar en cautividad, para el pequeño se trata de una muestra práctica de lo que el animal haría en libertad. Ese pequeño del que hablo, naturalmente, es Natalia, acostumbrada a contemplar (a azuzar) el mundo desde los barrotes, a través de los libros. Por otro lado, era indiscutible que, pese a que seguía desconfiando, Natalia me había mostrado íntegra la conversación que habíamos mantenido la noche anterior impresa en una hoja con unos cientos de años a sus espaldas, al menos en apariencia. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con la carta de mi abuelo que había leído aquella mañana en la intimidad de mi dormitorio, aparecería también en aquel libro apócrifo?, me pregunté. El simple hecho de dar pábulo a un texto de semejantes características (es decir, capaz de adelantar diálogos y formas de hablar de personas que ni siquiera existían cuando fue escrito) contravenía todas las leyes conocidas. Recordé entonces un viejo cuento del que Natalia solía hablar titulado «La biblioteca universal», de un autor desconocido para mí, Lasswitz, si no estoy equivocado, que narraba la posibilidad de crear una biblioteca que, a base de realizar todas las combinaciones viables de un número establecido de caracteres distribuidos en un espacio determinado –un libro, vamos–, daba como resultado todas las obras que ya habían sido escritas y también las que estaban pendientes de serlo. Una biblioteca que incluso incluiría (o recuperaría) las obras perdidas de autores como Tácito, por ejemplo, a la vez que otros volúmenes mezclarían lo cierto con lo falso, lo que tuviera sentido con lo que no. La misma idea que, años más tarde, recogió Jorge Luis Borges en su cuento «La biblioteca de Babel»: el universo como biblioteca y el hombre como bibliotecario imperfecto. Sólo en ese escenario era posible que la conversación que Natalia y yo habíamos mantenido pudiera aparecer en un libro. El problema estribaba en que tanto «La biblioteca universal» como «La biblioteca de Babel» eran utopías, sendas paradojas entre lo finito y lo infinito, simples juegos matemáticos que jamás podrían llevarse a cabo. De modo que la probabilidad de que un libro escrito sabe dios cuándo fuera un trasunto de mi vida (de nuestras vidas, la de Natalia y la mía) era tan remota como la posibilidad que tenía un cohete espacial de salvar la distancia que separa la Tierra del sol sin fundirse por las altas temperaturas.
Claro que, desde que Lasswitz y Borges habían escrito sus respectivos cuentos hasta nuestros días, se había producido un cambio tecnológico que modificaba las cosas de manera sustancial: Internet y los ordenadores habían transformado por completo el sistema de recogida, de almacenamiento, de recuperación y de transmisión de la información. Sí, una máquina bien dotada podía hoy día encargarse de efectuar todas las combinaciones posibles de todos los caracteres conocidos, guardar los resultados en su memoria y al mismo tiempo difundirlos al mundo entero sin solución de continuidad. Es decir, para crear la biblioteca universal o la biblioteca de Babel ni siquiera se necesitaba ya papel y mucho menos disponer de un espacio –en los casos de los cuentos de Lasswitz y de Borges, inconmensurable, tan grande como el propio universo– adecuado. Todo lo contrario, la biblioteca invisible, que ni siquiera necesitaba existir físicamente, se había convertido a la postre en lo más parecido a la biblioteca global, puesto que se encontraba en todos los sitios a la vez; se podía acceder a ella desde cualquier lugar: nuestra casa, el parque, la oficina, etc. Pero ni siquiera este hecho explicaba la existencia de La biblioteca. ¿Quién iba a querer perder el tiempo programando tal número de combinaciones y con qué fin? Por no mencionar el tiempo que llevaría discriminar diálogos y demás que se correspondieran con lo que Natalia y yo hablábamos. Era absurdo.
Cuando quise darme cuenta, había caminado desde la Casa de los Portugueses hasta la boca de metro de Callao sin tener conciencia de haberlo hecho, mientras mi mente se afanaba en encontrarle un poco de lógica a una situación que carecía por completo de ella. No me parecía mal tomar parte en el juego que Natalia me proponía, hasta podía resultar divertido si me servía para acercarme a ella, pero incluso admitiendo ese supuesto era importante no perder el contacto con las obligaciones cotidianas. Por regla general, en las novelas se evitaba que los personajes principales se vieran inmersos en eso que conocemos como engorros de la vida ordinaria, pues solían retardar la acción, ralentizar el ritmo narrativo y acababan restando nobleza al conjunto de la obra, salvo en los casos en los que el autor persiguiera precisamente ese efecto. Yo, en cambio, tenía pendiente una visita al registro de la propiedad primero y, una vez resuelto este punto, a la notaría donde estuviera depositada la escritura original tanto de la casa familiar como del local comercial. Episodios de lo más prosaicos que difícilmente podrían encajar en una novela sin que el autor perdiera en el camino un buen número de lectores. De hecho, especulando con la posibilidad de que todo lo que estaba pensando figurara ya en el manuscrito que obraba en poder de Serafín Estébanez, tal y como Natalia aseguraba, le sugerí al autor (mentalmente, claro está) evitar incluir este pasaje en la versión definitiva de su obra.
Cuando desperté de la siesta eran más de las siete de la tarde y había anochecido. Sin duda, el jet lag había hecho de las suyas. Algo por otra parte normal teniendo en cuenta que era mi segundo día y que había viajado en sentido opuesto a mi reloj corporal. Salí a la terraza con el ánimo de quien va a presenciar el desplome de las estrellas como primer acto del día del Juicio Final. Pero ni siquiera había estrellas en el cielo, sumido en una calma crepuscular. Un engañoso aire tibio hizo temblar los batientes de las puertaventanas, e instintivamente levanté la vista.
—¿Todavía sigues ahí, Federico? –pregunté tras apreciar que una figura se movía por encima de mi cabeza, a mi derecha, justo donde el aspirante a portero solía situarse.
—Federico ya se ha marchado. Tenía una cita –dijo la voz de Natalia.
—¿Con la ninfa del Casino de Madrid? Más vale que su madre no se entere. Empiezo a preguntarme qué tiene esa terraza que atrae a todo el mundo.
Natalia tenía los antebrazos apoyados en el antepecho de la azotea, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera susurrándole a la noche. Ahora era ella la que parecía la escultura de coronación del edificio: una criatura delicada, espectralmente irreal, vestida de sombras.
—Cuando los ojos me duelen después de leer muchas horas, suelo subir aquí –dijo–. Madrid es un libro abierto y cada una de sus calles y avenidas una línea escrita por quienes las habitan y transitan. Toda persona es una letra dentro de ese libro: las hay que parecen vocales y las que, por el contrario, tienen forma de consonante. Hay letras –personas– mayúsculas y minúsculas, trazadas en negrita o en cursiva. El caballero vestido con abrigo oscuro que parece aguardar la llegada de un taxi es, sin duda, una «I mayúscula en negrita» –ahora señaló hacia un punto determinado de la calle–. En cambio, la anciana encorvada que se mueve gracias al andador es una «h minúscula en cursiva». ¿Ves esa pareja que camina justo enfrente de la Casa de los Portugueses? Son una «i minúscula» y una «o» agarradas del brazo, como en una de esas planillas que escriben los niños en la escuela. Y mira a ese otro hombre, el que está a punto de entrar en el bar del hotel de Las Letras, camina ebrio, por lo que parece una «s». Luego están los signos de puntuación. Por ejemplo, observa al indigente que está ovillado en la esquina de Virgen de los Peligros con Caballero de Gracia. Yo diría que, por la postura que ha adoptado, es una coma. Aunque también podría pasar por un signo de interrogación. Si combinas de manera acertada vocales, consonantes y signos de puntuación, no sólo obtendrás un enunciado cabal, sino también el movimiento y la cadencia de la oración, de cada calle, de cada rincón de la ciudad. Así es como yo lo veo.
No podía negar que Natalia tenía una imaginación desbordante, así como un extravagante y humorístico sentido de lo que, en su opinión, resultaba literario.
Fijé la vista en la calle, pero fui incapaz de componer palabra o frase alguna con las figuras de los transeúntes. Lo único que vi fue a un montón de personas que corrían de un lado a otro, evitándose las unas y las otras, una perfecta alegoría de nuestro mundo individualizado y deshumanizado.
—¿Según tú, qué letras nos corresponden a nosotros? –le pregunté.
—Eso depende de la ocasión. El hombre del abrigo negro que representa la «I mayúscula en negrita», por ejemplo, en cuanto se ponga cómodo y tome asiento se convertirá en una «h minúscula», y en función a la inclinación que adopte su tronco, cabe incluso que acabe la noche pareciendo una «h minúscula en cursiva». Es decir, cada uno de nosotros simboliza una letra en función de donde se encuentre y de lo que esté haciendo en cada momento. Te pondré otro ejemplo, cuando estamos sentados en la taza del inodoro todos somos una «G mayúscula».
—Sin ir más lejos, yo esta misma mañana cuando tomé asiento en tu biblioteca-baño. Me pregunto cuándo descansas, si es que lo haces. Deberías pensar más en ti y dejar de considerar a las personas como si fueran letras corriendo de un lado a otro de la calle con el propósito de formar frases.
—Me temo que te has ganado que te responda de nuevo con una cita de Stevenson: «El descanso es una cualidad propia del ganado; las virtudes son todas activas, la vida es una alerta, y es en el reposo donde los hombres se preparan para el mal». No olvides que vivo porfiando a la porfiria.
De nuevo tuve la sensación de que Natalia había engullido todas y cada una de las palabras que había leído a lo largo de su vida, pero que no había podido –o sabido– digerirlas.
—¿Lo ves? Vuelves a hablar como si de verdad creyeras ser un personaje de novela. Siempre tienes la cita de un autor en la punta de la lengua para que te sirva de coartada. Siempre que has de tratar con alguien te parapetas detrás de un libro. Te dan miedo las personas corrientes, de carne y hueso, que aman y sufren, y por eso las transformas en letras, en palabras, en personajes de cuento…
Desde donde me encontraba, la oscuridad, que no había cesado de crecer, aumentaba la sensación de levedad de Natalia, que ahora parecía flotar sobre un nimbo cargado de malos presagios.
—No le tengo miedo a la vida, pero, de alguna forma, quiero vengarme de ella. De la misma manera que mi existencia está limitada por la enfermedad, hago lo propio con la vida de los demás: establezco unos límites y los arrastro hasta mi terreno, donde poder tratarlos de igual a igual. Cada persona tiene un medio preferido en el que se desenvuelve con mayor soltura que en otros. El mío son los libros.
—Deja que te ayude –me ofrecí.
—¿A convertir en sapo al príncipe? ¿A convertirme en lo que a ti te gustaría que fuera? No, gracias –se desmarcó haciendo gala de su implacable poder de réplica–. El auxilio que me ofreces no pretende otra cosa que ayudarme a verificar cada hecho, a reconocer o discernir cuáles son ciertos o verdaderos y cuáles no según tu criterio. Aunque a ti no te lo parezca, soy feliz creyéndome otra persona distinta de la que en realidad soy. No hay en ese propósito la más mínima intención mística cuando digo que siento ser, que busco ser otra persona, sino el simple hecho de sentirme a gusto conmigo misma. No debería preocuparte tanto que no piense, vista o me comporte como el resto de la gente. Las personas tienden a sentirse más seguras dentro de la manada, pero ése no es mi caso. Yo nací con una diferencia, tuve que mirar hacia mi interior para ver qué pasaba y comprender que era distinta, de modo que no necesito que nadie me salve. Aunque no lo creas, cuando abro un libro lo que estoy haciendo es abrir una ventana por la que la luz entra con forma de palabras.
Las últimas frases las pronunció con un tono de voz que daba a entender que había herido su sensibilidad.
La arenga hizo que mi sugerencia pareciera un patético llamamiento de súplica, como si mi interés por ella se hubiera convertido en una idea fija que me obsesionara sobremanera. Estaba claro que Natalia había abolido las convenciones en lo tocante a sus relaciones con los demás, de modo que nada había más peligroso que alterar ese nuevo orden. El más mínimo brote de entusiasmo por mi parte, cualquier iniciativa que tomara para ayudarla, por tanto, era lo mismo que admitir que amaba y creía en la vida, y lo que Natalia pretendía, según sus propias palabras, era vengarse de ella. ¡Como si algo así fuera posible! ¿Acaso uno podía tomar represalias contra el viento o contra el fuego? Lo más sorprendente era que el arma con que contaba para llevar a cabo su desquite era la lectura de unos cuantos libros, en torno a los cuales había construido un universo afín a sus deseos. Sí, en cierto sentido, empezaba a tener la sensación de que nuestras conversaciones, nuestra forma de ver el mundo y de entender la vida corrían paralelas y, en consecuencia, al ser equidistantes entre sí no existía la posibilidad de que pudieran encontrarse en un punto.
—De acuerdo, ¿y quién te gustaría ser? –le pregunté.
—No quién, sino qué. Me gustaría ser una gran viajera. Por ejemplo, me gustaría visitar el cementerio protestante de Roma, donde, además de John Keats y Percy Shelley, está enterrada Daisy Miller, el personaje de la novela homónima de Henry James. Ya lo tengo todo pensado, viajaré de noche y visitaré el camposanto cuando caiga la tarde.
Uno de los batientes volvió a golpear con estruendo el marco de la puertaventana, así que me dirigí un instante al interior para apestillarlo.
Al regresar, busqué a Natalia con la vista, pero me encontré un trozo de luna en el lugar que había ocupado. Se había esfumado.