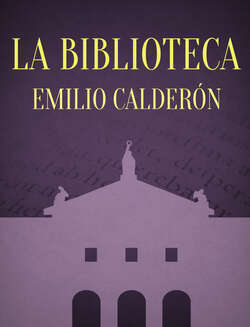Читать книгу La Biblioteca - Emilio Calderón - Страница 6
Оглавление1
DELANTE del nicho cinerario de mi padre recordé una frase que le había oído repetir en los últimos años: «Un hombre puede ser esclavo de otro hombre y conservar la dignidad, pero no ocurre lo mismo con quien es esclavo de sí mismo. El éxito y el fracaso son sólo estados alterados de la conciencia y resultan siempre transitorios». El hecho de que se hubiera quitado la vida era la prueba irrefutable de que la frustración se había tornado en una dolencia crónica, en una de esas enfermedades que si bien el organismo se acostumbra a soportar acaban a la larga minando el espíritu, hasta disolverlo por completo. Pero incluso cuando uno ha tomado la decisión en firme de acabar con su vida, tiene la opción de hacerlo de la manera más indolora posible y, hasta bajo esas circunstancias, la elección de mi padre había resultado tan traumática como incomprensible: salió a la terraza de su ático de la calle Virgen de los Peligros (en el edificio conocido como Casa de los Portugueses), se roció con gasolina y se prendió fuego. Lo hizo además pasada la medianoche, cuando Federico, el hijo de doña Consuelo, la portera de la finca, joven prometedor licenciado en Ciencias Económicas que, a tenor de la situación económica general, había decidido consagrar su vida a la observación de la ciudad de Madrid desde la azotea del edificio, al menos hasta que su madre se jubilara o abdicara de su cargo para heredarlo como si fuera un reino, no pudiera intervenir o, en su defecto, dar la voz de alarma. Fue el aspirante a portero, por tanto, quien divisó el cuerpo carbonizado de mi padre a la mañana siguiente, sentado en una posición tan extraña que, de no conocer todas y cada una de las esculturas de coronación que adornan las cúpulas de los más nobles inmuebles de esta zona de Madrid, hubiera asegurado que se trataba de una nueva Victoria Alada, como la que culmina el vecino edificio Metrópolis. Según declaró Federico a la policía, mi padre parecía un funambulista a punto de subirse al alambre cuando una ráfaga de viento derribó su cuerpo carbonizado. El impacto que semejante escena causó en el espíritu del joven tuvo que ser comparable a mi asombro cuando me fue comunicada la noticia (con todos sus detalles escabrosos), pues mi padre siempre se había manifestado partidario de la incineración, de modo que carecía de sentido que fuera él mismo quien iniciara el proceso de cremación. ¿Quemarse vivo sabiendo que iba a ser incinerado después de muerto? El sinsentido de la pregunta lleva consigo la respuesta.
El declive de mi progenitor había corrido en paralelo al de su propia familia, cuyo momento de esplendor había tenido lugar en los meses posteriores a la victoria de Franco, cuando mi bisabuelo fundó el anticuario Dalmau, cuyo nutriente principal fueron las obras de arte de estraperlo durante los años de la posguerra. En aquel entonces, no había capricho que Jaime Dalmau, mi bisabuelo, no pudiera conseguir para un cliente, haciendo valer en la mayoría de los casos su condición de catalán antinacionalista afincado en Madrid, su desprecio por la lengua catalana (ni siquiera me atrevo a emplear la expresión «lengua madre» por temor a que se revuelva en su tumba), el yugo y las flechas que se había hecho tatuar en el brazo derecho, su antiparlamentarismo furibundo y sus contactos con la élite del régimen. Según le gustaba decir a mi bisabuelo de sí mismo, el hecho de haber nacido «entre el estruendo de las armas», cuando se libraba la guerra de Cuba, y de haber participado en la contienda del Rif, le había dotado de un genio atrabiliario y beligerante, idóneo para prosperar en tiempos revueltos. Jaime II, mi abuelo, heredó por tanto un negocio consolidado en una España en pleno desarrollo económico, donde los ricos y los pobres eran cada vez más ricos a decir de los más pudientes. Años después, la crisis del petróleo del setenta y tres y el cambio de régimen dieron paso a una lánguida decadencia del negocio primero y a un pertinaz ocaso más tarde, del que fueron víctimas mi padre, recién llegado como quien dice a aquel mundo a punto de la obsolescencia, y, en última instancia, también los clientes, que se habían desconchado a la par que las paredes del local. Renovarse o morir, reza el dicho. Mi padre no hizo lo uno ni lo otro. Se dejó arrastrar por la nostalgia y la añoranza, que es lo mismo que hacer el camino de la vida en la dirección opuesta, la que nos lleva hacia el futuro.
Ahora, con la urna cineraria entre los brazos –una suerte de trofeo deportivo que no hacía sino aumentar la sensación de confusión que me embargaba–, a punto de depositarla en el pequeño nicho del columbario elegido para albergarla durante los próximos cincuenta años, sentía que una certeza existencial apretaba mi garganta con dedos tan firmes que apenas si podía respirar: toda vida es insignificante, incluso la de aquéllos que han pasado la existencia tratando de significarse.
—Es hora de marcharse, muchacho –me susurró el señor Santos, el hombre que había servido de báculo y sustento de mi padre en los últimos años, pues gracias a que había arrendado el local del negocio familiar para convertirlo en una librería de viejo, mi progenitor recibía la renta que le permitía subsistir.
—Sí, ahora mismo –intervine.
Luego Santos apoyó suavemente una de sus huesudas manos sobre mi hombro para procurarme un consuelo que, para ser sincero, yo no demandaba. Siempre había sentido una profunda lástima por mi padre, al que un cúmulo de malas decisiones había conducido al derrumbadero. He oído decir que cuando un hombre levanta un imperio (en el caso de mi familia un modesto negocio), su hijo lo mantiene y su nieto lo dilapida. Ése había sido el caso de mi progenitor, quien nunca había conocido el hábito del ahorro. Si comparamos el trayecto que lleva a un hombre de la vida a la muerte con un viaje en metro, mi padre había llegado a la última parada pasando primero por las estaciones de la bebida, el juego y la vida licenciosa. En ese viaje, naturalmente, nos perdió a mi madre y a mí.
—No quiero parecer pesado, Pepe, pero tengo muchos asuntos que atender –insistió el señor Santos.
El timbre de voz del librero era agudo y desgarrado, y recordaba al sonido que emite el cuero viejo de un sillón cuando entra en contacto con el cuerpo de una persona. Hombre de largos huesos y carnes magras como las de un galgo de carreras, su físico presentaba cierto deslabazamiento, semejante al de una marioneta; sus pómulos, resecos y macilentos, tenían el pellejo tan pegado al hueso que ni siquiera admitían un pellizco. Vestía con una elegancia desusada, y sus ademanes y modales, llenos de mansedumbre y corrección, eran propios de alguien que ha recibido una educación esmerada. Poseía además una vastísima cultura, y hablaba y leía en no menos de seis lenguas, si bien su cualidad más relevante era el amor devoto que sentía tanto por los libros como por Natalia, su hija, quienes alimentaban su espíritu y llenaban de luz su vida. Como todo amante de los libros, era más propenso a coleccionarlos que a venderlos, y como buen padre entusiasta tendía a acaparar a su hija más de la cuenta. Una inclinación que, en su caso, estaba más que justificada considerando que Natalia padecía porfiria cutánea, enfermedad de origen metabólico cuyo síntoma más evidente es la aparición de ampollas en las partes del cuerpo que están más expuestas a la luz solar. Como decía el propio señor Santos, Natalia era un sol en sí misma y su sola presencia bastaba para iluminar la estancia en la que se encontrara, aunque tuviera que vivir con las cortinas corridas.
Según me había contado el señor Santos esa misma mañana, cuando fue a recogerme a la T4 del aeropuerto de Barajas, Natalia se encontraba bien, aunque demasiado centrada en la lectura, hasta el punto de haber decidido convertirse en escritora después de estudiar filología hispánica en la universidad a distancia. Que el señor Santos, bibliófilo compulsivo, considerara la afición de Natalia por la lectura y su vocación por la escritura como un motivo de preocupación, no era sino la manera de decir que su hija salía y se relacionaba poco o nada, es decir, que vivía en un régimen de aislamiento poco saludable, sobre todo considerando que ya había cumplido los veinticinco. Yo mismo había tenido que saltar en numerosas ocasiones por encima del muro de incomunicación que la propia Natalia había levantado en torno a su persona, habida cuenta que sólo consentía salir los días nublados y bajo una capa de ropa tan abundante que únicamente dejaba a la vista el óvalo de su rostro. Una vez en la calle, sentía una querencia natural por las salas de cine o de teatro, donde la oscuridad reinaba a sus anchas y en cuyo seno podía vivir las vidas de otros. Creo que su enfermedad era la punta del iceberg de un trastorno más profundo que, entre otros síntomas, había adquirido la categoría de complejo debido a las peculiaridades que presentaba su aspecto físico. La piel de Natalia no era blanca, sino transparente como el cristal, donde resaltaba el río de venas que surcaban su cuerpo, un manojo de finos alambres de color gris-azulado. Otro tanto ocurría con su faz, nívea y fría, como si jamás hubiera sido mancillada por torrente sanguíneo alguno; o sus manos, exangües y desvaídas como las de un hermoso cadáver. En cuanto a su mirada, lánguida y apagada, en consonancia con el resto de su organismo, parecía añorar la luz del sol. Aunque la fragilidad de Natalia era sólo aparente, puesto que en su interior bullía una fragua que había forjado un carácter de hierro y un temperamento firme y decidido. Cuando se lanzaba en pos de algo no cejaba en su empeño hasta lograrlo, pues era tenaz como un perro de caza. Pese a poseer un alma noble, no estaba en cambio especialmente dotada para las relaciones sociales, por lo que a veces se mostraba huraña y esquiva en el trato. Todavía recordaba la respuesta que me dio el día que le propuse que nos convirtiéramos en algo más que amigos, a pesar de que habían transcurrido casi diez años desde entonces.
—Mira, Pepe, a todos los efectos soy como un vampiro. La luz del sol me provoca ampollas y corroe mis huesos. Además, es probable que en un futuro mis labios se deformen, mis encías se descarnen y mis orejas y nariz sufran horribles mutilaciones. Cuando eso ocurra, no querré ver a nadie, o mejor dicho, no querré que nadie me vea.
Natalia vivía aquejada por una sempiterna anemia, un estado de consunción permanente, que entre otros efectos le provocaba desgana hacia todo lo que resultara novedoso o implicara un esfuerzo, por lo que no me extrañó la contundencia de su rechazo. Decidí, por tanto, esperar a que su estado de salud mejorara para insistir de nuevo. Algo que no ocurrió. Todo lo contrario. La porfiria se apoderó definitivamente de su organismo cual parásito. Luego, tras el divorcio de mis padres, empecé a frecuentar cada vez menos la casa familiar, puesto que me fui a vivir con mi madre, y más tarde me marché a Estados Unidos para estudiar arquitectura en la Universidad de Cornell, con lo que nuestra relación se transformó en un intercambio de correos electrónicos que, al carecer de las más mínima pulsión amorosa, hizo que mis sentimientos evolucionaran hacia el terreno de la nostalgia. Natalia se convirtió entonces en el referente más visible (y entrañable) de mi paso por la adolescencia, un hermoso barco velero que se iba alejando poco a poco de esa costa árida y pedregosa que conforma la edad adulta.
A Natalia le debía yo mi afición por la lectura, pues de otra manera no hubiera aceptado relacionarse conmigo, y si existían unos versos que encajaran como anillo al dedo con su forma de ser y su gusto por las cosas intangibles, eran ésos de «La oda a un ruiseñor» de John Keats que dicen: «¡Ya estoy contigo! Suave es la noche / y tal vez en su trono aparezca la luna / guardada alrededor por todas sus hadas de estrellas. / Pero aquí no hay luz, / salvo la que acompaña desde el cielo el soplo de la brisa / a través de oscuros verdores y caminos tortuosos de musgo».
Sí, Natalia vivía aferrada a las sombras como otros llenaban la vida de sueños, de ahí que prefiriese la suave noche al cálido día, la penumbra a la claridad. Como gustaba decir de sí misma, era una lunática, un trozo de hemisferio sur viviendo en el hemisferio norte, donde el agua giraba en los desagües en dirección opuesta debido al efecto coriolis y las estaciones del año iban a contracorriente.
Ahora sentía curiosidad por saber cómo el tiempo y la enfermedad la habían tratado.
—¿Cuándo podré saludar a Natalia? –le pregunté al señor Santos.
—Había pensado que comieras con nosotros en casa –sugirió.
—Me parece una idea estupenda.
—Deja las cosas en casa de tu padre y luego te unes a nosotros.
—De acuerdo.
—Así que te has convertido en todo un arquitecto –se descolgó el librero a continuación.
—Acaban de concederme una beca para empezar a trabajar en un estudio de arquitectura en Nueva York. Comienzo dentro de dos meses.
—Ya te imagino proyectando el rascacielos más alto del planeta. Tu padre se sentía muy orgulloso de ti.
—Nunca me lo dijo –reconocí sin ocultar cierta decepción.
—Me lo decía a mí. Y a todo el que compartía con él una copa.
—Y supongo que también a sus compañeros de timbas –dije a modo de reproche–. No creo que sea lo mismo. No creo que sea suficiente.
—A veces las enfermedades del alma son las que peor diagnóstico tienen. Si me permites que lo exprese sin ambages, tu padre se sentía un fracasado y temía contagiarte. Por eso no hizo nada por retenerte a su lado. Siempre creyó que te iría mejor con tu madre.
—En estos últimos seis años, he hablado con él una docena de veces por teléfono, y en cinco de ellas me llegó el aliento a alcohol a través del auricular, a pesar de que nos separaban cinco mil kilómetros.
—Heráclito dijo que el destino de un hombre es su carácter, y a tu padre le fallaba el suyo, lo que a su vez originó que su vida se complicara. Se le fue de las manos.
Era probable que tanto Heráclito como el señor Santos tuvieran razón. Aunque había un detalle que el librero había pasado por alto. No era la gravedad, la solemnidad o la fugacidad de la existencia lo que había hastiado a mi padre; sino el hecho de no haberse tomado la vida en serio, como quien, de tanto acudir a fiestas, acaba aborreciéndolas. De modo que, paradójicamente, llevar un estilo de vida superficial y despreocupado, sin echar jamás el ancla o atar las amarras al embarcadero, era lo que había minado sus ganas de vivir, o mejor dicho de seguir viviendo, y provocado la zozobra. En realidad, lo que yo le reprochaba a mi padre era que hubiera tomado la decisión de quitarse la vida sin avisarme, sin enviarme una señal, tal vez a través de una llamada o de una carta llena de palabras graves o dolorosamente sentidas, que siempre hubiese callado el motivo de sus sufrimientos. Lo cierto era que, haciendo gala de una estoica resignación, mi padre se había limitado a vivir por inercia, como si desde su nacimiento hubiera estado desahuciado para la vida, y, en consecuencia, renunciado a tratar de conjurar a la muerte llegado el momento.