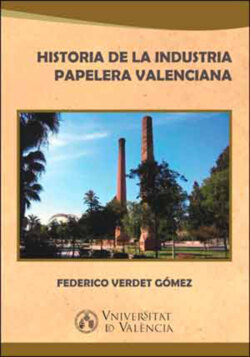Читать книгу Historia de la industria papelera valenciana - Federico Verdet Gómez - Страница 10
ОглавлениеII. El siglo XIX: la expansión de la industria papelera valenciana
En el siglo XIX, se pueden distinguir tres etapas muy bien definidas. En primer lugar, una fase de estancamiento, comprendida entre la Guerra de la Independencia y la Primera Guerra Carlista, periodo caracterizado por la inestabilidad política y la pérdida del mercado colonial. Durante estos años, apenas se establecieron nuevos molinos y los existentes sólo trabajaron muy por debajo de su capacidad productiva, llegando, en ocasiones, a cerrar temporalmente.
Al disminuir la inestabilidad política, instaurarse un nuevo marco jurídico y adoptarse una política arancelaria favorable, la industria papelera, con una demanda pequeña pero creciente, se adentró en una fase de firme recuperación, primero, y franca expansión, después, que habría de prolongarse hasta la mecanización del sector papelero. La recuperación de parte del mercado americano y el acceso a otros mercados internacionales contribuyeron a dicha expansión
A partir de 1885, el sector papelero se vio afectado por una acusada crisis, de la que empezó a salir en la década de los 20, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y en una coyuntura internacional expansiva. La mecanización del sector agravó sus problemas, puesto que, al generalizarse las máquinas, ni todos los empresarios tuvieron capacidad financiera suficiente para adquirirlas, ni todos los emplazamientos se revelaron como idóneos. Las ubicaciones inadecuadas, mal comunicadas, no permitieron el abastecimiento de las enormes cantidades de materias primas necesarias y dificultaron la extracción de los productos manufacturados. Por el contrario, espacios que antes de la mecanización no presentaban atractivo alguno, después, se revelaron como inmejorables y, en todo caso, la dependencia de los ríos pasó a un segundo plano. En consecuencia, las transformaciones del sector papelero conllevaron una recomposición del mapa papelero que empezó a diferir, cada vez más, del histórico.
2.1. El estancamiento de la primera mitad del XIX
En las primeras décadas del siglo XIX, se impuso la continuidad del mapa papelero heredado del siglo anterior -aunque las cuencas altas y medias acusaron su peso- porque la dependencia de los cursos fluviales, absoluta hasta que fue viable la utilización de la máquina de vapor, condicionó la localización de la manufactura papelera. Al iniciarse el siglo, continuaba la supremacía de Alcoi, cuyos fabricantes controlaban una parte significativa del sector. En la provincia de Castellón, en algunos pueblos sin tradición papelera, se instalaron nuevos molinos, la mayor parte, situados en los cursos altos o medios de los ríos -Castellnovo, Zorita, Vallat y Ribesalbes-, aunque otros se emplazaron en La Plana (Almassora y la capital, Castellón). Generalmente, fabricaban papel de estraza, en pequeños obradores, cuya producción se vendía en zonas relativamente inmediatas32. Este tipo de crecimiento se puede explicar por un cierto aislamiento y la escasa articulación del mercado. En la provincia de Valencia, se produjo una recomposición del mapa papelero, pues, mientras algunos de los molinos dieciochescos, como Mislata, Paterna, Alzira y Annauir (salvo el último, todos ubicados en la zona litoral) desaparecían, se establecían otros, como el de Castielfabib, acentuando el peso de las cursos altos y medios de los ríos. No obstante, también desaparecieron algunos molinos del interior, como Utiel, cuyas últimas referencias provienen del año 181733.
En el año 1841, tuvo lugar la Exposición Pública de Madrid , donde se puso de manifiesto tanto los avances en la manufactura papelera española34 -lo que permitió disponer de una mayor cantidad de papel nacional- como sus limitaciones. Acontecimientos como éste devienen auténticos revulsivos, al priorizar la toma de medidas favorables al desarrollo industrial. En este sentido, el Instituto Industrial de España elaboró una encuesta con la finalidad de divulgar y perfeccionar la industria manufacturera española. En su respuesta, la Junta de Comercio de Valencia hizo, entre otras, las siguientes consideraciones:
1ª.- Convendría la instalación de nuevos establecimientos de fábricas de lencería y de papel de todas clases.
2ª.- Se podrían habilitar y aprovechar, para ello, los edificios de los conventos suprimidos y casas señoriales.
3ª.- En diversos pueblos de Valencia, existen suficientes recursos hídricos, como las abundantes fuentes de Buñol y Chiva; también otros pueblos presentan puntos idóneos para el establecimiento de fábricas, cuya maquinaria pudiera ser movida por la fuerza de aquel elemento.
4ª.- Para cualquier invención, fábrica o máquina que se pretenda establecer, ya sea en esta capital, ya en otro pueblo de la provincia, puede contar con los operarios necesarios35. También se informa de la cuantía de los salarios, afirmándose que “en cuanto a los jornales que utilizan los trabajadores, podrá graduarse el común en ocho reales diarios por persona”36.
Según el cualificado criterio de la Junta de Comercio de Valencia, diversas localidades de dicha provincia reunían los requisitos que la localización industrial requería, aunque, transcurridas ya las cuatro primeras décadas del siglo, anacrónicamente, se destacan factores tradicionales en los mismos años en que se introducen las primeras máquinas continuas en España. Aun así, la importante expansión de la industria papelera, que comienza una vez finalizada la Guerra Carlista, se caracterizará más por el constante crecimiento de los núcleos ya existentes que por el nacimiento de nuevos focos.
2.2. La recuperación y expansión de la segunda mitad del XIX
El número de localidades papeleras y de molinos, mediada la década de 1840, venía siendo similar al de finales del siglo XVIII, con la salvedad relativa de Alcoi, población donde la industria papelera se vio condicionada por el auge del textil. La revolución liberal y la finalización de la Primera Guerra Carlista, al posibilitar una mayor estabilidad política y poner en vigor leyes liberalizadoras, dieron paso al despegue de la industria papelera que, a partir de una clara recuperación en las décadas de los 40 y 50, inició una expansión ininterrumpida hasta mediada la década de los 80. Ni siquiera la perjudicial política arancelaria (los aranceles para el papel extranjero bajaron un 87,5%, pasando de 80 ptas/100 Kgs a 10 ptas/100 Kgs entre 1849 y 1865) ni el más elevado coste de las materias primas y energía pudieron impedir su crecimiento.
Continuando la dinámica de la década anterior, la expansión papelera presentó una doble dirección, pues, aun cuando nuevas poblaciones se agregaron al mapa papelero, sobre todo, se produjo un fuerte crecimiento de los núcleos ya existentes que multiplicaron su capacidad productiva con el incremento de tinas y un mayor aprovechamiento de los recursos, hasta el extremo de que, en diversos lugares, saturados completamente los cursos fluviales, se expandieron por pueblos próximos.
El núcleo de Alcoi no sólo había mantenido su hegemonía en el sector, sino que se extendió por Alcocer de Planes, Ibi, Alqueria d´Asnar y Muro. Lo más significativo, sin embargo, fue su notable crecimiento cuantitativo, que se apoyó en el dinamismo de las exportaciones del papel de cigarrillos. El sector se benefició de la aplicación de importantes mejoras (blanqueo de pasta, turbinas, máquina de vapor), aunque la elaboración del papel continuó siendo manual. En el año 1881, la industria papelera de Alcoi contaba con 31 fábricas y 140 tinas, a las que habría que añadir 17 fábricas más -con 100 tinas- en otras localidades próximas, también propiedad de industriales alcoyanos, concretamente, 7 fábricas en Cocentaina, 6 en Banyeres, tres en Ontinyent y una en Ibi37.
En la segunda mitad del siglo, continuó la expansión de la industria papelera castellonense, iniciando su actividad papelera las localidades de Sierra Engarcerán, Teresa de Viver y Vall d´Uixó y, a finales de siglo, la Puebla de Arenoso. Sin embargo, la mayoría de estos focos, situados muy al interior, a medio plazo, estaban condenados al fracaso.
El nacimiento de la industria papelera en Alborache y Yátova, se explica por la expansión de Buñol, repitiéndose la misma circunstancia en Anna, que lo hizo por Estuveny y Chella. También surgieron otros focos papeleros localizados en Xàtiva, La Safor, La Ribera y Requena. Además, en este período, la ciudad de Valencia empezó a ocupar un papel significativo en el mapa papelero. No obstante, también desaparecieron algunos molinos valencianos, entre ellos, el de Canals que cerró, seguramente, a consecuencia de la riada de 186438 y el de Castielfabib, de dimensiones muy reducidas, inactivo ya en la década de los 7039.
Una estadística, realizada a petición de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio en el año 186140, para averiguar el número y clases de los establecimientos fabriles existentes en la provincia de Valencia, arrojó los resultados expresados en la siguiente tabla.
Estas cifras no son discordantes de las que Giménez y Guited recoge en su Guía fabril e industrial de España (editada en Madrid, en el año 1862), más completas puesto que incluyen todo el ámbito valenciano.
En su momento de mayor esplendor, mediada la década de 1880, la industria papelera valenciana llegó a cifrarse en 145 fábricas activas (incluyendo las de libritos de papel de fumar), repartidas en 31 localidades. Las fábricas se distribuían de la siguiente manera: en la provincia Castellón, 12 (en 6 localidades), en Valencia 50 (en 16 localidades), y en Alicante, 83 (en 9 localidades, aunque sólo Alcoi concentraba 50 fábricas).
Estos datos muestran el declive de la industria papelera en la provincia de Castellón, su afianzamiento en la de Valencia y el reforzamiento de la hegemonía de Alicante.
2.3. Las grandes innovaciones del sector papelero
En el último tercio del siglo XIX, la industria papelera valenciana hubo de asumir tres innovaciones decisivas que la capacitaron para enfrentarse a tres serios lastres: escasez de materias primas, insuficientes recursos energéticos y sistemas productivos obsoletos. El blanqueo de pasta permitió utilizar todo tipo de trapos y diferentes fibras vegetales, la aplicación de la máquina de vapor resolvió el problema energé-tico y la incorporación de las máquinas continua y redonda supuso la mecanización definitiva del sector41.
Con la pretensión de hacer frente a la escasez de materias primas, proliferaron los inventos para elaborar papel con los materiales más diversos, especialmente, sarmientos, paja y esparto. Un personaje peculiar en la historia del papel valenciano fue Luis de Villalba42, vecino de Madrid, quien en 1854, solicitó la patente para hacer pasta de papel, cartón, cartulina y demás del arte de la papelería, con el producto del filamento de la paja de arroz, trigo, cebada, centeno y cortezas de la morera, virutas y aserrín de carpintero y toda clase de plantas de filamento43. Después de fabricar papel en Buñol, pasó a hacerlo en un molino de Anna44, llamado el del Gorgo. Probablemente, la riada del 17 de noviembre de 1855 le obligó a abandonar Anna y a continuar sus experimentos en un molino de papel de estraza de Valencia45.
La auténtica innovación vino con el descubrimiento de la pasta de madera46. A finales de los 60, ya fue posible disponer de pasta mecánica, aunque sólo para papeles de poca calidad. El mercado internacional de pasta química empezó a articularse hacia el año 188047, pero en las fábricas valencianas, durante algún tiempo, persistió el uso de trapos viejos, suelas, fibras vegetales etc., por lo tanto, el blanqueo de pasta con cloro fue un avance considerable48.
La turbina, que había sustituido a las ruedas, permitió un mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos, pero la solución satisfactoria a los problemas energéticos vino con la máquina de vapor, introducida en Alcoi, en el año 1864. Sin embargo, se compaginaba ambos tipos de energía, prefiriéndose siempre la hidráulica, mucho más barata. Así, se reflejaba en la prensa: “El manantial del Molinar arroja la suficiente agua para que hayan dejado de funcionar la mayor parte de los vapores, reanudándose los trabajos de las fábricas con motores hidráulicos”.49 En todo caso, el carbón debía importarse y, tanto si procedía de España como del extranjero, su transporte se hacía vía marítima. El ferrocarril de Gandia a Alcoi se concibió con el exclusivo propósito de abastecer de carbón a las industrias alcoyanas, así como facilitar la salida de sus productos manufacturados.
De las tres primeras fábricas papeleras valencianas que emplearon las máquinas continuas o planas, dos se emplazaron en Alborache -en el año 1877- y la tercera en la ciudad de Cullera. Aún habría que añadir una nueva máquina que llegará a ser hegemónica en algunos focos papeleros, esto es, la máquina redonda o «picardo», que se introdujo en Buñol, en 1885. En la Comunidad Valenciana, se configuraron tres áreas: las que se decantaron por la máquina continua (Alborache, Valencia, La Ribera, el Alcoià-Comtat y La Vall d´Albaida), las que implantaron la máquina picardo (Buñol, Elda, Rossell), las que no se mecanizaron y, por lo tanto, desaparecieron, todas las fábricas de la provincia de Castellón (a excepción de Rossell) y las de la cuenca del río Sellent.
2.3.1. La máquina continua o plana
En el año 1798, Nicolas Louis Robert patentó la máquina continua, que permitía fabricar mecánicamente tiras de papel de una longitud indefinida. Se trataba de una máquina muy sencilla, movida manualmente, de la que se obtenía un papel de poca calidad. Este artefacto sólo fue viable económicamente con las mejoras incorporadas por el inglés Donkin, bajo el patrocinio de los Fourdrinier, una familia de industriales y comerciantes ingleses, que, en el año 1806, empezaron a comercializar el nuevo modelo. Donkin introdujo el accionamiento mecánico, amplió el ancho útil, etc., aun así el papel se debía cortar y secar al aire libre. En la década de los 20, el modelo fue mejorado con la adición de cilindros secadores, bombas aspirantes, satinado y cortado automático; al mismo tiempo aumentaron las dimensiones y la velocidad. Desde entonces, la superioridad de la fabricación mecánica sobre la manual se hizo incuestionable, comenzando, por tanto, su difusión internacional50.
Los fabricantes buñolenses fueron los primeros valencianos en interesarse por la máquina continua, en los primeros años de la década de los 70. Por ello, hicieron venir a especialistas catalanes, procedentes de Catllar (Tarragona). Dos fábricas de Alborache51 se decidieron por la nueva tecnología, mientras Buñol -después de fuertes vacilaciones- se mantuvo fiel a la fabricación manual. En septiembre de 1877, Javier Zanón Espert, propietario del molino Galán o del Clavel, instaló una máquina continua, pionera en el contexto valenciano52. Al mismo tiempo, se inauguró otra fábrica en Alborache, propiedad de Pantaleón Aguilar53. Manaút Hermanos se propusieron construir una tercera fábrica de papel continuo pero, finalmente, se optó por la técnica tradicional54.
Los «Señores González» ubicaron su primera fábrica de papel en Cullera, que también incorporó, en 1879, la máquina continua. Posteriormente, «Hermanos González» establecieron una fábrica de papel en el camino de Penyarroja (Valencia)55, en la que instalaron dos máquinas continuas y, además, incorporaron la máquina de vapor a finales del año 188456. Otras fábricas, ubicadas en La Ribera, iniciaron la fabricación de papel con máquinas planas. Desde los años 1881-2, Pedro Pascual explotaba una fábrica de papel continuo, en Algemesí, que fabricaba papeles de poco gramaje, sobre todo, papel de fumar aunque, progresivamente, cobró mayor importancia el papel de seda para envolver naranjas. La fábrica de papel de Villanueva de Castellón fue otra de las pioneras, como lo atestigua el Bailly-Bailliere de 1883, que describe una máquina continua de 2 metros de ancho, con secado a vapor, dedicada a la obtención de papel de estraza (a base de paja de arroz) y papel de imprimir. También en este año, «La Clariana» de Ontinyent instaló una máquina plana para obtener papel de seda.
En Alcoi, en el año 1884, se introdujo la máquina continua, después de un intento fallido en el año 1880. Cuatro años más tarde, se podían enumerar hasta cinco fábricas con máquinas de papel continuo, pero nueve seguían fabricando papel manual, en 45 tinas. La primera máquina continua se instaló en el molino de Eduardo Pascual pero, un año después, Jaime Tort adquirió otra. En 1888, cinco fábricas poseían máquinas continuas (Pascual, Tort, Francisco Moltó, Llácer y Gisbert Terol). A consecuencia de la mecanización, el papel de tina dejó de ser competitivo, lo que obligó a una inaplazable reconversión. Otras circunstancias vinieron a agravar la crisis del sector, en una coyuntura depresiva a nivel internacional. La prensa se hacía eco de los graves problemas del sector: “El porvenir de Alcoy es muy triste; si volvemos la vista á las fábricas de papel, vemos que están cien veces peor que las de paños. Infinitos molinos se encuentran cerrados por ser nula completamente la exportación á América, que tanto papel consumía, así como también á diferentes puntos de la península. Otro tanto sucede con las demás industrias de fósforos, lana renaciente, etc., etc., con que cuenta nuestra población”.57
Las primeras máquinas implantadas en la Comunidad Valenciana fueron importadas del extranjero. Así, la instalada en Alborache había sido fabricada por Camile Mellinet de Nantes, mientras, en Alcoi, se compraron máquinas belgas (Dautrebande y Thiry de Huy) y alemanas (Z.G. Humbold Jr. de Chemultz). Sin embargo, «La Fundición Primitiva Valenciana»58 ya, por estos años, fabricaba máquinas continuas, como la incorporada por la fábrica de Penyarroja (Valencia)59. En Alcoi, también surgieron empresas metalúrgicas capaces de fabricar este tipo de máquinas, como «Jorge Serra» o «Aznar Hermanos» que, al adaptarse a la demanda local, construyeron máquinas de menor anchura.
2.3.2. La máquina picardo o redonda
Ideada por el inglés Bramah entre 1797 y 1805, fue completada por Dickinson, quien la patentó en 1809. La máquina semicontinua o máquina redonda de tipo picardo permite elaborar un papel parecido al de barba o vitela. Esta máquina se basaba en un cilindro, recubierto de una tela metálica y dotado de un sistema de succión, que al moverse dentro de un depósito de pasta, formaba las hojas de papel que, a continuación, se transferían a un fieltro. En realidad, la máquina redonda sustituía al proceso realizado en la tina, manteniendo una calidad comparable al papel manual pero multiplicando por cuatro o cinco su productividad. La máquina picardo, menos costosa que la continua, se adaptaba bien a las posibilidades de las pequeñas fábricas. Gayoso ha subrayado la trascendencia de esta máquina semicontinua, hasta el punto que “estas máquinas redondas han llegado en España hasta nuestros días, dedicadas a la fabricación de «papel de barba» y también del papel para filtros. Con formas redondas múltiples y secado por vapor, siguen empleándose en la fabricación de cartón”.60
La primera máquina picardo se instaló en Buñol en el año 1885, y había sido fabricada por la Sucursal barcelonesa de Lerme y Gatell61. La obtención de papel de gran calidad había hecho posible la continuidad de la fabricación con tina, a pesar de la competencia creciente del papel logrado por la máquina continua; sin embargo, la máquina redonda dejará obsoleto el procedimiento manual, provocando su definitivo declive.
2.4. Los mercados del papel valenciano
El papel valenciano se exportaba por toda la península Ibérica y América, especialmente Cuba. No obstante, el grado de penetración en el mercado americano era restringido. Un artículo en prensa ponía de manifiesto sus limitaciones: “En toda la República Argentina, sólo hay una fábrica de papel ( . . . ). Basta decir que sólo en Buenos Aires se publican más de veinte diarios de doble tamaño que el ordinario de los españoles. Hay además gran número de revistas semanales, quincenales y mensuales que suponen gran consumo de papel. Las fábricas de Francia y Bélgica suplen esas necesidades y hacen un brillante negocio. España sólo envía clases de escritorio y en pequeñas cantidades”.62
En los primeros años del siglo XX, el papel alcoyano llegaba a Cuba, Méjico, Brasil, Uruguay, Centroamérica, Egipto, Turquía, etc. y durante la Gran Guerra se hizo un esfuerzo especial, cara a los mercados mejicano, argentino y filipino.