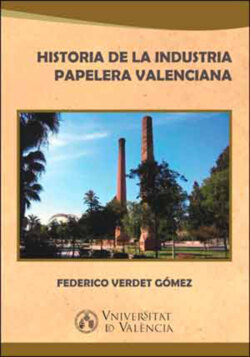Читать книгу Historia de la industria papelera valenciana - Federico Verdet Gómez - Страница 9
ОглавлениеI. Industria antes de la industrialización.
Las manufacturas dieciochescas
A mediados del siglo XVIII, se inició el verdadero crecimiento de la manufactura papelera valenciana. La expansión y consolidación del sector se debió, en cierta medida, al estímulo que supuso la intervención estatal, puesto que, de acuerdo con las doctrinas mercantilistas, la fabricación de papel español haría posible prescindir de las numerosas importaciones de papel foráneo16. La acción del estado se concretó en tres medidas principales: implantación de determinadas disposiciones arancelarias para proteger el papel autóctono17, exención de ciertos impuestos para los fabricantes nacionales18 y prohibición de exportar trapos19, en un intento de garantizar la materia prima necesaria para su elaboración. Además, se concedió ventajas legales al papel español para su exportación a América y se abrió todo el mercado americano a los distintos reinos hispánicos20, siendo el acceso al mercado colonial, sin duda, un importante factor para la expansión del papel valenciano, que se benefició de la demanda estatal, tanto para el Real Sello como para el Estanco de Tabacos de Nueva España. La demanda para el mercado colonial fue de tal envergadura que se podría afirmar que la fabricación de papel de fumar alcoyano estaba en función del mercado americano21. Dado que casi todas las manufacturas ubicadas al sur del Xúquer pueden considerarse subsidiarias de la alcoyana, la elaboración de papel de encigarrar y su exportación a América devinieron rasgos característicos de la manufactura papelera valenciana. No obstante, el papel valenciano disponía de un mercado muy amplio y variado. Además de a Nueva España, se exportaba a Castilla, Murcia y Andalucía -que constituían un mercado natural valenciano- etc., aunque en parte se consumía en el propio reino de Valencia. Según Ricord22, casi el 72% de la producción de papel blanco se exportaba, en concreto, 76.000 resmas de las 105.650 que se producían, por el contrario, las 94.820 resmas de papel de estraza se vendían en el propio mercado valenciano. Al finalizar el siglo XVIII, se podía establecer una nítida jerarquía en la manufactura papelera del reino de Valencia. El primer nivel, correspondía a los molinos y núcleos que fabricaban papel de estraza, en condiciones precarias y con cierta irregularidad. En un segundo nivel, aquellos que, aun fabricando papel de calidad, lo hacían fundamentalmente para mercados locales y regionales. En un tercer nivel, los núcleos que dominaban el aprovisionamiento de trapos y los circuitos comerciales, siendo éste, únicamente, el caso de Alcoi23.
Las nuevas oportunidades resultaron atractivas para fabricantes, maestros y ofi-ciales de los principales focos papeleros europeos, por lo que genoveses, flamencos y franceses llegaron a nuestro país, o bien para trabajar en los molinos papeleros ya existentes, o bien para establecer nuevas empresas. Aun estando bien representados los maestros papeleros, la mayoría de los molinos nacieron a iniciativa de comerciantes, propietarios, profesionales liberales, nobles, etc., mostrando explícitamente el dominio del capital comercial.
A principios del siglo XVIII, los únicos molinos papeleros valencianos se ubicaban en la cuenca del Palancia y habían nacido en relación con la Cartuja de Vall de Cristo, pero, a mediados de la centuria, empiezan a formarse otros dos núcleos importantes, el de l´Alcoià-Comtat, en la cuenca del Serpis, y el de la Hoya de Buñol (en el río homónimo). El mapa papelero valenciano se completó con la incorporación, desde finales de siglo, de Ontinyent-Bocairent (cuencas de los ríos Clariano y Vina-lopó), Anna (cuenca del río Sellent). También en otras cuencas castellonenses, como la del Sénia (Rosell) y Mijares (Toga, Fanzara, Onda), se empezó a fabricar papel. Así, se fue configurando el mapa papelero valenciano que, de norte a sur, estaba formado por las cuencas de los ríos Sénia, Mijares, Palancia, Turia, Júcar (incluyendo diferentes afluentes, como los ríos Magro, Buñol, Sellent, Albaida, Clariano, etc.), Serpis y Vinalopó. La publicación de Ricord24 y el Censo de frutos y manufacturas de 179925 nos permiten concretizar el número de molinos papeleros activos en el reino de Valencia, a finales del siglo XVIII, puesto que ambos documentos coinciden en cifrar el número de molinos en 90. Según Ricord, 48 producían papel blanco y 42 papel de estraza, cifras que apenas varían en el Censo (50, papel blanco y 40, papel estraza). El papel blanco se obtenía en las siguientes localidades: Rossell, Caudiel, Jérica, Altura, Segorbe, Buñol, Ontinyent, Bocairent, Alcoi, Cocentaina, Tibi y Elda. El papel de estraza se obtenía en Rossell, Bejís, Altura, Segorbe, Paterna, Mislata, Alzira, Annauir, Anna, Canals, Alcoi y Tibi. También hemos podido documentar otras localidades papeleras, como Fanzara, Onda, Xàtiva, Alcocer y Banyeres, que fabricaban papel blanco, o Toga y Montroi, donde se hacía papel de estraza. A partir de estos documentos y la investigación archivística, podemos afirmar que los molinos papeleros se repartían por 26 poblaciones (9 en la provincia de Castellón, 11 en la de Valencia y 6 en Alicante)26. Por su vinculación con la dinámica valenciana, debemos considerar también el molino de papel blanco de Utiel.
1.1. Condicionantes de la manufactura papelera: agua, trapo y mano de obra cualificada
La viabilidad de los molinos papeleros exigía acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, suministro de las materias primas necesarias, proximidad a los mercados, así como disponibilidad de mano de obra cualificada.
Los molinos, necesariamente, se ubicaban en la confluencia de cauces fluviales y manantiales, pues el agua no sólo constituía un elemento básico en la elaboración de papel, sino que suponía la única fuente de energía. Los molinos aprovechaban la gran pureza del agua de los manantiales para el proceso productivo, única forma de obtener un papel de calidad, al mismo tiempo que utilizaban el agua de los ríos como recurso energético. La corriente de los ríos posibilitaba la rotación de las ruedas hidráulicas que, a su vez, transmitían el movimiento a todos los artefactos, hechos esencialmente de madera. El agua suponía un elemento básico en el proceso productivo del papel, pues se necesitaba entre 1.000 y 2.000 litros de agua por kilogramo de papel. Los suelos calcáreos, característicos de nuestra geografía, proporcionaban el agua necesaria, puesto que, al mismo tiempo que son ricos en fuentes y resurgencias, aminoran el estiaje. El hallazgo de fórmulas jurídicas que facilitaron la accesibilidad al agua de ríos y manantiales contribuyó al crecimiento de la manufactura papelera.
La prosperidad de los molinos papeleros estaba supeditada, en gran medida, al suministro de materias primas, especialmente trapos, una cuestión nada baladí si tenemos en cuenta que su oferta se manifestaba como pequeña y poco elástica. La proximidad a ciudades portuarias –como Valencia o Alicante-, facilitaba su abastecimiento, pues, además del que proporcionaba la propia ciudad, el trapo se podía importar vía marítima. A su vez, hacían viable la exportación del papel y constituían un buen mercado. Las carnazas, otra materia prima fundamental, necesarias para el encolado del papel de escribir, se obtenían de los desechos de las tenerías, cuya actividad estaba muy bien representada en las grandes urbes, como ocurría en la ciudad de Valencia.
En el ámbito valenciano, la manufactura papelera, generalmente, estuvo asociada a la textil -el caso de Alcoi, Ontinyent o Anna- y, por lo tanto, pudo disponer de recursos e infraestructuras favorables, desarrollados con anterioridad. En todo caso, la estructura económica de la región devendría un factor determinante, pues de ella dependían las redes de transportes, contactos comerciales, capacidad empresarial, disponibilidad de capitales y provisión de mano de obra apta para los trabajos manufactureros27.
La elaboración de papel exigía una alta cualificación laboral, de ahí que, en los nuevos centros papeleros, la mano de obra especializada procediera de otros preexistentes, explicando así la tradicional movilidad de los papeleros. A la Comunidad Valenciana, llegaron, primero, maestros genoveses y franceses, luego, tomaron el relevo los catalanes. La necesidad de mano de obra cualificada justifica, además, la fuerte endogamia, ya que el dominio del oficio se adquiría después de muchos años de aprendizaje. La relativa escasez de mano de obra cualificada y la ausencia de reglamentaciones gremiales explican las favorables condiciones de trabajo de los papeleros. En 1771, se les acusaba de ser responsables de la mala calidad del papel: “los defectos deben atribuirse a la ninguna sujeción de los operarios que, sobre tratárseles bien y satisfacerles sueldos mayores que en el extranjero, se señorean por falta de ordenanzas y reglas que los sujeten”28.
1.2. Elaboración manual del papel: papel de tina o de marco
En el proceso de fabricación manual del papel, por el que se obtiene hoja a hoja, se distinguen diversas fases. En primer lugar, el triturado de los trapos previamente fermentados, de ahí, el nombre de molino. La materia prima, dispuesta en pilas o morteros, se golpeaba mediante batanes o mazos de madera -con grandes clavos de hierro puntiagudos y cortantes- accionados por una rueda hidráulica, hasta reducirla a pasta. En segundo lugar, elaboración de la hoja de papel. El operario introducía la forma o molde -un marco de madera con un fondo de tela metálica muy finaen la tina y la sacaba colmada de pasta. El molde determinaba la forma y medida de la hoja, pues al agitarlo, la distribuía homogéneamente sobre toda la superficie, eliminando al mismo tiempo el agua. De este modo, con las fibras en suspensión, se componía una capa o película que, al ser oprimida entre el tamiz y un fieltro húmedo, se trenzaba en un todo, formándose una hoja húmeda y blanda. Posteriormente, las hojas pasaban a las prensas, para expulsar el exceso de agua y, a continuación, se secaban en tendederos, dispuestos en la parte superior del edificio, jalonada de ventanas para permitir un buen aireado29. Si el papel se destinaba a la escritura, se procedía a su encolado, después del cual, cada hoja se volvía a colgar durante dos o tres días, hasta completar el secado. Por último, se satinaba el papel, golpeando fuertemente cada hoja con un martinete o mazo, hasta adquirir la textura definitiva. La cola se preparaba en el propio molino, con carnazas que se cocían en calderas de cobre. El encargado de construir las formas o moldes recibía el nombre de formaire u hormero. El formaire no tenía por qué pertenecer a un molino concreto, por el contrario, disponía de su propia manufactura independiente, produciendo moldes en función de la demanda de los fabricantes.
El funcionamiento del molino exigía especialistas en las diferentes partes del proceso productivo, entre los que destacan, además del carpintero, el pilatero, el sacador, el ponedor, el levador y el encolador. El primero, muy cualificado, debía reparar o sustituir las herramientas dañadas o inutilizadas, por lo que, en general, el maestro papelero solía ser también carpintero. El pilatero se encargaba de limpiar, vigilar, abastecer y remover el contenido de los morteros. El sacador o alabrén hacía la hoja de papel con la forma o molde. El ponedor depositaba la hoja sobre la bayeta o sayal que estaba dispuesta en el banco (de ponar) a tal efecto. La función del levador o prensador consistía en separar las hojas de las bayetas, para colocarlas en el banco (de levar), una vez concluido el primer prensado, para proceder a su segundo prensado. Finalizado el proceso, las hojas se encolaban por un especialista o encolador, para ser de nuevo prensadas, secadas, satinadas y alisadas.
La tipología del molino responde a su propia funcionalidad y, por lo tanto, presenta una estructura vertical, en tres niveles. El piso superior distingue al molino papelero de otras manufacturas o edificaciones de su entorno, por sus características ventanitas que franquean rítmicamente las cuatro paredes. En realidad, se trata de crear un gran espacio, perfectamente ventilado, donde tender el papel todavía húmedo o recién encolado30. La planta principal desempañaba una función residencial, pues acogía la vivienda del fabricante y, en algunos casos, de los especialistas. La planta baja y el sótano constituían el espacio industrial propiamente dicho, donde se transformaba la materia prima y se elaboraba el papel31. El molino incluía también una serie de instalaciones complementarias, como la carpintería, así como huertas, campos y estancias para los animales que posibilitaban una mayor autonomía del molino, a veces, bastante distante de la población, en cuyo término se emplazaba.
1.3. La gran innovación del XVIII: la pila holandesa
Desde las últimas décadas del siglo, la manufactura papelera pudo beneficiarse de varias innovaciones decisivas. En primer lugar, la generalización de una máquina refinadora de cilindros que sustituyó a los mazos o batanes, denominada pila holandesa. Este artefacto permitió duplicar el número de tinas, pues, al mejorar el proceso de elaboración de la pasta, aumentó su cantidad y calidad. La pila holandesa tiene forma ovalada y consta de un cilindro o molón y una platina, ambos con cuchillas de bronce o acero; el movimiento del cilindro obliga a circular a los trapos, que al pasar entre ellos, son desfibrados y transformados en pasta. El primer cilindro refinador que empezó a funcionar en España lo hizo en Alcoi, en el año 1780, después de un primer intento fallido en el año 1764. En segundo lugar, el blanqueo de los trapos, mediante la aplicación del cloro, innovación relevante, pues palió la escasez de materias primas. En los últimos años del siglo, se descubrió el lejiado, es decir, la aplicación del carbonato de sosa, que hacía innecesario el pudrimiento de los trapos.