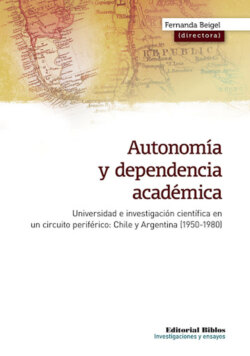Читать книгу Autonomía y dependencia académica - Fernanda Beigel - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y la consolidación de los centros periféricos
ОглавлениеEs un lugar común, en la literatura especializada, la generalización acerca de que las universidades norteamericanas tenían un alto prestigio en la región y “constituyeron el paradigma, cuya imitación se apoyó en la asistencia técnica bilateral o de los organismos internacionales, y en importantes préstamos, en el otorgamiento de los cuales el BID jugó un papel destacado” (UNESCO-PNUD, 1981: VIII-35). Sin embargo, la preocupación por la autonomía intelectual existió desde la misma constitución de un “campo cutural” latinoamericano y, por supuesto, también en la etapa fundacional de las ciencias sociales en la región. La diversidad de organizaciones en juego y la cantidad de recursos materiales y humanos disponibles en el sistema de cooperación no implicaba que los “receptores” de la ayuda externa fuesen agentes pasivos en el proceso. Resulta evidente que la participación de los gobiernos latinoamericanos en la UNESCO fue determinante para que llegaran a buen puerto las iniciativas dirigidas a mejorar la enseñanza de las ciencias sociales y que la eficacia de todas estas iniciativas dependía, en gran medida, de la existencia o no de tradiciones intelectuales nacionales y de bases institucionales preexistentes. Por ello cobra sentido analizar cuáles eran esas bases, qué papel jugaron las elites universitarias locales, de qué modo se apropiaron de los recursos y en qué medida incidieron en la orientación de las políticas de promoción de las ciencias sociales, así como en su concentración en determinadas ciudades.
Ha sido ya demostrado que, tomados históricamente en forma comparativa, los casos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, muestran significativas concordancias en sus modalidades de institucionalización e internacionalización de las ciencias sociales (Garretón et al., 2005, Trindade, 2005c).[3] Se han analizado los antecedentes en cada uno de estos países, demostrando que las iniciativas apoyadas por los organismos internacionales vinieron a actuar sobre un terreno ya fertilizado desde comienzos del siglo XX (Garretón, 2005; Reyna, 2005; Murmis, 2005; Trindade, 2005a, Sierra, 2005; García, 2005). Se ha destacado la existencia de tres vías de desarrollo de conocimientos sociales: a) en el ámbito universitario: desde las primeras cátedras de ciencias sociales establecidas desde fines del siglo XIX hasta las escuelas e institutos de investigación en la década de 1950 b) en el ámbito periodístico: desde el desarrollo del pensamiento social amateur hasta las investigaciones independientes; y c) en el ámbito estatal: las investigaciones relacionadas con la implementación de políticas públicas, a cargo de técnicos que colaboraban particularmente en el área de hacienda desde la década de 1920 (Garretón et al., 2005: 563).[4]
Algunos de estos pioneros del conocimiento social latinoamericano eran escritores sin formación universitaria que vivían del oficio periodístico. Otros eran académicos part time, que impartían clases de sociología, derecho político, historia económica, historia política e institucional, administración pública, psicología o antropología. Estas cátedras se alojaban principalmente en las carreras de Derecho, Filosofía y en los profesorados en Historia o Geografía, aunque siempre como espacios de formación adicional. En las carreras técnicas, se agrupaban en la sección de “cultura general”, “ciencias de la cultura” o “ciencias del espíritu”. Las clases en la universidad eran una actividad complementaria pues, tratándose por lo general de profesionales de sectores medios, vivían del ejercicio de la abogacía, la docencia en el nivel secundario o las actividades de apoyo técnico en oficinas burocráticas. Muchos de estos profesores habían tenido una participación activa en el movimiento estudiantil durante la carrera universitaria y algunos se habían inclinado por la incorporación en los partidos políticos. Unos pocos realizaron períodos de formación en Europa o Estados Unidos y una minoría llegó a participar en proyectos internacionales de investigación social.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la educación superior en América Latina era institucionalmente heterogénea, y los planteles docentes tenían niveles muy dispares. En la mayoría de las universidades latinoamericanas la investigación no existía o era la mínima indispensable, por razones pedagógicas, para la formación profesional. En parte por la ausencia de posgrados y de una política de investigación científica en las universidades, los ritmos de profesionalización de la carrera docente eran lentos. Durante toda esta etapa las especializaciones se realizaban mediante la circulación intercontinental hacia Europa o Estados Unidos, y eran estimuladas por redes informales, becas provenientes de la universidad receptora o financiadas por los bienes personales (UNESCO-PNUD, 1981: vol. 3). El posgrado no se desarrolló ampliamente durante esta época. Allí donde existía, predominaba el “doctorado académico”, inserto en el nivel de la licenciatura, con el único requisito de defender una tesis. La gran excepción fue la Universidad de São Paulo, que desarrolló tempranamente el primer doctorado de carrera universitaria (Graciarena, 1974: 23).
Entre todos los conocimientos sociales, la investigación y la enseñanza de la economía fue la que se diferenció más tempranamente, estimulada por las necesidades estadísticas de las dependencias estatales e instituciones financieras, particularmente después de la crisis de 1929. La economía fue, además, pionera en el desarrollo del mundo editorial. Aparecieron las primeras revistas especializadas, como las mexicanas Revista de Economía (1939) y el Trimestre Económico (1934), esta última ligada al recientemente creado Fondo de Cultura Económica. Las primeras escuelas y centros de capacitación surgieron por iniciativa de los Bancos nacionales y muy pronto nacieron las facultades de economía en las universidades, con una preocupación dominante por la contaduría pública nacional. En 1934 nació en Santiago la Facultad de Comercio y Economía Industrial. Como la mayoría de los egresados de la Universidad de Chile, una buena parte de los “ingenieros comerciales” se insertaban en el ámbito público o en organismos internacionales (Zaldívar, 2009: 119).
La creación de la Comisión Económica para América Latina, en 1948, significó un hito fundamental en el desarrollo de los conocimientos económicos de la región y, con el tiempo, se convirtió en un agente relevante en la política regional. La CEPAL sistematizó la información estadística acumulada en los organismos públicos en décadas anteriores, estimuló la realización de estudios nacionales y regionales, y la formación técnica de los funcionarios de los ministerios de hacienda y oficinas de planificación. Fue el hilo conductor de una red de agentes e instituciones de investigación económico-social que se fue construyendo desde su misma creación, bajo el impulso de Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada, entre otros. Desde 1952, envió misiones a diferentes países para seleccionar estudiantes que serían becados para trasladarse a Santiago y participar del Curso Básico en Problemas de Desarrollo Económico. De este modo, los cursos de CEPAL comenzaron a presentarse como una alternativa a las propuestas de formación fuera de la región que ofrecían las fundaciones privadas o las universidades prestigiosas, como Chicago, Cambridge y Oxford.
En lo que respecta a la sociología, varios estudios han determinado que desde mediados de la década de 1940 esta disciplina experimentaba un sostenido proceso de institucionalización (Murmis, 2005; Blanco, 2006; Noe, 2005). Como área de enseñanza se fue diferenciando principalmente del Derecho y en algunos casos de la Filosofía, que eran los ámbitos donde funcionaban las cátedras de sociología y era la formación de base de la mayoría de los primeros “sociólogos”. Ya entre mediados de 1930 y 1940 existían decenas de cátedras en la mayoría de los países de la región. Había sido creada en Brasil la primera escuela de sociología (en São Paulo) y los primeros institutos en México, Chile y Argentina. También en esos años se fundaron las primeras revistas especializadas: Sociologia, en São Paulo (1939), Revista Mexicana de Sociología (1939), Revista Interamericana de Sociología en Caracas (1939) y el Boletín del Instituto de Sociología, de la Universidad de Buenos Aires (1942). Surgieron colecciones de libros especializados, editados por el Fondo de Cultura Económica primero, y después, por las editoriales Losada, Abril, Paidós.
Aunque entre 1910 y 1928 se editó en Buenos Aires la Revista Argentina de Ciencias Políticas, esta disciplina comenzó a diferenciarse de los estudios jurídicos bastante más tarde. En algunos casos se desarrolló vinculada con el interés por la administración pública y en otros, vinculada a la formación de dirigentes políticos. Varios estudios recientes (Huneeus, 2006; Altman, 2005; Leiras, Abal Medina (h) y D’Alessandro, 2005; Amorim Neto y Santos, 2005; Lesgart y Fernández, 2005) han determinado que los primeros ámbitos de enseñanza se crearon en institutos independientes o en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales. En Argentina, el Instituto de Estudios Políticos (1950) y la Escuela de Estudios Políticos y Sociales (1952), de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza); En 1952 la Escuela Brasileña de Administración Pública; en México, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM, 1955); en Chile, el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas fue creado en 1954 (Facultad de Ciencias Jurídias y Sociales, Universidad de Chile). El desarrollo de la investigación en ciencia política daría un salto recién en la década siguiente, con el Centro de Estudios Internacionales (El Colegio de México, 1962), el Instituto de Estudios Internacionales (Universidad de Chile, 1966) y la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política (FLACSO, Chile, 1966). Un estudio comparativo del desarrollo en Chile de las escuelas de Ciencia Política de la Universidad de Chile y FLACSO puede verse en el capítulo cuarto de este libro.
Un fenómeno que tuvo una repercusión importante en el desarrollo de las ciencias sociales entre las décadas de 1930 y 1940 fueron las misiones científicas extranjeras (principalmente francesas y norteamericanas), que llegaron a distintos países de la región, pero tuvieron particular impacto en Brasil. Algunos estudios (Peixoto, 2001, Trindade, 2005b, Limongi, 2001) han determinado que las misiones francesas fueron favorecidas por redes informales creadas a comienzos del siglo XX, como los Comités Francia-América. Estos grupos no tenían apoyo institucional y económico pero tenían vínculos con la diplomacia y estaban motorizados desde el siglo XVI por el ansia francesa de “conquistar” América. Durante el siglo XIX estas ansias fueron diversificadas hasta el punto de originarse intereses intelectuales específicos que derivaron en la conformación del Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour la Rélation avec l’Amérique Latine (1908). Se trataba de viajes individuales, enmarcados en el contrato que ofrecían las universidades brasileñas recientemente creadas. La gran mayoría de los cientistas sociales franceses que llegaron eran muy jóvenes y estaban en pleno proceso de maduración. La estadía en Brasil tuvo un fuerte impacto en sus carreras y en la formulación de sus proposiciones conceptuales. Peixoto recuerda en ese sentido el papel que esta experiencia tuvo en las interpretaciones del grupo de los Annales acerca de la historia europea o en la trayectoria antropológica de de Lévi-Strauss (Peixoto, 2001: 504). Trindade (2005b) sostiene que la Escuela de São Paulo de Sociología se institucionalizó en 1955, cuando Florestán Fernández tomó a su cargo los cursos de Sociología y a partir de entonces, un proceso de “nacionalización” ocurrió en relación con las misiones extranjeras. Lo que comenzó como una etapa de cooperación interpersonal fue reemplazada por una etapa de relaciones interinstitucionales, originadas en el reconocimiento mutuo de tradiciones académicas.
Mientras, las misiones norteamericanas tenían un importante apoyo externo, ya sea de la universidad de origen o del Social Science Research Council. Estos académicos venían amparados en convenios interuniversitarios que impulsaban la creación de centros de investigación y enseñanza, mayormente en el área de antropología. En el caso de la Sociología, estas misiones se concentraron en la Ecola Livre de São Paulo. Según Peixoto (2001), si se impuso una tradición de investigación empírica en aquellos años en la ELSP no fue por la cantidad de académicos americanos que llegaron sino por el peso de un académico en especial, Donald Pierson. Estas misiones duraron también hasta fines de los de 1950, cuando las fundaciones privadas comenzaron a insertarse en Brasil y surgieron otras formas más orgánicas de cooperación con acuerdos institucionales, subsidios a proyectos y centros, programas de intercambio con agencias y organismos internacionales.
Una de las misiones extranjeras más importantes que se inscribió en esta nueva modalidad fue constituída para ejecutar el proyecto de estudio sobre razas que encabezó el etnólogo nacido en Suiza, Alfred Métraux (1902-1963), que era, como hemos visto, uno de los principales animadores del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO. Métraux fue uno de los primeros antropólogos que trabajaron en América del Sur. Inició su trabajo de campo a mediados de 1930 y tuvo especial interés en Chile, Bolivia y Perú, como lo evidencian sus trabajos La isla de Pascua (1951) y Religiones y magias indias de América del Sur (1967). Había vivido Argentina en su infancia, cuando su padre había sido trasladado como médico a la provincia de Mendoza. Entre 1928 y 1935 fue el principal impulsor y primer director del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán y desde 1946 fue contratado como experto de las Naciones Unidas. Ya en su cargo como director de la Division de Estudios Raciales de la UNESCO llevó adelante el estudio sobre racismo en Brasil, entre 1951 y 1952, acompañado por Roger Bastide, Florestán Fernández y algunos discípulos: Octavio Ianni y Fernando H. Cardoso. El informe, elaborado en 1952 en base a las encuestas realizadas, contradecía la imagen de “paraíso interracial” que se venía estimulando desde sectores gubernamentales e intelectuales y es posible que esto haya provocado la caída en desgracia de Métraux dentro de la Organización (Maio, 2007: 194).
Para mediados de la década de 1960 la diferenciación de saberes sociales y la expansión institucional de las universidades comenzó a manifestarse con la aparición de agentes académicos full time: profesores con dedicación exclusiva contratados por centros independientes, universidades públicas y privadas; expertos en ciencias sociales sostenidos por los organismos internacionales; especialistas europeos o norteamericanos becados por fundaciones privadas para realizar actividades de docencia en las universidades latinoamericanas; y estudiantes latinoamericanos que circulaban dentro y fuera de la región en actividades de posgrado o perfeccionamiento. Los docentes de enseñanza superior, cuyo número se elevaba a 68.000 en 1960, llegaron para 1976 a la cifra de 371.000, con una tasa de crecimiento anual acumulativo de 8,9% entre 1960 y 1970; y de 15,0% entre 1970 y 1976 (UNESCO-PNUD, 1981: VIII-92). El proceso de institucionalización que venimos describiendo alcanzó cierta madurez y puede hablarse de la existencia de un circuito académico regional de las ciencias sociales, con varias instituciones de investigación y enseñanza comunicadas entre sí, redes informales, asociaciones profesionales regionales, congresos, conferencias y otros espacios de encuentro, publicaciones periódicas y editoriales con una cierta circulación en las mayores capitales del continente. Los más activos académicos participaban en asociaciones profesionales regionales o mundiales, que se materializaron en la década siguiente, como la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), la International Sociological Association (ISA) o el Instituto Internacional de Sociología (IIS).
Surgieron carreras técnicas, nuevas disciplinas, aumentó la cantidad de establecimientos privados y comenzó un proceso de regionalización de las universidades en el interior de los países. En la nueva distribución de la matrícula se veían favorecidas las ciencias sociales y el derecho perdía paulatinamente la posición dominante que había tenido en la universidad “tradicional”. Las ciencias económicas desplazaban al derecho en un doble sentido: tanto en el volumen de la matrícula como en la función social que se preveía para los egresados. Entre las carreras que mayor crecimiento experimentaron se encontraba Educación, que fue favorecida por la feminización. En varios países de la región se fundaron escuelas de sociología, ciencia política, psicología social, antropología, trabajo social y periodismo. La aparición de nuevas carreras de ciencias sociales también se extendió a las universidades católicas, que hicieron una fuerte apuesta por las áreas de educación, psicología y sociología.[5]
Las primeras diplomaturas para graduados en ciencias sociales abrieron un incipiente flujo regional alternativo. Al comienzo, estas escuelas para graduados suplían las deficiencias de formación de aquellos países en los que había ausencia de escuelas de grado, y luego se consolidaron como carreras de un nivel diferenciado de Maestría. Como resultado de esta vertiginosa expansión, al final de la década de 1960 existía una enorme variedad de marcos reglamentarios y con el rótulo de “educación superior” se incluía estudios universitarios y no universitarios, estudios de pregrado y de posgrado (UNESCO-PNUD, 1981: VIII-3).
El crecimiento y la diversificación del sistema acompañaba, desordenadamente, el aumento geométrico de la tasa bruta de escolarización universitaria.[6] Argentina inició el período con una TBEU más bien alta (5.2 en 1950) y llegó a una tasa de 21,2, en 1979. Brasil y Venezuela tuvieron el mayor ascenso absoluto de la TBEU: el primero aumentó en este período de 1 a 16,8 y el segundo de 1,7 a 23,4 Si bien en todos los países se produjo un importante crecimiento, México y Chile registran un rango medio de ascenso de la TBEU: entre 1950 y 1980, aumentaron desde 1,5-1,7 a 11,8-11,4 (UNESCO-PNUD, 1981: VIII-12).
Un capítulo significativo para comprender este proceso de institucionalización lo constituye la creación de centros regionales de investigación económico-social o enseñanza de las ciencias sociales que surgieron con el patrocinio de diferentes agencias de ayuda externa, entre 1945 y 1970, y alcanzaron distintos niveles de desarrollo y prestigio académico. Algunos nacieron bajo el patrocinio de organismos dependientes de las Naciones Unidas, otros con el auspicio de la Organización de Estados Americanos o con el respaldo de agencias gubernamentales de cooperación (principalmente de Estados Unidos) y finalmente otro conjunto de centros fueron sostenidos por la Iglesia Católica. Buena parte de ellos se instalaron en Chile, en gran medida, como resultado de la existencia allí de la CEPAL.[7] Además de las oficinas regionales de UNESCO y FAO, otros centros se instalaron en esta ciudad: el Instituto Interamericano de Estadística; el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística Económica y Financiera, CIEEF (1952); la Escuela de Estudios Latinoamericanos ESCOLATINA (1956), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO (1957); el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE (1957), el Centro de Desarrollo Social para América Latina, DESAL (1960), el Instituto Coordinador de Investigaciones sobre la Reforma Agraria, ICIRA (1962), El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES (1962) y el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES (1965). La creación de la FLACSO y su instalación en Chile fue el resultado, por una parte, de la proactividad diplomática chilena para atraer los fondos de ayuda existentes en la UNESCO y por la otra, de las nuevas elites universitarias que se articularon para conducir el proceso. El Estado chileno no sólo aportó la infraestructura y algunos docentes, sino que financió en gran parte el funcionamiento de este centro, alcanzando niveles superiores al aporte de la UNESCO durante buena parte del período de patrocinio (Beigel, 2009b: 327).
En 1967 surgió un organismo regional de las ciencias sociales que entraría en franca competencia con FLACSO, cuando emprendió acciones conducentes a crear un programa regional de posgrado con sedes en varias ciudades. Nos referimos al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), creado en 1967, y arraigado en Buenos Aires. Este proyecto ponía en duda el carácter regional de FLACSO, y disputaba la acumulación de capital académico concentrado hasta el momento en la única sede de Santiago. Por tratarse de un organismo regional, la FLACSO recibía alumnos y expertos de todo el continente y se vinculaba con los centros nacionales miembros de CLACSO mediante la contratación de profesores, el reclutamiento de sus alumnos y las actividades de colaboración e intercambio. Estaba fuertemente arraigada al suelo chileno, pero no podía equipararse con los centros nacionales, sencillamente porque era un organismo intergubernamental.
Las disputas no se hicieron esperar. En 1968, FLACSO fue admitida en CLACSO sólo como “centro miembro honorario”, argumentándose que “no cumplía los requisitos de autonomía institucional” establecidos por el estatuto. La FLACSO estaba en pleno proceso de separación de la UNESCO pero no estaba aún consumada. Sin embargo, parece evidente que esa autonomía era interpretada como autonomía “nacional”, pues una vez que la FLACSO dejó de depender del programa de ayuda de UNESCO (1969) tampoco fue admitida inmediatamente. Un seguimiento detenido de las memorias de ambas instituciones entre 1968 y 1971 muestran que la disputa FLACSO-CLACSO evidenciaba otro trasfondo: la competencia regional por la captación de recursos externos (Beigel, 2009b: 343).[8]