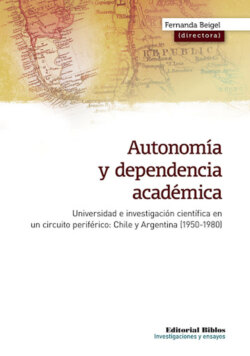Читать книгу Autonomía y dependencia académica - Fernanda Beigel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Politización y autonomía
ОглавлениеAunque se ha estudiado profusamente el fenómeno del compromiso intelectual sesentista, no disponemos de un cuerpo sistemático de conceptos para explicar el fenómeno de la “politización” dentro del mundo académico[4]. Se ha analizado la intervención pública de escritores, artistas o académicos bajo la figura del “intelectual”, en una genealogía marcada por el debate francés que va desde Émile Zola hasta Sartre (Bourricaud, 1990; Charle, [1990] 2009; Maldonado, 1998; Altamirano, 2007). Pero poco se ha dicho respecto de las políticas que se van desarrollando al interior de los campos con la especialización. Por lo general, se ha utilizado la noción de engagement para nombrar aquello que hacen los intelectuales fuera de su métier, y “politización” para señalar las prácticas que no se consideran propiamente “científicas”. Esto es, intereses que se “infiltran” en el ámbito académico, dando por sentada la existencia de una esencia “pura” que resulta siempre intrincado definir. En la Argentina, estas conceptualizaciones han reforzado la estigmatización de dos períodos históricos altamente controversiales del campo académico: la etapa de “modernización” de la universidad (1955-1966) y la etapa de “peronización” (1966-1976). Se han construido, así, dos tipos ideales opuestos en los que reina una profesionalización ascéptica y una radicalización antiacademicista. Relevantes excepciones son las investigaciones recientes que analizan las continuidades entre ambos períodos, el “academicismo militante” y la complementariedad entre los procesos de profesionalización y radicalización política (Suasnábar, 2002; Barletta y Torti, 2002; Diez, 2009).
Entre quienes trabajan con el marco metodológico de Bourdieu en América Latina, se ha naturalizado una suerte de “ley” acerca del funcionamiento del campo académico en el que rige una relación inversamente proporcional entre autonomía científica y “politización”. En esta perspectiva, la “politización” aparece como una disrupción que “desnaturaliza” o menoscaba una illusio que se espera encontrar desprovista de toda contaminación –a pesar de que el propio Bourdieu justamente se esforzó por develar que está construida sobre intereses terrenales–. En algunos casos, esa “pureza” académica se convierte en un proyecto, de inspiración profesionalizante, que refuerza la idea de que es deseable y posible desterrar los recursos “extracientíficos” y los agentes “extraños” al campo. Como toda dicotomía abstracta, así, la oposición politización/autonomía contribuye a confundirlo todo un poco más.
Conviene recordar, que la mirada de Bourdieu sobre la relación entre ciencia y política evolucionó en sus escritos y se complejizó, al compás de su propia trayectoria. En sus primeros estudios sobre el campo universitario pueden mencionarse sus observaciones referidas al “marxismo histórico”, al que consideraba un recurso, que era utilizado como “crítica política” de los “trabajos científicos”. En ese caso, la “politización” funcionaba como “una estrategia compensatoria” que permitía “escapar de las leyes específicas del mercado universitario o científico” (Bourdieu, 1984: 34). Pero en el mismo Homo Academicus, el sociólogo francés registraba cómo en momentos de crisis, la “politización” aparecía motorizada por conflictos de interés en torno a las posiciones ocupadas en el campo. Allí, el principio de división política se imponía sobre otros criterios que anteriormente polarizaban sectores dentro de la vida universitaria (Bourdieu, 1984: 244-245). Ya en este análisis de la coyuntura de mayo de 1968, Bourdieu observaba la existencia de una forma de acumulación de capital político dentro del mundo académico, el poder universitario, que nosotros hemos reformulado productivamente para analizar las particularidades de nuestro objeto.
En su último curso en el Collège de France (2000-2001), Bourdieu estaba más preocupado que nunca por la pérdida de la autonomía de la ciencia. Ésta se había ido conquistando, poco a poco, frente a las burocracias estatales que garantizaban las condiciones mínimas de su independencia y frente a los poderes religiosos, políticos e incluso económicos. Allí planteó que la autonomía “no es un don natural sino una conquista histórica que no tiene fin” (Bourdieu, 2003: 88), porque el capital científico es producto de actos de conocimiento y de reconocimiento por parte de los agentes de un campo de acuerdo a un principio de “pertinencia”. La institucionalización progresiva de universos disciplinares relativamente autónomos es el producto de luchas políticas que tienden a imponer la existencia de nuevas entidades, nuevas fronteras destinadas a delimitarlas y a protegerlas. Esas disputas por las fronteras tienen a menudo como objetivo el monopolio de un nombre, líneas presupuestarias, puestos de trabajo, créditos, etc. La estructura de la relación de fuerzas, entonces, está definida por la distribución de las dos especies de capital (temporal y científico). En este espacio funcionan, así, un capital de autoridad propiamente científica y un capital de poder sobre el mundo científico, que puede ser acumulado por unos caminos que no son estrictamente científicos (o sea, en especial, a través de las instituciones que conlleva) y que plantea el “principio burocrático de poderes temporales sobre el campo científico”, como los de ministros y ministerios, decanos, rectores o administradores científicos. Finalmente, para Bourdieu “cuanto más autónomo es un campo, más se diferencia la jerarquía basada en la distribución del capital científico, hasta tomar una forma inversa de la jerarquía basada en el capital temporal” (Bourdieu, 2003: 103). Reconoce, sin embargo, que las valoraciones de las obras científicas están contaminadas por el conocimiento de la posición ocupada en las jerarquías sociales, es decir, que el capital simbólico de un investigador, y, por tanto, la acogida dispensada a sus trabajos, depende, en buena medida, del capital simbólico de su universidad o su laboratorio (Bourdieu, 2003: 104).
Digamos, críticamente, que la distinción entre los dos capitales (temporal y científico) está basada en una metáfora religiosa que está muy cargada valorativamente y deja entrever una confianza en la “pureza” de un proyecto autonomista concreto que Bourdieu sostuvo “temporalmente” dentro del campo científico.
En los campos académicos del Cono Sur, el capital propiamente académico (distinciones y premios, traducción a otros idiomas, citación, participación en comités y coloquios internacionales) se fue diferenciando conjuntamente con el proceso de creación de escuelas, institutos y asociaciones profesionales. Esto promovió la extensión del reconocimiento institucional como forma de cristalización del prestigio individual, y con ello la consolidación de un “capital temporal” que fue indispensable para la consagración de los científicos sociales. Nos referimos a créditos otorgados por los pares –muchas veces como resultado de estrategias de internacionalización– y que habilitan el acceso a cargos de dirección de escuelas o departamentos, centros e institutos, dirección de colecciones editoriales, comisiones evaluadoras o comités directivos en asociaciones. Créditos que reportan beneficios compatibles con lo que Brunner (1986: 25) llamó “relaciones de recurso”, una forma de capital social que se desarrolló en competencias especializadas con el fin de obtener medios financieros para conducir una institución o un proyecto. En beneficio de su especificidad y de sus límites, recordemos que sólo en algunas situaciones esta forma de capital simbólico “temporal” se ha valorizado en el polo dominante del campo social y menos frecuentemente aún se ha convertido en poder económico o político-estatal.
Ahora bien, paralelamente con esta forma de capital político surgió una nueva especie de capital dentro del campo universitario, con un halo tan “celestial” como el capital propiamente científico, y que fue crecientemente valorizado a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Su génesis puede rastrearse en el juvenilismo arielista del primer tercio del siglo XX, que consagró a la “juventud” como sujeto político, y se fue cristalizando entre los estudiantes de enseñanza media y universitaria. Se trata de disposiciones políticas que se desarrollaron desde los movimientos reformistas (1918-1930), cuando los estudiantes adquirieron por primera vez visibilidad pública como fuerza social, pero también como audiencia para los profesores y las autoridades universitarias. El estudiantado dialogaba permanentemente con el poder universitario, conquistando espacios de gobierno o disputando las instalaciones, mediante las tomas de los edificios y las movilizaciones callejeras. La intervención real de los estudiantes en lo que Bourdieu denominó el “dominio sobre las instancias de reproducción del cuerpo universitario” fue variable, dependiendo en gran medida de la participación de este claustro en el gobierno universitario y de su visibilidad pública[5].
Con la masificación y la modernización de la educación superior, este movimiento se despojó cada vez más del elitismo original y la socialización estudiantil se convirtió en una parte fundamental de la vida universitaria. Los centros de estudiantes y federaciones se fortalecieron sobre la resistencia a la institucionalización, el asambleísmo y el perfeccionamiento de técnicas de demanda colectiva. Vista desde la trayectoria de los individuos, esa socialización duraba pocos años en el tiempo y parecía quedar aletargada en la vida profesional, cuando se iniciaba un camino lejos de las eternas asambleas y las largas tomas. También parecía quedar atrás en la vida académica de los profesores e investigadores cuando asumían un nuevo rol en el cuerpo docente o en el gobierno universitario. Por eso Altbach (2009) sostiene que la “tradición” del activismo estudiantil suele ser efímera y cambiante. En nuestra investigación hemos podido observar, sin embargo, cómo en los momentos de crisis esas disposiciones políticas se actualizaron en un cuerpo docente que había sido socializado en la militancia estudiantil. Particularmente en los años de 1960, cuando este movimiento adquirió especial protagonismo, esta reconversión alimentó la extensión a todo el cuerpo universitario de una especie de capital político que modificó las fuentes de reconocimiento del campo académico. Nos referimos a lo que Matonti y Poupeau (2004) han llamado capital militante, es decir, una serie de aprendizajes y competencias que son incorporadas en experiencias políticas colectivas y que son transferibles a distintos universos.
Ese “saber-hacer” se diferencia del capital político stricto sensu, porque éste último se sostiene sobre “créditos” que un grupo deposita en una persona socialmente designada como digna de creencia. Para mantener un cargo directivo un agente debe constantemente pugnar por reproducir este capital, caso contrario, sobrevendrá el descrédito. El capital militante, en cambio, es incorporado bajo la forma de técnicas, disposiciones a actuar. En otras palabras, el primero es francamente inestable, mientras el segundo se caracteriza por su estabilidad y puede reconvertirse, en determinadas circunstancias que analizaremos en este libro, en una forma de prestigio compatible con el capital académico. En los capítulos 2, 8 y 12, se aborda el “academicismo militante” de la década de 1960, y allí podremos observar que la base de sustentación de este militantismo intelectual operó dentro de los confines de la universidad, con reglas específicas que eran incomprensibles para otros universos sociales en los que también se había extendido el capital militante, como el movimiento sindical.
Ahora bien, ¿de qué manera operó esa reconversión del capital militante en el campo académico chileno y qué diferencias presenta con el caso argentino? ¿Sobre qué bases se extendió el engagement entre quienes disputaban el prestigio académico y/o entre quienes ostentaban poder universitario? ¿En qué medida impactó la Revolución Cubana y cuál fue el sustento local de la radicalización del campo? Un lazo básico parecen ofrecerlo las disposiciones religiosas formadas en el núcleo familiar. Una clase media mayoritariamente católica, socializada alrededor de las parroquias, resultaba especialmente afín a las experiencias colectivas que surgieron en el movimiento estudiantil. La participación activa en grupos pastorales y de Acción Católica desarrollaba la valoración del “desinterés personal” y la “disposición al sacrificio” que se hizo particularmente visible en los colegios católicos y se constituyó en un terreno fértil para el anclaje del militantismo estudiantil.
En los capítulos de este libro que abordan el período de radicalización en Chile y Argentina hemos analizado algunos “ritos de institución” de la socialización estudiantil, que explican de qué manera el engagement se incrustó con fuerza en lo que los agentes consideraban propio de su métier –la investigación empírica, la escritura de informes o ensayos y el dictado de clases–. Nos referimos a la horizontalidad y a las técnicas de acción colectiva adquiridas por la mayoría de los académicos, ya fuera porque habían sido dirigentes estudiantiles o porque las asambleas constituían “audiencias” legítimas y fuentes de reconocimiento para el trabajo intelectual. Por ello, el capital militante pudo reconvertirse en valor académico, y a la inversa. Este colectivismo dominante explica en buena medida el funcionamiento que llegaron a tener muchos institutos de investigación, la politización observable en los centros regionales dependientes de organismos internacionales, en fin, las nuevas formas de consagración de un militantismo académico que se vistió en algunos casos con ropaje “antiacademicista”, pero que rara vez saltó extramuros.
El trabajo prosopográfico sobre los académicos argentinos nos permitió analizar aquel antiacademicismo que aparecía como autopercepción compartida en la mayoría de las “ilusiones biográficas”. De hecho, la militancia como tal se presentaba en la memoria de nuestros entrevistados como una suerte de fuga del mundo académico, mientras la descripción etnográfica de esas prácticas mostraba que el escenario principal era la universidad. El examen de decenas de curricula vitae mostraba que, entre mediados de 1960 y el año del golpe de Estado (1976), muchas trayectorias tenían un vacío y no se registraban actividades académicas. Ante la pregunta directa en situación de entrevista: “¿Qué hizo usted entre 1966 y 1976?”, la respuesta reiterada fue: “milité”. Las historias de vida completas evidenciaban, en cambio, que durante ese período todos habían tenido cargos docentes y/o de investigación y que la mayor parte de su jornada diaria se desenvolvía entre seminarios, bibliotecas, asambleas con estudiantes, escritura de ensayos o artículos. La mayoría había tenido una militancia católica en la adolescencia y una buena parte habían tenido una participación protagónica en los centros de estudiantes y federaciones universitarias durante la juventud, todo lo cual viabilizó la actualización de disposiciones militantes y la convicción de que la tarea intelectual estaba “al servicio de la revolución”.
En el campo académico chileno, por el contrario, ese capital militante latente en la socialización católica y activado con el reformismo estudiantil a mediados de 1960 no se articuló en la memoria de los sujetos con una autopercepción antiacademicista. Más bien se vinculó con un proyecto de “excelencia académica” que adaptaba la profesionalización a las necesidades de un estado socialista y al estudio de la “realidad nacional”. De hecho los currícula de los académicos chilenos o residentes en Santiago en esa misma década incluyen los cargos y actividades de docencia e investigación en los institutos interdisciplinarios o centros regionales, lo cual indica una autopercepción distinta del pasado. En el caso de Chile, la relación entre autonomía y politización fue estimulante para la consolidación de los campos académicos y el proceso de profesionalización no se detuvo. Esto no sólo se explica por la historia del campo chileno y las políticas de Estado para la educación superior, como veremos en el segundo capítulo, sino que se nutre de dos procesos relevantes ocurridos en ese país entre 1964 y 1968. En primer lugar, el escándalo del Proyecto Camelot, que se desató entre diciembre de 1964 y junio de 1965 cuando llegó la propuesta de un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para estudiar la conflictividad en América Latina. Todos los agentes convocados –pertenecientes a distintas instituciones, como FLACSO, la Universidad de Chile y la Universidad Católica– se negaron a participar, y el proyecto fue denunciado por la prensa chilena. El capítulo 7 muestra que una vez desatado el escándalo, el Camelot devino rápidamente en mito y los sociólogos se precipitaron a distanciarse de la sociología norteamericana y de los intentos de utilizar a las ciencias sociales para detener los focos insurreccionales. Paralelamente ocurría un segundo fenómeno: la llegada a Santiago de sociólogos y economistas que escapaban de la dictadura brasileña, muchos de los cuales habían tenido una intensa militancia política de izquierda, como Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Vilmar Faría, Ayrton Fausto, Emir Sader, entre muchos otros. Estos cientistas sociales hicieron del golpe militar en Brasil un eje de reflexión para un productivo giro teórico en la concepción –hasta entonces– economicista se tenía del “subdesarrollo”. Todas las instituciones del campo recibieron exiliados y estos participaron del proceso de radicalización, pero al mismo tiempo estaban impedidos de asumir cargos directivos en instituciones del Estado o participar abiertamente en los partidos políticos, con lo cual se favoreció un militantismo intelectual que contribuyó a fortalecer la autonomía relativa del campo académico.
En suma, en los campos académicos en nuestra región se desarrollaron formas relativamente autónomas de politización intrínsecas al proceso de profesionalización. Unas se asentaron sobre un crédito individual y otras sobre disposiciones colectivas, pero todas ellas incidieron fuertemente en la estructura de distribución del capital simbólico en el campo. Como vemos, una de nuestras principales hipótesis de trabajo ha sido construida precisamente en contraposición con aquella suerte de “ley” que relaciona de manera inversamente proporcional la politización y la autonomía académica.