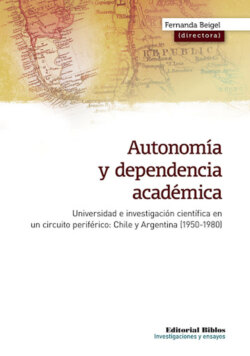Читать книгу Autonomía y dependencia académica - Fernanda Beigel - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las fuerzas estructurantes del campo académico en Chile y Argentina
ОглавлениеDe todo lo antedicho surge que el campo académico-universitario en el Cono Sur se ha caracterizado por tener fronteras elásticas y que sus movimientos han estado ligados, históricamente, a la imbricación entre la autonomización y la institucionalización, la politización, la escasez de recursos, la ayuda externa, las intervenciones militares y las políticas de cada Estado para la educación superior y la ciencia. Situados en las dinámicas bisagras del campo académico con otros campos, hemos analizado en cada caso la particular “internalización” que se ha hecho de las presiones exógenas, así como de la radicalización política y el engagement. Antes que una línea demarcatoria, clara y estable, que ha servido a muchos intérpretes de Bourdieu para homogeneizar “campos” situados en distintos lugares del mundo –a imagen y semejanza de aquello que suponen cierto para Francia–, la noción de “campo” ha funcionado para nosotros como un concepto límite, que remite a un problema de investigación, anclado en una determinada historicidad. Cada capítulo explicita las particularidades de su objeto y los límites del conocimiento alcanzado sobre las fronteras que le ha tocado transitar.
Conviene, por lo tanto, sintetizar algunas observaciones empíricas globales que apuntan a la construcción analítica de aquella “historia de la estructura del campo universitario” en los países estudiados y que nos permiten esbozar grandes trazos del devenir del mundo académico en Argentina y Chile, durante el período 1950-1980:
1. Expansión institucional y financiamiento universitario. La indagación realizada sobre las políticas universitarias entre 1950 y 1970, muestra que existieron diferencias radicales entre ambos países, y que estas diferencias repercutieron directamente en la modalidad de institucionalización y en el peso de lo privado dentro de cada estructura académica.
Desde 1954 Chile estimuló fuertemente el desarrollo universitario y la investigación científica, a partir de una política de Estado que se ejecutó mediante nuevos organismos de planificación de la educación superior: el Consejo de Rectores, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), la Comisión Chilena de la UNESCO y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Estos organismos, a la vez, funcionaban como filtros para la recepción y distribución de la ayuda externa. Se produjo una rápida expansión del sistema, que acompaño el proceso de masificación que vivieron las universidades de la región durante los años 50 y que dio como resultado un aumento significativo de la matricula de las carreras de ciencias sociales en desmedro de las carreras tradicionales, como Medicina y Derecho. El estímulo institucional brindado por el Estado y articulado por la Universidad de Chile no sólo se sostuvo en los recursos nacionales, sino en una agresiva política de drenaje de recursos externos provenientes del vigoroso sistema de cooperación internacional durante la segunda posguerra. En el marco de una relativa estabilidad política y con el apoyo de su proactividad diplomática, Chile se convirtió en sede regional de organismos como CEPAL, UNESCO, FLACSO, ILPES, FAO, ESCOLATINA, CELADE. Desde 1964 se sucedieron gobiernos progresistas que implementaron reformas sociales que tuvieron gran repercusión a nivel internacional, todo lo cual terminó de impulsar la creación científica y el debate intelectual en el país andino.
En el mismo período, Argentina, tuvo niveles de gasto público en educación superior francamente menores que Chile y una política universitaria cambiante, con serias irrupciones en el desarrollo institucional. Los golpes de Estado promovieron fuertes reposicionamientos al interior de las universidades y fomentaron la concentración de capital académico en centros de investigación privados, que alojaban a los académicos expulsados del ámbito estatal. No existían organismos estatales específicos, que sirvieran de puente entre el sistema universitario y la ayuda externa dedicada a la investigación científica y la educación superior, lo cual daba mayor libertad a los agentes individuales que circulaban internacionalmente para solicitar ayudas. La relación del mundo académico con la ayuda externa fue, en general, inestable y contradictoria. Para mediados de 1960, los centros privados se sostenían con fuertes inyecciones de recursos provenientes de fundaciones norteamericanas, mientras en las universidades se había extendido un rechazo masivo y visceral contra esas ayudas.
En Chile la investigación científica se desarrollaba principalmente en el sistema universitario chileno, que funcionó, hasta 1973, con ocho grandes universidades en todo el país conducidas por la Universidad de Chile. Durante la década de 1960 se crearon más de veinte centros de investigación social, interdisciplinarios, dependientes de los Rectorados. Los “centros privados” eran una excepción, que además estaban fuertemente ligados al sistema universitario. Nos referimos básicamente a dos institutos: a) el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP), dirigido por Eduardo Hamuy y relacionado con la Universidad de Chile, y b) el Centro Bellarmino, conducido por la Compañía de Jesús y vinculado con la Universidad Católica. Los centros regionales dependientes de organismos internacionales que tenían sede en Santiago pertenecían, en rigor, a la esfera pública, y tenían convenios de colaboración diversos con la Universidad de Chile. Las universidades católicas tuvieron un financiamiento creciente del Estado, a punto tal que hacia comienzos de 1970 era difícil sostener que eran universidades privadas. La CONICYT fue creada en 1967, pero sólo actuaba como agencia financiadora mediante becas o financiamiento de proyectos de investigación en las universidades.
Mientras tanto, en Argentina en el mismo período se crearon muchos institutos privados que no disponían de lazos formales con las universidades, aunque algunos de sus integrantes participaron de cátedras en universidades estatales y privadas (católicas) antes y después del golpe de 1966. Buena parte de las revistas científicas más prestigiosas de las ciencias sociales de la época eran editadas y financiadas por estos centros, gracias a la ayuda externa privada. Entre tanto, el CONICET, que había sido creado en 1958, se fortalecía como organismo de carrera científica y de ejecución de proyectos de investigación mediante la creación de institutos bajo su dependencia directa. Esta política lo alejaría, relativamente, del campo universitario, en un proceso de separación que sería luego fuertemente impulsado por la dictadura de 1976-1983, entre otras formas, mediante una transferencia de recursos desde las universidades hacia el CONICET, como veremos en el capítulo 10.
2. Indicadores culturales y desarrollo de la industria editorial. El desarrollo del campo académico lógicamente no es independiente de los indicadores culturales de cada país y, entre estos, tiene un peso singular la producción de libros, periódicos, traducciones. Nuestras indagaciones mostraron que mientras México, Brasil y Argentina tenían un mercado editorial desarrollado y grandes urbes con una dinámica actividad artística, Chile tenía una incipiente industria gráfica y una infraestructura cultural débil. Un análisis comparativo de la producción de libros y traducciones en el período estudiado revela que en Chile se publicaban y traducían menos de un cuarto de los títulos que se editaban en los otros países. En el capítulo 5, se analiza la debilidad de la industria editorial chilena y de qué manera se produjo, durante el período en estudio, una suerte de “alianza” entre la producción de conocimientos sociales que se realizaba desde Santiago y la circulación de los mismos mediante la editorial mexicana Siglo Veintiuno.
3. Simultaneaidad entre el proceso de institucionalización y la autonomización de las ciencias sociales. Tanto en Chile como en Argentina, el proceso de autonomización de las ciencias sociales se produjo de manera simultánea con el proceso de creación de las escuelas de economía, sociología, antropología, ciencia política, periodismo. Esto promovió la creación de un lazo indisoluble entre la consagración individual y el prestigio institucionalmente reconocido. Aunque la radicalización política que sobrevino en los años sesenta incrementó el peso del capital militante en el campo, la lucha por conquistar los centros y escuelas, así como las estructuras de poder universitario, siguieron teniendo un peso sustancial en la consagración de generaciones de cientistas sociales engagés hasta los golpes de Estado de 1973 y 1976. Este lazo no sólo se observa en el proceso de separación de las ciencias sociales respecto de la filosofía y el derecho, sino también, hacia el final del período, cuando comenzaron los intentos de constituir Facultades de Ciencias Sociales.[6]
Como ha sido señalado ya en otros estudios (Murmis, 2005), en Argentina el golpe de Estado de 1955 impuso desplazamientos y luego otorgó importantes grados de autonomía a la universidad más grande del país, la Universidad de Buenos Aires, que estuvo encabezada en ese entonces por el historiador socialista José Luis Romero. En esta etapa se promovió la creación de escuelas e institutos de ciencias sociales, editoriales y revistas especializadas, las visitas de expertos extranjeros y las becas para estudios fuera del país. Se desarrolló un incipiente sistema de recompensas que apuntaba a distribuir reconocimientos sobre la base de la evaluación recíproca entre pares. La profesionalización fue, sin embargo, accidentada y controversial, en gran medida, por la inestabilidad institucional del campo. En el caso de la sociología, Pereyra (2009) sostiene que las tradiciones sociológicas se forjaron al calor de una feroz competencia entre visiones cognitivas y proyectos institucionales opuestos. Blanco (2007) considera que el reconocimiento público de que gozó por un tiempo la “sociología científica” en América Latina se debió a una conjunción singular de un contexto favorable y al esfuerzo denodado de autopromoción por parte de sus principales impulsores. Pero el golpe militar (1966) desplazó el proyecto de Romero y resignificó la relación entre lo público y lo privado existente hasta entonces en el campo. Las recientemente creadas universidades católicas pujaban por tener mayor espacio en el proceso de institucionalización de las ciencias sociales y los nuevos centros académicos privados competían por la consagración académica, poniendo un pie firme en redes internacionales. Se produjeron nuevos desplazamientos, reposicionamientos y el ingreso de nuevos agentes dentro de la Universidad de Buenos Aires, que acompañaron en mayor o menor medida la llamada “peronización” de los años sesenta (Barletta, 2002). En el capítulo 8, se analizan las características de un grupo específico de académicos comprometidos, los “dependentistas argentinos”, cuyas trayectorias informan ciertamente acerca de la relación entre capital militante y capital académico en esta época. Por su parte el capítulo 12, se concentra en analizar en qué medida las nuevas fuentes de reconocimiento redireccionaron la illusio de los agentes y qué impacto tuvo luego el exilio en la reconversión de las disposiciones militantes adquiridas.
En Chile, la institucionalización de las ciencias sociales se desenvolvió en la segunda mitad de la década de 1950, en un marco donde la vida académica tenía una densidad propia. El contexto sociopolítico actuaba más bien como un clima cultural o ideología dominante, cuyo problema central era el desarrollo (Garretón, 2005: 369). El sistema de recompensas y el reconocimiento de los pares se materializaba principalmente en los congresos, las publicaciones universitarias y los cargos institucionales. Las jerarquías del campo se establecían, en una primera etapa, en relación con el circuito regional, siendo los centros dependientes de organismos intergubernamentales un objeto valioso de disputa. La creación de FLACSO, y en particular la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política, en 1966, muestra el impacto de la intervención de las autoridades de la Universidad de Chile en la elección de los cargos directivos y del plantel docente de la nueva institución (Beigel, 2009b). El fuerte estímulo modernizante recibido desde las políticas estatales, hizo que los académicos construyeran sus “ideales disciplinares” al calor de las luchas por el poder universitario, porque éste garantizaba, la participación en los beneficios de la internacionalización. La continuidad de esta fusión entre el capital académico y el poder “temporal” se hizo visible, inclusive, en la fase de mayor radicalización, en la Universidad Católica, durante la Reforma de 1967. Los estudiantes tomaron el edificio argumentando que esa casa de estudios debía dejar de ser “un colegio” y que se necesitaba elegir un Rector laico para alcanzar verdaderamente el rótulo de “universidad”. Demandaban autonomía para “fijar métodos propios en su quehacer científico y señalar las líneas de su desarrollo académico” (Claustro Universitario, 1971). La Reforma significó el establecimiento de un mercado de posiciones académicas más amplio y complejo. Se estimuló la publicación de revistas especializadas y la investigación empírica en los nuevos centros interdisciplinarios. En este proceso centrífugo, los profesores y estudiantes adoptaron una actitud constituyente, cambiando reglamentos y creando nuevas instituciones para dar vida al proyecto de “Nueva Universidad”.
4. La tensión entre la “internacionalización” y la autonomía nacional/regional de la investigación científica. Lo que habitualmente se denomina “internacionalización” del mundo académico se refiere a la aparición de un creciente número de organizaciones internacionales, redes, agencias y fundaciones con actuación intercontinental, sistemas de publicación y citación, stándares metodológicos y técnicos, que van delineando un conjunto de reglas y una agenda mundial de investigación que ha reforzado una estructura de distribución desigual del capital simbólico. Este fenómeno tuvo lugar principalmente desde la segunda posguerra, y lejos de borrar las fronteras nacionales ha tendido a reforzar el poder de la academia norteamericana y la supremacía de los sistemas de citación allí creados, así como la extensión de las normas del inglés[7]. Vista desde la periferia, sin embargo, esa dominación no se presenta como una fuerza homogénea, impuesta a sangre y fuego por sobre un mundo intelectual indefenso y receptivo. Desde un comienzo existieron fuertes tensiones entre distintos gobiernos latinoamericanos que pretendían captar los beneficios de los fondos de “asistencia técnica” para el Tercer Mundo. Durante las décadas de 1950 y 1960, Argentina, Chile, México y Brasil jugaron un papel relevante e inclusive disputaron el liderazgo en algunos organismos como la UNESCO o la FAO. En el capítulo 1 intentamos analizar el proceso de institucionalización del campo académico justamente en el marco de esta competencia regional por la conducción del proceso de “internacionalización”. En esta dirección exploramos qué tipo de alianzas se forjaron entre las elites universitarias, los expertos internacionales y la dinámica intergubernamental, para confluir en la creación de un circuito académico regional.
5. La contracción de la autonomía alcanzada y la desinstitucionalización durante las dictaduras militares. La violenta irrupción del ejército en La Moneda, en septiembre de 1973, provocó la debacle de este circuito regional que había crecido con gran vitalidad en el espacio chileno durante la década de 1960. Un golpe de Estado de semejantes magnitudes azotó a Argentina en 1976 y se produjeron intervenciones traumáticas en el campo académico en general, y en las ciencias sociales en especial. Aquella diferencia radical que favorecía a Chile en cuanto a sus niveles de profesionalización y en relación con la dotación de recursos estatales, se revirtió de la manera más brutal y sistemática. Luego de funcionar durante décadas como espacio receptor del exilio sudamericano, Chile pasó a convertirse en uno de los mayores expulsores de población calificada, como puede verse en el capítulo 11, que analiza el Programa de Reubicación de Cientistas Sociales desarrollado por CLACSO. En el caso de Argentina, aquel distanciamiento entre investigación científica y enseñanza universitaria –que se delineaba de manera incipiente en los años sesenta con la creación de los centros académicos privados– no hizo más que profundizarse con el golpe de Estado de 1976. La Junta Militar emprendió una política de exacción de recursos destinados a la ciencia y técnica de las universidades nacionales para derivarlos al CONICET y se crearon más de cien institutos de investigación dependientes de este Consejo, como se indica en el capítulo 10.